Meredith estiró el cuello con la esperanza de poder vislumbrar de nuevo a aquel valiente hombre, pero este ya se había perdido entre la gente. Un extraño aleteo, que se alojó en su estómago, la hizo estremecer. Cielos, qué hombre tan extraordinario y valiente. Y cómo se movía… rápido y ágil como animal de presa. Hermoso, fuerte, heroico. Su manera de luchar denotaba que podría tratarse de un rufián -de un ser completamente irrespetuoso, que había utilizado el bastón como si se tratara de un arma… Pero ¿qué hacía allí un hombre como aquel? Tal vez aquel bastón era un arma. De hecho en el extremo de plata que lo adornaba le pareció ver un extraño dibujo que no supo reconocer. Otro estremecimiento le recorrió la espalda, y mirando hacia abajo se dio cuenta de que se estaba agarrando el pecho con las manos.
Sacudiéndose las manos como si quisiera eliminar un rastro de suciedad, frunció el entrecejo irritada por sus rocambolescos pensamientos. Caramba. No importaba qué le parecía aquel hombre. Lo que importaba ahora era lady Sarah y la boda. Sorteando montones de hileras de rollos de telas de seda estampada, de satenes, de lanas y de muselinas, volvió a correr la cortina que separaba el área de los vestidores. Encontró a lady Sarah con las manos y las rodillas apoyadas en el suelo, intentando levantarse. Meredith se apresuró a ayudarla.
– ¡Lady Sarah!, ¿qué le ha pasado? -dijo ayudando a la joven muchacha a ponerse en pie.
El hermoso rostro de lady Sarah se arrugó en una mueca de dolor.
– Intentaba ver qué era lo que estaba pasando ahí fuera, pero cuando iba a bajar de la plataforma del vestidor tropecé con el dobladillo y me caí.
– ¿Se ha hecho usted daño?
– Creo que no. -Lady Sarah se sacudió los brazos y las piernas, y enseguida su expresión se relajó-. No me he hecho daño. Solo me he lastimado un poco el orgullo, nada más.
Antes de que la tranquilidad pudiera volver a Meredith, lady Sarah se colocó una mano en la frente y se agarró con la otra a la manga de Meredith.
– ¡Oh, querida!, qué dolor de cabeza tan espantoso.
– ¿No se habrá golpeado la cabeza al caer?
– No…, al menos no me lo parece. -Cerró los ojos-. Oh, creo que necesito tumbarme un rato.
Al momento, Meredith acompañó a lady Sarah hasta la silla tapizada de cretona que estaba en un rincón de la habitación, y ayudó a la joven a que se reclinara sobre unos cojines.
– ¡Mon Dieu! -llegó hasta ellas la voz de madame Renée desde el otro lado de la puerta abierta-. ¿Qué ha pasado?
– Lady Sarah se encuentra indispuesta -contestó Meredith intentado que su voz sonara tranquila. Colocó una mano sobre la frente de lady Sarah, y se tranquilizó al no notar síntomas de fiebre-. Tiene un fuerte dolor de cabeza.
– Ah, no se preocupe, mademoiselle Meredith, siempre les sucede lo mismo a las novias nerviosas -dijo madame Renée-. Le prepararé una de mis tisanas especiales y enseguida se volverá a sentir tres magnifique. -Chasqueó los dedos.
Meredith observó el rostro pálido de lady Sarah y rezó para que el diagnóstico de madame Renée fuera correcto. Por lo menos todavía faltaban dos días para la boda. Seguramente sería tiempo más que suficiente para que lady Sarah se recuperara.
Y sin duda así tenía que ser.
2
Andando de una punta a la otra del pequeño salón privado que habían habilitado en un rincón al lado de la sacristía de St. Paul, Philip Whitmore, vizconde de Greybourne, rezaba con todas sus fuerzas para que la novia no se presentara.
Su estómago estaba agarrotado por la tensión; extrajo el reloj del bolsillo de su chaqueta y consultó la hora. Aún faltaban varios minutos para que diera comienzo la ceremonia. ¿Se presentaría lady Sarah? «Que Dios me ayude si lo hace.»
Maldita sea, en qué situación completamente imposible se encontraba. ¿Habría logrado que lady Sarah le comprendiera? Solo había tenido una oportunidad para hablar con ella en privado, cuando habían estado cenando la noche antes en la casa que su padre tenía en la ciudad. Debido a una caída que había sufrido aquella mañana y al haberse sentido luego indispuesta por un dolor de cabeza, lady Sarah no había podido estar presente en la cena. Lord Greybourne cerró los ojos. «Primero una caída y luego un dolor de cabeza.» Por todos los demonios, había temido que pasara algo parecido.
Sin embargo, después de la cena lady Sarah hizo su aparición. A los pocos minutos de conversación, él le había pedido que le enseñara la galería y ella le había acompañado. Y entonces había tenido la oportunidad de hablar con ella… de advertirla. Ella había oído su relato aparentando prestar una educada atención a cuanto le decía, y al final tan solo había murmurado: «Qué… interesante. Pensaré en ello». A continuación se había retirado con la excusa de que le dolía la cabeza. Cuando había intentado volver a hablar con ella al día siguiente, el mayordomo le había informado de que todavía le dolía la cabeza y no podía recibir visitas. Había intentado hablar con su padre, pero el duque no estaba en casa. Philip había dejado una nota a su Excelencia, pero no había recibido respuesta, lo cual significaba que habría llegado a casa demasiado tarde para contestarle. Y el resto de su tiempo Philip lo había pasado en el almacén, buscando entre las numerosas cajas que tenía allí la única cosa que podría salvarle. Pero no había tenido suerte, lo que quería decir que, de una manera u otra, aquel día estaba a punto de dar un giro muy desagradable en su vida.
Lo más probable era que alguien le hiciera llegar pronto una nota, o bien que pronto llegara la propia lady Sarah. O que no llegara. Se pasó las manos por el pelo y se ajustó el ya apretado pañuelo. De todos modos, la había fastidiado. El honor le obligaba a casarse con lady Sarah. Pero el honor también le decía que no debía hacerlo. Se formó una imagen de ella en su mente. Una muchacha tan joven y encantadora. La idea de tomarla por esposa debería producirle gran alegría. Sin embargo, era una idea que hacía que sus entrañas se agarrotaran de terror.
Llamaron a la puerta y él se dirigió hasta ella a toda prisa para abrir. Su padre entró en la habitación y Philip cerró la puerta tras él con un suave chasquido. Al darse la vuelta su mirada se cruzó con la de su padre, y esperó a que este empezara a hablar. Los signos de la enfermedad de su padre se veían claramente a la luz de los rayos de sol que entraban por la ventana. Profundas grietas cruzaban su boca, y su rostro estaba pálido y en los huesos, Se lo veía considerablemente más delgado que la última vez que Philip salió de Inglaterra; su cara estaba completamente demacrada, con oscuras sombras de ojeras rodeando de gris sus ojos.
Pero aquellos ojos no habían cambiado en absoluto. Azules y afilados, podían cortar con una sola mirada fría, como bien sabía Philip. Mechones grises le cubrían las sienes, pero su pelo de ébano seguía siendo espeso. Parecía una versión más pálida, vieja y cansada del hombre sano que había sido una década antes. Un hombre con el que Philip había compartido poco más que silencio y tensión desde el día en que murió la madre de Philip -una situación de lo más dolorosa, ya que él y su padre habían tenido una relación cálida y amistosa antes de la muerte de su madre. Un hombre que había hecho un trato con Philip, un trato que le había dado la oportunidad de perseguir su sueño, aunque solo fuera hasta que «algún día»… se le pidiera una sola cosa a cambio.
El padre de Philip no había reaccionado bien cuando supo que se trataba de la única cosa que este no podía concederle.
Su padre caminó lentamente hacia él, observando cada uno de los detalles del aspecto de Philip. Se detuvo cuando solo los separaban un par de pasos. Un montón de recuerdos asaltaron a Philip como un torrente de imágenes que cruzaran por su mente, y acabaron, como siempre sucedía cuando pensaba en su padre, con aquellas frías palabras de condena: «Un hombre sólo vale lo que vale su palabra, Philip. Si hubieras mantenido la tuya, tu madre no habría…».
– La ceremonia está a punto de empezar -dijo su padre con una expresión indefinible.
– Lo sé.
– Desgraciadamente, la novia no ha llegado todavía.
– Ya lo veo. -«Gracias a Dios», pensó.
– Has hablado con ella. -Estas palabras eran una aseveración, más que una pregunta.
– Sí, lo he hecho.
– Habíamos quedado en que no lo harías.
– No. Me habías pedido que no le contara nada, pero yo no dije que estuviera de acuerdo -afirmó Philip dejando caer los brazos a los lados-. Tenía que contárselo. Ella tiene derecho a saberlo.
– ¿También se lo has contado a lord Hedington?
– Lady Sarah me pidió que no lo hiciera -respondió Philip meneando la cabeza-. Al menos no hasta que ella hubiera reflexionado sobre el asunto.
– Bueno, con cada minuto que pasa sin que se presente, se hace más claro lo que piensa de ese asunto.
Philip solo podía esperar que su padre estuviera en lo cierto.
Meredith estaba de pie a la sombra de las columnas de mármol del vestíbulo de St. Paul, haciendo esfuerzos para aparentar dignidad y tratando de contener su excitación; rogando por no parecer un niño con la cara pegada en la ventana de una confitería. Una procesión de elegantes carruajes se dirigía hacia la entrada este de la magnífica catedral, llevando a lo más florido de la alta sociedad a la boda de lady Sarah Markham y el vizconde de Greybourne. Un murmullo de susurros emocionados hacía eco entre la multitud de invitados que entraba en la iglesia; sus voces se oían apagadas por la música de órgano mientras pasaban al lado de Meredith. Ella cazaba pedazos de conversación mientras se deslizaban a su lado.
«… el valiente Greybourne estuvo a punto de morir en un altercado con una tribu de…»
«… parece que quiere montar su propio museo con un colega norteamericano…»
«Se dice que sus negocios de importaciones son de lo más floreciente…»
«Es sorprendente que haya conseguido echar el lazo a lady Sarah, dado sus extraños intereses y el escándalo que provocó hace tres años…»
Poco a poco fueron llegando todos los miembros de la alta sociedad, caminando a través de la magnífica columnata de la entrada para introducirse en la iglesia, pasando bajo la esplendorosa arquitectura de la catedral, hasta que casi quinientos invitados llenaban los bancos de St. Paul. Todos excepto el único de los invitados que Meredith estaba deseando especialmente ver allí. ¿Dónde estaba la novia?
Santo Dios, esperaba que lady Sarah no estuviera todavía indispuesta a causa del accidente sufrido en el vestidor. No, seguramente no. Si así fuera, su padre habría enviado una nota. Meredith había intentado hablar con lady Sarah ayer, para informarse de cómo había ido su encuentro con lord Greybourne la noche anterior. Pero cuando trató de reunirse con ella por la tarde, lord Hedington le había comunicado que a lady Sarah le era imposible recibir visitas a causa de un persistente dolor de cabeza. Al ver la alarma en el rostro de Meredith, lord Hedington la había calmado enseguida, diciéndole que lady Sarah acaba de tomarse una tisana reconstituyente y que, después de unas bien merecidas horas de sueño, estaría perfectamente para la boda. Cuando le comentó que lady Sarah y lord Greybourne habían pasado más de una hora juntos paseando por la galería la noche anterior, y que lo habían pasado «estupendamente bien», buena parte de los nervios a flor de piel de Meredith se calmaron. Además, lord Hedington añadió que, a pesar de su desaliñado traje y su abominable pañuelo -lo cual podía solucionarse empleando a un ayuda de cámara apropiado-, lord Greybourne parecía una persona decente.
Gracias a Dios. Ella no había podido ver al novio para ponerlo a punto por sí misma. Había intentado sin éxito reunirse con lord Greybourne para asesorarlo, al menos con las lecciones de etiqueta de última hora que requería la ceremonia, pero aquel hombre había estado tan evasivo como la niebla. Había contestado a las tres notas que ella le había enviado con otras tres frías notas afirmando que estaba demasiado «ocupado».
¿Ocupado? ¿Qué podía mantenerle tan ocupado para no dedicar un cuarto de hora de su programa a reunirse con ella? Sin duda, estaría ocupado en sus propias diversiones. Un grosero, eso es lo que era.
El campanario de la catedral dio la hora. Era el momento en que estaba previsto que comenzara la ceremonia.
Y todavía no había ni rastro de la novia.
Un frío estremecimiento de inquietud se deslizó por la espalda de Meredith, una sensación que no era aliviada por el hecho de ver a lord Hedington entrando a grandes zancadas en el vestíbulo, con las cejas arqueadas en un gesto seno. Meredith salió de entre las sombras.
– Su Excelencia, ¿está seguro de que lady Sarah se encuentra bien?

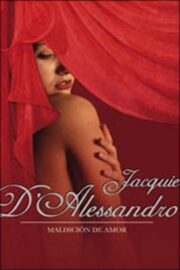
"Maldicion de amor" отзывы
Отзывы читателей о книге "Maldicion de amor". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Maldicion de amor" друзьям в соцсетях.