Un borbotón de odio hacia lord Bickley atravesó a Philip, y renovó la promesa que se había hecho a sí mismo de mantener una larga conversación con su cuñado, una vez hubiera solucionado sus propios problemas.
– No te preocupes, diablillo -le susurró al oído-. A ella le importo mucho. Y me hace feliz. Y yo la hago feliz. Y los dos te vamos a hacer tía varias veces.
Ella le ofreció una radiante sonrisa -una sonrisa que podría ya no existir si el mal nacido de anoche hubiera llegado a poner sus manos sobre ella.
– Entonces, quizá debería felicitarte. Os deseo a ti y a miss Chilton-Grizedale mucha felicidad, Philip.
– Gracias -dijo él contestando entre dientes.
Desde la cama, se oyó el sonido de un carraspeo de su padre.
– Debo decirte, Philip, que tu noticia me coge un poco desprevenido. -Miró a Catherine-. ¿Te importaría dejarnos solos un momento?
– Estaré en el salón. -Después de dar un apretón de brazos a Philip, Catherine salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un sonido apagado.
– Me temo que en este momento no tengo tiempo para una larga discusión, padre. Y de hecho, no tenemos nada que discutir, ya que estoy decidido. Voy a casarme con Meredith.
El rostro de su padre se puso rojo, un color que resaltaba aún más a causa del blanco vendaje que le cubría la cabeza.
– ¿Cómo se te puede haber ocurrido algo así, Philip? Me habías dado tu palabra…
– De casarme. Y lo haré. En cuanto haya roto el maleficio.
Los labios de su padre se apretaron formando una delgada línea de desaprobación, borrando de un plumazo la frágil unidad que apenas hacía un momento habían conseguido mantener los dos.
– No es de nuestra clase, Philip. Por Dios, esa mujer es comerciante. ¿Qué sabes de su familia? ¿Qué sabes de su procedencia? ¿Quiénes son sus padres? -Antes de que Philip pudiera decir una sola palabra, su padre añadió-: Yo no conozco el nombre de sus padres, pero sé una cosa de ellos. Son don nadie. Personas sin importancia.
– Eso no me importa. Puede que no sea una hija de la clase alta, pero es completamente respetable. Además, es una persona buena, generosa, interesante y, como tú has dicho, inteligente, y sobre todo me hace feliz.
– Estoy seguro de que esa muchacha es un encanto. Hazla tu amante y cásate con una mujer apropiada.
Philip agarró una mano a su padre y comprobó su temperatura.
– ¿Con «apropiada» quieres decir alguien que aporte dinero, prestigio y quizá algunas propiedades al matrimonio?
– Exactamente -dijo su padre mirándole aliviado.
– Me temo que no tengo la intención de sacrificar mi felicidad para aumentar la ya bastante abultada lista de propiedades familiares, padre.
Se hizo el silencio entre ellos durante varios segundos.
– Los años que has pasado en el extranjero te han cambiado, Philip. Nunca pensé que serías capaz de deshonrar tu herencia de esa manera.
– No veo ningún deshonor en casarme por amor en lugar de hacerlo por dinero. Y ahora, aunque no quiero parecer brusco, debo dejarte; y considero que este asunto queda así zanjado. Lamento que te hayan herido y me siento más aliviado de verte bien.
– Créeme, este asunto no se ha zanjado en absoluto.
– Está entera y completamente zanjado. Me voy a casar, y me temo, padre, que tú no tienes nada que objetar a la persona que yo haya elegido. Aunque me gustaría mucho que nos dieras tu bendición, tengo la intención de casarme con ella, tanto si lo apruebas como si no. Te volveré a visitar en cuanto me sea posible.
Philip salió rápidamente de la habitación y bajó apresuradamente las escaleras hacia el salón, donde se despidió de Catherine y recordó a Evans las instrucciones que le había dado de que no dejara entrar a nadie en la casa. Se puso el abrigo y salió a la calle con el bastón bajo el brazo. Su casa estaba solo a un pequeño paseo de la de su padre, y se dirigió hacia allí a pie para encontrarse con Meredith.
Que Dios ayudara a aquel mal nacido si se le ocurría acercarse a Meredith. «Si lo haces, maldito mal nacido, te aconsejo que disfrutes de tus próximas horas, porque esas serán las últimas para ti», pensó mientras caminaba.
Sentada en un banco de piedra en su sendero favorito de Hyde Park, Meredith respiraba la brisa fría de la mañana, que transportaba un aroma de flores y tierra y animaba a los pájaros a cantar. Su mirada se paró en Charlotte, Albert y Hope, quienes estaban mirando un grupo de mariposas que volaban formando una madeja de colores a poca distancia de ellos.
Los ojos de Meredith se llenaron de lágrimas ante la visión de sus amigos. Lágrimas de alegría, porque estaba claro que Charlotte y Albert se amaban profundamente, y era obvio lo felices que eran juntos. Y si tenía que ser completamente honesta consigo misma, lágrimas de envidia, porque ella también quería sentir ese tipo de amor, pero nunca podría hacerlo realidad.
Cuando esa mañana le dijeron que estaban planeando casarse, ella se había quedado por un momento asombrada y en silencio. ¿Charlotte y Albert? ¿Por qué nunca se le había ocurrido pensar en algo así? Pero enseguida, dándole vueltas a la idea en la cabeza, se dio cuenta de lo buena pareja que hacían. Tenían muchas cosas en común, ambos conocían y aceptaban el pasado del otro, y Albert no habría podido querer más a Hope si hubiera sido su propia hija. De repente recordaba las miradas que los dos se dirigían a escondidas, miradas que ella había creído que eran de preocupación o cansancio, pero en las que se reflejaba una tensión muy diferente. Ni en una sola ocasión se le había ocurrido pensar que podría tratarse de ese «otro» tipo de preocupación. Por el amor de Dios, ¿qué tipo de casamentera era si no era capaz de descubrir el amor cuando lo tenía delante de sus propias narices?
Una risa fría escapó de entre sus labios y parpadeó varías veces para contener las lágrimas. Obviamente, ella no era en absoluto una buena casamentera, porque una buena casamentera nunca habría estado tan loca como para enamorarse del hombre para el cual se suponía que debía encontrar una esposa apropiada.
A lo largo de la noche de insomnio del día anterior había estado enfrentándose con frialdad y serenidad a los hechos, pero no había encontrado el valor para esconderse detrás de montañas de racionalidad, o mirando hacia otro lado.
El hecho inquietante era que se había enamorado -aun a su pesar- como una loca. Y por si el hecho de por sí no fuera lo suficientemente preocupante, además se había enamorado de un vizconde, del heredero de un condado, lo cual entraba en la categoría de «inequívocamente estúpido».
Philip necesitaba una esposa, y le parecía evidente que había planeado pasar por alto sus diferencias de clase y pedirla en matrimonio. Su corazón dio un brinco sintiéndose enfermo de pérdida y remordimiento. Ella habría dado cualquier cosa, cualquiera, con tal de poder aceptar. Pero, como dolorosamente sabía, había entre ellos mucho más que las claras diferencias de clase, y eso la dejaba muy lejos de ser una esposa apropiada para Philip. Y aunque le dolía tener que hacerlo, era el momento de decirle que, incluso si era capaz de romper el maleficio, ella no podría ser nunca su esposa.
Se puso de pie y caminó junto a Albert, Charlotte y Hope hacia la calesa que habían dejado al lado de la entrada del parque, casi enfrente de la casa de Philip. No tenía más que cruzar la calle para encontrarse con él.
– ¿De verdad no quiere que la esperemos? -preguntó Albert mientras subía a Hope al asiento de la calesa.
– No, gracias -dijo Meredith con una expresión que pretendía pasar por una sonrisa jovial-. No sé cuánto tiempo voy a estar hablando con lord Greybourne.
– Pero ¿cómo volverás a casa tía Merrie? -preguntó Hope.
– Le pediré a lord Greybourne que me busque un medio de transporte. -Cuando parecía que Albert iba a objetar algo, ella añadió rápidamente-: Estoy segura de que lord Greybourne planea ir al almacén para continuar con la búsqueda, y seguramente tendré que acompañarle. -Se sintió un poco culpable de haber dicho aquella mentira, porque sabía que después de su conversación con Philip no volvería a verle nunca más.
Cuando los tres se hubieron acomodado en la calesa, Albert tomó las riendas.
– Bueno, nos veremos más tarde -dijo Charlotte con la mirada radiante de felicidad.
A Meredith se le hizo un nudo en la garganta y, desconfiando de su voz, simplemente le contestó con una sonrisa e inclinando la cabeza.
– Adiós, tía Merrie -dijo Hope saludando con la mano.
– Hasta luego, cariño -consiguió decir, y luego le lanzó un beso.
La calesa avanzó por Park Lake, y Meredith se quedó mirándola hasta que se perdió de vista. Se quedó allí de pie durante otro buen minuto, inconsciente del movimiento de los transeúntes que pasaban a su lado, tratando desesperadamente de reunir el valor suficiente para no escuchar la voz interior que le decía que todo lo que quería estaba dentro de aquella casa. Y que nunca podría tenerlo. Y dado que nunca lo tendría, ya era hora de aclarar todas sus mentiras con Philip.
Tomando aire con resolución, miró hacia su destino y empezó a cruzar la calle. No había dado más de media docena de pasos cuando oyó que una voz familiar le gritaba desesperada:
– ¡Meredith!
Sorprendida, se detuvo. Miró a su alrededor y vio a Philip corriendo hacia ella, con la cara convertida en una mueca de pánico.
– ¡Meredith, cuidado!
De repente oyó el retumbar de unos cascos de caballo sobre los adoquines y miró por encima de su hombro. Un carruaje, tirado por cuatro caballos negros lanzados a pleno galope, se dirigía directamente hacia ella. Se asustó tanto al ver el coche que se le echaba encima que el terror la dejó paralizada durante varios segundos. Unos segundos que, como se dio cuenta en un destello, podrían haberle costado la vida.
16
Philip corrió como nunca lo había hecho en toda su vida, con todos sus músculos en tensión intentando llegar a tiempo hasta ella. Vio el terror que brillaba en sus ojos, la vio quedarse quieta durante unos breves y vitales segundos antes de que se moviera. Muy tarde… demasiado tarde.
Él saltó hacía ella, la agarró por la cintura levantándola del suelo y empujándola hacia delante. Aterrizaron cerca del borde de la calle, apiñados en un cúmulo de miembros tras esquivar el impacto justo en el momento en que el carruaje pasaba a toda marcha rozándoles y haciendo saltar sobre ellos la gravilla. Y haciéndoles sentir la vibración de las ruedas y los cascos que pasaban a solo unos escasos centímetros.
Con el corazón latiéndole con fuerza y llenando sus pulmones de aire, Philip se apartó de ella. Había intentado echarse a un lado para protegerla del impacto, pero habían caído al suelo juntos de golpe. Moviéndola con cuidado, la hizo rodar hasta ponerla boca arriba.
Sintió que se le encogía el estómago al ver un pequeño rasguño que cruzaba una de las mejillas de ella y un delgado corte en la sien del que manaba sangre. La barbilla la tenía llena de polvo y ya empezaba a dar muestras de magulladuras. Su vestido estaba rasgado en algunos lugares y lleno del polvo de la calle, lo mismo que su cabello. Ella se lo quedó mirando fijamente, con sus ojos, normalmente de un azul cristalino, apagados, pero al menos consciente.
– Dios mío, Meredith.
Sus dedos temblorosos se posaron sobre la herida de la mejilla. Una parte racional de su mente le iba cantando la letanía de cosas que debería hacer -comprobar que no tuviera ningún hueso roto, sacarla de la cuneta del camino-, pero otra parte de su cerebro estaba inmovilizada por un miedo aterrador. Y furiosa. Se volvió y comprobó que el carruaje prácticamente había desaparecido de la vista. Dios mío, un segundo más, solo un segundo más y la habrían aplastado aquellos cascos y ruedas veloces.
– Por favor, di algo -le imploró él. Ella pestañeó y parte de las telarañas de sus ojos se disiparon.
– Philip.
Él tuvo que tragar saliva para recuperar la voz.
– Estoy aquí, querida.
– ¿Están ustedes bien, señor? -preguntó un caballero que se había acercado corriendo hasta ellos.
– Yo estoy bien. Pero aún no sé cómo está ella.
Philip no miró hacia arriba, pero se dio cuenta de que un pequeño grupo de personas se había congregado a su alrededor, todos ellos murmurando sobre lo poco seguro que era cruzar una calle aquellos días, sobre cómo había aparecido aquel carruaje a toda marcha como si saliera de ninguna parte y sobre qué espléndido rescate había llevado a cabo él.
– Meredith, quiero que te quedes tranquila mientras compruebo que no te has roto ningún hueso. -Le examinó los brazos y las piernas, y luego presionó suavemente sobre sus costillas-. No parece que tengas nada roto -dijo con voz algo más tranquila.

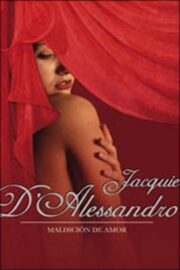
"Maldicion de amor" отзывы
Отзывы читателей о книге "Maldicion de amor". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Maldicion de amor" друзьям в соцсетях.