Se dirigieron a la parte posterior de la casa, donde el paño de cocina ondeaba en una cuerda de tender que oscilaba entre unos postes apuntalados con tirantes de madera. Había más trastos viejos al otro lado, antes de llegar a los árboles: pinos, robles, nogales y demás. Pasaron unos gorriones volando de un árbol a otro, y Eleanor los siguió con un dedo.
– Mirad. Gorriones de ceja blanca -les dijo.
Un cenzontle los sobrevoló y fue a posarse en una rama muerta. Eleanor también lo señaló y dijo qué pájaro era. El sol centelleaba en las cabecitas rubias de los niños y confería al vestido de su madre un tono más vivo aún. Siguieron un camino abierto por el paso de unas ruedas hacía cierto tiempo. Algunas veces Donald Wade saltaba balanceando mucho los brazos. El pequeño Thomas echaba la cabeza hacia atrás y miraba el cielo con la mano apoyada en el hombro de su madre. ¡Eran tan felices! Will no había visto demasiada gente feliz en su vida. Era fascinante.
A poca distancia de la casa, llegaron a una colina orientada al este y cubierta de hileras de árboles frutales.
– Esto de aquí es el huerto de árboles frutales -anunció Eleanor, recorriéndolo con la mirada.
– Es grande -comentó Will.
– Y no ha visto ni la mitad. Aquí están los melocotoneros. Allá abajo hay un grupo de manzanos y de perales… y también de naranjos, Glendon tuvo la idea de intentar plantar naranjos, pero no le fue demasiado bien. -Sonrió melancólica-. Estamos demasiado al norte.
Will salió del camino e inspeccionó la fruta.
– Puede que hubiera convenido fumigarlos.
– Sí -coincidió Eleanor, a la vez que acariciaba sin darse cuenta la espalda del bebé-. Glendon planeaba hacerlo, pero murió en abril y no tuvo ocasión.
«Esos árboles meridionales deberían haberse fumigado mucho antes del mes de abril», pensó Will, pero se abstuvo de decirlo. Siguieron adelante.
– ¿Cuántos años tienen esos árboles?
– No lo sé exactamente. El padre de Glendon plantó la mayoría. Todos, salvo los naranjos, como ya le he dicho. También hay manzanos, prácticamente de todas las variedades imaginables, pero nunca me he aprendido los nombres. El padre de Glendon sabía mucho de eso, pero murió antes de que yo me casara con su hijo. También se dedicaba a la compraventa de objetos de segunda mano, como Glendon. Iba a subastas y comerciaba con quienquiera que fuera. Aunque no parecía haber ninguna razón para ello. -Calló un instante y preguntó de golpe-: ¿Ha probado los membrillos? Son esas frutas de ahí.
– Son ácidos como los ruibarbos.
– Pero se puede hacer un pastel delicioso con ellos.
– Eso no lo sabía.
– Me imagino que le apetecería probarlo.
– Supongo que sí -respondió, mirándola de reojo.
– Le iría bien cubrir esos huesos con algo de grasa, señor Parker.
Fijó los ojos en los membrilleros y se bajó tanto la parte delantera del ala del sombrero que dejó de ver el horizonte. Gracias a Dios, Eleanor cambió de tema.
– ¿Y dónde los comió?
– En California.
– ¿En California? -Alzó los ojos para mirarlo con la cabeza ladeada-. ¿Ha estado allí?
– Recolecté fruta allí un verano, cuando era un crío.
– ¿Vio a alguna estrella de cine?
– ¿Estrella de cine? -No se le habría ocurrido nunca que esa mujer supiera algo sobre las estrellas de cine-. No. ¿Ha visto usted a alguna? -preguntó, mirándola.
– ¿Cómo voy a haber visto a ninguna estrella de cine si ni siquiera he visto nunca una película? -rio Elly.
– ¿Nunca?
– Pero oía hablar de ellas a los niños en el colegio -contestó, tras negar con la cabeza.
Will hubiese querido prometerle llevarla al cine algún día, pero ¿de dónde iba a sacar el dinero? Y aunque lo hubiese tenido, en Whitney no había ningún cine. Y además, ella no iba nunca al pueblo.
– En California, las estrellas de cine sólo están en Hollywood, y hace frío en las zonas montañosas. Y el mar está sucio. Apesta.
Eleanor se percató de que iba a costarle mucho lograr que dejara de verlo todo tan negro.
– ¿Es usted siempre tan alegre?
Will tenía ganas de bajarse todavía más el ala del sombrero, pero de hacerlo no hubiera podido ver por dónde andaba.
– Bueno, California no es como usted se imagina.
– ¿Sabe qué? Creo que no me importaría que sonriera más a menudo.
– ¿De qué? -soltó Will con una expresión huraña.
– Diría que eso va a tener que averiguarlo usted mismo, señor Parker. -Hizo que el bebé le deslizara por la cadera hasta llegar al suelo-. Madre mía, Thomas, cada vez pesas más, de verdad. Ven, dale la mano a mamá y te enseñaré algo.
Le mostró cosas en las que Will no se hubiese fijado nunca, como una rama con la forma de la pata de un perro.
– Nadie, por mucho que talle, podría hacer algo más bonito -aseguró.
O un sitio donde algún animalito se había resguardado en la hierba y había dejado varias vainas vacías.
– Si yo fuera un ratón, me encantaría vivir aquí, en este huerto que huele tan bien, ¿no te parece? -comentó al pequeño.
Luego el objeto de atención fue un saltamontes verde camuflado sobre una brizna de hierba más verde aún.
– Hay que mirarlo de cerca para ver que está haciendo ese ruido con las alas -explicó.
Y después, entre los árboles adyacentes, un magnolio con una cavidad a la altura de la cabeza donde se unían sus ramas y donde había arraigado un segundo árbol: un pequeño roble que crecía robusto y sano.
– ¿Cómo llegó ahí? -quiso saber Donald Wade.
– ¿Cómo crees?
– No sé.
Se puso en cuclillas junto a sus hij os, con la mirada puesta en los dos árboles.
– Bueno, en este bosque vivía un búho muy sabio, y una tarde, cuando oscurecía, vino y le hice esa misma pregunta. Le dije: «¿Por qué ese roblecillo crece en ese magnolio?» -Sonrió a Donald Wade-. ¿Sabes qué me dijo?
– No.
Donald Wade miraba a su madre perplejo. Ella descansó el trasero en el suelo y se quedó sentada como una india, arrancando la corteza de un palo con la uña del pulgar mientras seguía hablando.
– Bueno, me contó que, hace años, vivían aquí un par de ardillas. Una de ellas era muy trabajadora y todos los días llevaba bellotas hasta esa pequeña cavidad del árbol, allá arriba. -La señaló con el palo-. La otra ardilla, en cambio, era perezosa. Se pasaba el día tumbada boca arriba en esa rama de ahí -comentó, a la vez que señalaba de nuevo, esta vez un pino cercano-. Usaba la cola de almohada y observaba con las piernas cruzadas cómo la otra ardilla se preparaba para el invierno. Esperó hasta que hubo tantas bellotas que la cavidad estaba a punto de rebosar. Entonces, cuando la ardilla trabajadora fue a buscar una última bellota, la perezosa se subió ahí y comió, comió y comió hasta que se las terminó todas. Estaba tan llena que se sentó en la rama y soltó un eructo tan fuerte que se cayó de espaldas.
Entonces, Eleanor inspiró hondo, se sujetó las rodillas con las manos y eructó con fuerza para caer hacia atrás con los brazos abiertos. Will sonrió. Donald Wade se rio. El pequeño Thomas chilló, encantado.
– Pero no fue tan divertido; después de todo -prosiguió Eleanor con los ojos puestos en el cielo.
Donald Wade se quedó serio y se inclinó parar mirarla directamente a la cara.
– ¿Por qué no? -preguntó.
– Porque, al caer, se golpeó la cabeza con una rama y se mató.
Donald Wade se golpeó él mismo la cabeza y cayó hacia atrás espatarrado en la hierba, al lado de su madre, con los ojos cerrados, sin dejar de retorcerse. Eleanor se incorporó y sentó a Thomas en su regazo.
– Entonces, cuando la ardillita trabajadora regresó con la última bellota entre los dientes, subió y vio que todas las que tenía ahí habían desaparecido. Abrió la boca para gritar, y esa última bellota cayó en el hueco, debajo de las cáscaras de bellota que había dejado la ardilla golosa. -Donald Wade se incorporó a su vez. La historia había despertado de nuevo su interés-. Sabía que no podía pasar aquí el invierno, porque ya había recogido todas las bellotas que había en kilómetros a la redonda. Así que dejó su acogedor nido y no regresó aquí hasta que ya era vieja. Tanto, que le costaba subir y bajar de los robles como antes. Pero recordaba el nido en el magnolio, cálido, seco y seguro, y subió para poder recordar viejos tiempos. ¿Y con qué creéis que se encontró?
– ¿Con el roble que crece ahí? -sugirió el niño mayor.
– Sí, señor -respondió Elly mientras apartaba el pelo de la frente de Donald Wade con los dedos-. Un pequeño roble con tantas bellotas que la ardillita no tuvo que volver a subir y bajar nunca más de un árbol, porque todas le crecían alrededor de la cabeza, justo ahí, en su acogedor y cálido nido.
– ¡Cuéntame otra historia!
– No. Tenemos que seguir y enseñar al señor Parker el resto de la granja. -Se puso de pie y tomó la mano de Thomas-. Vamos, niños. Donald Wade, toma la otra mano de Thomas. Venga, señor Parker -dijo con la cabeza vuelta hacia él-. Se nos está haciendo tarde.
Will se rezagó para observar cómo ascendían despacio por el camino, los tres juntos, tomados de la mano. Eleanor llevaba la parte trasera del vestido arrugada de haber estado sentada en la hierba húmeda, pero no le importaba en absoluto. Estaba ocupada señalando pájaros, riendo en voz baja, hablando con los niños con su acento sureño. Sintió nostalgia de la madre que no había conocido, de la mano que no había tomado, de los cuentos que no le habían contado. Por un instante, imaginó que había tenido una madre como Eleanor Dinsmore. Todo niño debería tener una madre como ella. «Diría que eso va a tener que averiguarlo usted mismo, señor Parker.» Esas palabras le retumbaban en la cabeza mientras avanzaban, y se encontró mirando hacia atrás, hacia el roble que crecía sobre el magnolio, y comprendiendo lo raro que era.
Pasado un rato, llegaron a una doble hilera de colmenas deterioradas y desatendidas a lo largo del borde del huerto de árboles frutales. Rebuscó en su mente lo que sabía sobre las abejas, pero no encontró nada. Vio las colmenas como una posible fuente de ingresos, pero cuando se dio cuenta de que Eleanor las esquivaba, recordó que su marido había muerto mientras se encargaba de ellas y que estaba enterrado en algún lugar del huerto. Pero no vio ninguna tumba, y ella no le señaló ninguna. A pesar del modo en que Dinsmore había muerto, Will se sintió atraído por las colmenas, por los pocos insectos que zumbaban a su alrededor, y por la fragancia de la fruta, aunque tuviera gusanos, que el sol de las once calentaba. Se preguntó por el hombre que había estado ahí antes que él, un hombre que no conservaba nada, que no acababa nada y que, al parecer, tampoco se preocupaba nunca por nada. ¿Cómo podía dejar un hombre que las cosas se deterioraran de aquella forma? ¿Cómo podía un hombre que tenía la suerte de poseer cosas, tantas cosas, preocuparse tan poco por el estado en que éstas estaban? Will podía contar en diez segundos la cantidad de cosas que había tenido en su vida: un caballo, una silla de montar, ropa, una navaja de afeitar. Aceleró el paso para alcanzar a Eleanor Dinsmore mientras se preguntaba si sería una soñadora incorregible como su marido.
Llegaron a un bosquecillo de pacanas que parecía prometedor, con sus árboles cargados de frutos verdes, y en el camino que subía a la siguiente colina se encontraron con un tractor que les bloqueaba el paso.
– ¿Qué es eso? -A Will se le iluminaron los ojos.
– El viejo Steel Mule de Glendon -explicó Elly mientras Will daba lentamente una vuelta al vehículo medio oxidado-. Aquí dejó de funcionar, y aquí lo dejó.
Era un modelo G, pero no estaba seguro del año, tal vez del 26 o del 27. Delante tenía dos ruedas de acero y, en la parte trasera, a cada lado, tres ruedas de distinto tamaño, ordenadas de menor a mayor y rodeadas por una cadena articulada de eslabones dentados por la parte exterior. Los dientes estaban desgastados, algunos tanto que incluso habían desaparecido. Echó un vistazo al motor y dudó de que volviera a emitir nunca ningún ruido.
– Sé algo de motores, pero creo que éste está muerto.
Siguieron adelante para llegar al extremo opuesto de la granja y volver después a la casa por otro camino. Pasaron por campos de rastrojos y por arboledas, y cuando finalmente llegaron a la cima de un montículo, Will se paró en seco, se echó hacia atrás el sombrero y soltó un grito ahogado.
– Madre mía -murmuró.
Al otro lado había un auténtico cementerio de cocinas económicas, que se oxidaban en medio de una hierba lo bastante alta como para doblarse con el viento.
– Hay unas cuántas, ¿eh? -Eleanor se detuvo a su lado-. Daba la impresión de que cada semana se traía una a casa. Le dije: «Glendon, ¿qué vas a hacer con todas esas cocinas viejas si hoy en día todo el mundo se está pasando a las de gas y a las de queroseno?» Pero siguió trayéndolas aquí cada vez que se enteraba de que alguien se la cambiaba.

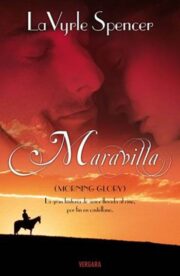
"Maravilla" отзывы
Отзывы читателей о книге "Maravilla". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Maravilla" друзьям в соцсетях.