– Volveré -prometió, y se volvió a tocar el ala del sombrero a modo de saludo.
– ¿Señor Parker? -lo llamó la bibliotecaria cuando se daba la vuelta para sujetar el pomo de la puerta.
– Diga.
– ¿Cómo está Eleanor?
Will notó que esta pregunta era totalmente distinta a la de Lula. Se quedó en la puerta mientras modificaba la impresión que se había hecho de Gladys Beasley.
– Está bien. Embarazada de cinco meses por tercera vez, pero sana y feliz, creo.
– Por tercera vez. Madre mía. La recuerdo de niña cuando venía con el quinto curso de la señorita Buttry. ¿O era el sexto de la señorita Natwick? Parecía muy inteligente. Inteligente e inquisitiva. Dele recuerdos de mi parte, por favor.
Era el primer gesto verdaderamente amable que Will había recibido desde que había llegado a Whitney. Le eliminó por completo el sabor amargo que le había dejado Lula y le hizo sentir bien de repente.
– Se los daré. Gracias, señora Beasley.
– Señorita Beasley.
– Señorita Beasley. Oh, por cierto. Tengo unas docenas de huevos que me gustaría vender. ¿Dónde debería intentarlo?
Gladys no supo muy bien por qué, tal vez por la forma en que había supuesto que estaba casada, o por el modo en que había rechazado las insinuaciones de esa fulana de Lula, o quizá sólo por la forma en que su sonrisa le había transformado la cara al saber que, después de todo, podría disponer de un carné de usuario de la biblioteca. Fuera por el motivo que fuera, Gladys se encontró respondiendo:
– Yo misma me quedaré con una docena, señor Parker.
– ¿En serio? Vaya… ¡Pues qué bien! -Esbozó otra sonrisa.
– Puede llevar los demás a la tienda de Purdy, al otro lado de la plaza.
– Purdy. Muy bien. Bueno, voy a buscarlos… Oh… -dijo. Se sacó el pulgar del bolsillo, y dejó caer el brazo hacia un costado-. Acabo de recordar que están todos en una sola caja de madera.
– Póngalos aquí -indicó, y le dio una caja de archivo.
Will asintió con la cabeza y se fue sin decir nada.
– ¿Cuánto es? -preguntó Gladys cuando regresó. Estaba hurgando en un monedero negro y no levantó la vista hasta darse cuenta de que no le contestaba-. ¿Cuánto le debo, señor Parker?
– Pues no lo sé.
– ¿No?
– No. Verá, son de la señora Dinsmore y es la primera vez que se los vendo.
– Creo que actualmente van a veinticuatro centavos la docena. Le daré veinticinco, ya que estoy segura de que son más frescos que los de la tienda de Calvin Purdy y ha sido una entrega a domicilio -dijo, mientras le daba una moneda de veinticinco centavos, que Will era reacio a aceptar, puesto que sabía que ese precio era superior al valor de mercado-. ¡Pero bueno, hombre, acéptelo! Y la semana que viene, si tiene más, me quedaré otra docena.
– Gracias, señora -dijo tras aceptar la moneda-. Se lo agradezco, y sé que la señora Dinsmore también lo hará. No se me olvidará decirle que le manda recuerdos.
Cuando se hubo ido, Gladys Beasley cerró el monedero de golpe, pero se quedó mirando la puerta sin guardarlo aún. Qué joven tan simpático. No sabía por qué, pero le caía bien. Bueno, sí que sabía por qué. Creía que tenía muy buen ojo para la gente, en especial para las mentes inquietas. Era evidente que la suya lo era por lo familiarizado que estaba con el catálogo de obras, por su habilidad para localizar lo que quería sin su ayuda y por la concentración con que leía, por no hablar de las ganas que tenía de poseer un carné de usuario.
Y también estaba dispuesto a regresar al camino de Rock Creek y trabajar para Eleanor Dinsmore después de las estupideces perniciosas que Lula Peak había vomitado sobre ella. Gladys había oído lo bastante como para saber lo que aquella buscona pretendía. ¿Cómo hubiese podido escapársele a nadie en aquel edificio con el techo abovedado en el que todo resonaba? Y Will Parker se había ganado más puntos a favor al haber ignorado a esa fresca. Gladys no había comprendido nunca qué sacaba la gente de difundir habladurías destructivas. Los vecinos del pueblo no habían sido nunca justos con la pobre Eleanor, y menos aún su propia familia. Su abuela, Lottie McCallaster, siempre había sido una mujer excéntrica, una fanática religiosa que asistía a todas las reuniones evangélicas que se celebraban a ochenta kilómetros a la redonda de Whitney. Se había librado en cuerpo y alma a su convicción religiosa, y se bautizaba cada vez que un redentor ambulante pedía a los pecadores que se purificaran con la Sangre de Cristo. Al final, se había procurado un autoproclamado clérigo, un predicador de la doctrina del Infierno llamado Albert See, que se había casado con ella, le había dado familia, la había instalado en una casa en las afueras del pueblo y se había ido a hacer su ruta dejándola básicamente sola para educar a su hija, Chloe.
Chloe había sido una niña apagada y silenciosa de ojos enormes, dominada por Lottie, sometida a su fanatismo. Había sido un misterio cómo una chica así, que se pasaba casi todo el tiempo vigilada por su madre, había logrado quedarse embarazada. Pero lo hizo. Y después, Lottie no había vuelto a dejarse ver, ni había permitido a Chloe hacerlo, ni a la niña, Eleanor, hasta que las autoridades las habían obligado a dejarla salir para ir al colegio con la amenaza de que, si no lo hacían, enviarían legalmente a la pequeña a una casa de acogida. Lo que la bibliotecaria recordaba más de Eleanor cuando era pequeña era su asombro al ver la espaciosa sala y al tener la libertad de moverse por ella sin que la reprendieran. Eso y cómo se quedaba frente a las ventanas por donde entraba el sol y lo absorbía como si no fuera a cansarse nunca de él. ¿Y quién podía culparla, pobrecilla?
Gladys Beasley no tenía demasiada imaginación, pero aun así, se estremecía al pensar en lo que debía de haber pasado la pobre niña ilegítima, Eleanor, viviendo en esa casa con los estores verdes bajados, como si la hubieran enterrado en vida.
Casi estaba dispuesta a conceder a Will Parker un carné de usuario de la biblioteca por su mera amistad con Eleanor, ahora que sabía de ella. Y cuando fue a la sección de ensayo y encontró una biografía de Beethoven sobre una mesa pero los libros sobre abejas y sobre manzanas bien puestos en su lugar, supo que había juzgado bien a ese hombre.
Capítulo 7
Calvin Purdy compró los huevos a veinticuatro centavos la docena. El dinero era de la señora Dinsmore, pero Will tenía nueve dólares suyos bien guardados en el bolsillo de la camisa. Los tocó, resistentes y tranquilizadores bajo la batista azul, y pensó en comprarle algo. Simplemente porque decían que estaba chiflada y no lo estaba. Simplemente porque se había pasado encerrada en una casa la mayoría de su vida. Y porque habían discutido antes de que fuera al pueblo. Pero ¿qué debía llevarle? No era de la clase de mujer que se pone perfume. Y, además, el perfume era algo demasiado personal. Sabía que había hombres que compraban cintas a las mujeres, pero iba a sentirse como un tonto entrando en la tienda y pidiendo un pedazo de cinta de seda amarilla a juego con el vestido premamá de Eleanor. ¿Dulces? Pero la comida sentaba mal a Eleanor. Comía como un pajarito.
Al final, se decidió por una figurita de cristal: un ruiseñor azul pintado con colores alegres. Le gustaban los pájaros y en la casa no había demasiados adornos. El ruiseñor azul le costó veintinueve centavos, y se gastó veinte centavos más en un par de barritas de chocolate para los niños. Se guardó el cambio en el bolsillo con muchas ganas de volver a casa.
Al salir del pueblo, pasó por la casa con la valla ladeada que la rodeaba como las costillas putrefactas de un animal muerto. Se detuvo a observarla, involuntariamente fascinado por el aspecto abandonado del edificio, la hierba que cubría los peldaños delanteros, las esbeltas maravillas que se enredaban alrededor del pomo y ascendían por un enrejado tambaleante que ocupaba la entrada principal. Unos destartalados estores verdes tapaban las ventanas. Tenían la parte inferior destrozada. Al mirarlos, se estremeció, y, aun así, sintió curiosidad por ver la casa desde cerca, de echar un vistazo dentro. Pero los estores parecían advertirle que era mejor que se marchara.
¿La tenían encerrada dentro? ¿Con los estores bajados? ¿A una mujer como Eleanor, a la que le encantaban los pájaros y los saltamontes, y el cielo y los árboles frutales? Will se estremeció de nuevo y se apresuró con sus dos barritas de chocolate y su ruiseñor azul de cristal, deseando haber podido comprarle algo más. Era una sensación extraña para un hombre que no estaba acostumbrado a hacer regalos. El intercambio de regalos implicaba que una persona tenía tanto amigos como dinero, pero Will había tenido ambas cosas a la vez en contadas ocasiones. Aunque había imaginado a menudo lo bonito que sería recibir regalos, jamás había esperado que se sintiera tanta alegría al darlos. Pero ahora que conocía el pasado de Eleanor Dinsmore, estaba muy impaciente por compensarla por la amabilidad de la que la habían privado de niña.
¿Seguiría enojada con él? Al pensarlo, una inesperada inquietud le recorrió el cuerpo. Siguió adelante, estudiando el terreno. El carro de juguete traqueteaba tras él. ¿Cómo resolvían sus diferencias un hombre y una mujer? A sus treinta años, Will no lo sabía, pero de repente era fundamental que aprendiera a hacerlo. Hasta entonces, si una mujer lo hostigaba, se iba. Esto era distinto. Eleanor Dinsmore era distinta. Era una buena madre, una mujer excelente, a la que habían tenido encerrada en una casa y de la que decían que estaba chiflada. Y si él no le decía que no lo estaba, ¿quién lo haría?
Eleanor se había sentido fatal desde que Will se había ido. Había estado arisca e irascible con él, y ahora él llevaba casi tres horas fuera cuando sólo debería haber tardado la mitad de ese tiempo, así que estaba segura de que no iba a volver.
«Es culpa tuya, Elly. No puedes tratar así a un hombre libre y esperar que vuelva para recibir más.»
Mientras preparaba la comida, miraba por la puerta trasera cada tres minutos. Ni rastro de Will. Se puso un vestido limpio y se peinó. Se miró los ojos angustiados en el espejito que había en el estante de la cocina, pensando en la cara de Will cubierta de jabón de afeitar.
«No va a volver, idiota. A estas horas ya debe de estar a diez kilómetros en dirección contraria. ¿Cómo vas a cortar la leña por la mañana? ¿Qué te va a parecer comer viendo su silla vacía? ¿Y hablar sólo con los niños?»
Cerró los ojos, juntó las manos y se las llevó a los labios.
«Lo necesito, Parker -pensó-. Regrese, por favor.»
Mientras subía deprisa por el camino lleno de baches, Will oía el fuerte martilleo de su propio corazón. Cuando llegó al borde del claro, vaciló: Eleanor lo estaba esperando en el porche. A él, a Will Parker. Con el vestido amarillo y el pelo recién peinado mientras los niños retozaban a su alrededor y el olor de la comida se extendía claramente por el patio.
– ¿Por qué ha tardado tanto? -le preguntó tras saludarlo con la mano-. Estaba preocupada.
No sólo lo esperaba, sino que, además, estaba preocupada. Sonrió, eufórico, y aceleró el paso.
– Estudiar lleva tiempo.
– ¡Will! -Donald Wade se le acercó corriendo-. ¡Hola, Will!
El pequeño chocó con las rodillas de Will y se aferró a ellas con la cabeza echada hacia atrás y el pelo colgando, con lo que la bienvenida fue completa. Will le acarició la sedosa cabellera.
– Hola, renacuajo. ¿Cómo va todo por aquí?
– Todo va de perlas. -Acompasó su paso al de Will, al que ayudaba a tirar del carro de juguete.
– ¿Qué has hecho mientras he estado fuera?
– Mamá me ha obligado a dormir una siesta -explicó Donald Wade con cara de disgusto.
– Una siesta, ¿eh? -comentó Will. Al llegar a los peldaños del porche, dejó el mango del carro de juguete y alzó la vista hacia la mujer que lo estaba aguardando-. ¿Ha dormido ella la siesta contigo?
– No. Se ha bañado en el barreño grande.
– Donald Wade, cállate, por favor -lo reprendió Eleanor con las mejillas sospechosamente sonrojadas. Y, entonces, se dirigió a Will-: ¿Cómo le ha ido?
– Bien. -Le entregó el dinero-. La señorita Beasley, de la biblioteca, se ha quedado una docena de huevos a veinticinco centavos, y le he vendido el resto a Calvin Purdy, a veinticuatro centavos la docena. Está todo ahí: un dólar con veintiún centavos. La señorita Beasley me ha pedido que le dé recuerdos de su parte.
– ¿De veras? -se sorprendió Eleanor, con la palma en el aire, el dinero olvidado.
– Dijo que la recuerda de cuando iba con el quinto curso de la señorita Buttry o el sexto de la señorita Natwick.
– ¡Figúrese! -exclamó, y sonreía asombrada-. ¡Quién hubiese imaginado que me recordaría!

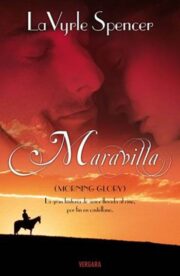
"Maravilla" отзывы
Отзывы читателей о книге "Maravilla". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Maravilla" друзьям в соцсетях.