Will estaba encantado.
– Gracias, señorita Beasley.
– No es necesario que me dé las gracias por algo que hubiese ido a parar a la basura -replicó la señorita Beasley, que seguía sin mirarlo.
Pero, tras esa cortina de humo, Will vio a una mujer a la que le costaba entablar amistad con los hombres, y eso le llegó todavía más al alma.
– Nos veremos la semana que viene.
No alzó la vista hasta que él ya tenía la mano en el pomo de metal, pero aun desde esa distancia, Will pudo verle el color sonrojado de las mejillas.
Sonriendo para sus adentros, bajó los peldaños de la biblioteca con los libros apoyados en una cadera y dándose golpecitos con el sobre amarillo en el muslo.
– Caramba, caramba… Pero si es el señor Parker.
Se detuvo en seco al ver a Lula Peak dos peldaños más abajo, sonriéndole con ojos insinuantes. Llevaba su habitual peinado a lo Betty Grable, los labios pintados del color de un coágulo de sangre y mantenía una cadera ladeada para apoyar en ella una mano.
– Buenas tardes. -Trató de esquivarla, pero ella se desplazó hábilmente para impedírselo.
– ¿Qué prisa tiene? -soltó. Masticaba chicle con la misma gracia que un caimán roe carne cruda.
– Llevo nata en el carro, y no puede permanecer mucho rato al sol.
Lula se levantó el pelo que le caía en la nuca y, tras alzar la cabeza, se recorrió el escote del uniforme con la yema de tres dedos.
– Hay que ver el calor que hace -comentó. Subió un peldaño, de modo que su nariz casi le llegaba al ombligo a Will. Deslizó la mirada perezosamente por su camisa y sus vaqueros hasta el sobre en el que la señorita Beasley había escrito su nombre-. Así que se llama Will, ¿no? -dijo mientras le tocaba la hebilla del cinturón con la punta de una uña escarlata-. Bonito nombre… Will.
Will tuvo que contenerse para no saltar hacia atrás cuando lo tocó, pero se mantuvo educadamente firme mientras ella echaba la cabeza hacia atrás y movía los hombros.
– Dígame, Will Parker, ¿por qué no se viene al café para que le prepare un buen vaso de té helado? Sabe muy rico en un día caluroso como éste. ¿Qué me dice?
Por un aterrador instante, Will creyó que podría bajarle esa uña hacia la entrepierna. Se movió antes de darle ocasión.
– No creo que tenga tiempo. -Esta vez, Lula lo dejó pasar-. Tengo cosas que hacer.
Notó cómo lo seguía con los ojos cuando se subía al carro, tomaba las riendas y cruzaba con él la plaza hacia la tienda de Purdy.
Esa mujer era un problema con mayúsculas, y eso era lo último que le faltaba. Tanto el problema como ella. Se aseguró de no dirigir la mirada al otro lado de la plaza cuando entró en la tienda.
Purdy le compró la nata y los huevos, y le pidió que siempre que tuviera productos frescos se los llevara. Los vendía bien.
Cuando salió de la tienda, Lula ya no estaba, pero el numerito que le había montado lo hacía sentir sucio y con ganas de regresar a casa.
Esta vez, Eleanor y los niños lo estaban esperando bajo su acedera arbórea preferida. Will se encaminó hacia ellos como la aguja de una brújula vira hacia el Polo Norte. Ese era su lugar, ahí, con esa mujer sin malicia cuya sencillez hacía que Lula pareciera chabacana, cuya naturalidad hacía que Lula pareciera postiza. Le costaba creer que, en sus años mozos, hubiera preferido a una mujer como Lula en lugar de a una como aquélla.
Cuando se acercó y tiró de las riendas de Madam, Eleanor se levantó y se sacudió la parte posterior de la falda.
– ¿Ya está aquí?
– Sí.
Se sonrieron, y vivieron un momento de sutil gratitud mutua. Eleanor subió a los niños al asiento del carro y él los dejó en la parte trasera, balaceándolos a cierta altura y haciéndolos reír.
– Sentaos aquí detrás para no caeros -les indicó.
Los pequeños le obedecieron, y Will se inclinó para tender la mano a su madre y ayudarla. Le sujetó la palma, y ninguno de los dos se movió por un instante. Ella, con un pie en un apoyo del carro y los ojos verdes fijos en las pupilas castañas de él. De repente, se encaramó y se sentó, como si ese momento no hubiese existido.
Will pensó en ello en los días posteriores, mientras seguía arreglando la casa. Rascó paredes y techos, terminó de enyesar y pintar paredes que parecían no haber visto nunca la pintura. Puso puertas en los armarios inferiores de la cocina e hizo otras nuevas para los superiores. Intercambió un fregadero usado por un pedazo de linóleo (ambas cosas muy valoradas y cada vez más escasas) con el que recubrió el tablero del nuevo armario. El linóleo era amarillo, veteado, como los rayos del sol que se filtran a través de los pétalos de una margarita; amarillo, un color que favorecía mucho a Eleanor y le realzaba los ojos verdes.
A Eleanor le había crecido la tripa y se movía más despacio. Día tras día, veía cómo iba a vaciar barreños y cubos de agua sucia al patio. Ahora sólo lavaba los pañales de un niño, pero pronto tendría que lavar los de dos. Así que cavó un pozo negro y conectó un desagüe bajo el fregadero que suprimía la necesidad de cargar barreños y cubos fuera.
Radiante de felicidad, Eleanor se apresuró a verter un primer barreño de agua por el desagüe y se regocijó cuando el agua desapareció sola como por arte de magia. Dijo que no importaba que no hubiera podido encontrar linóleo suficiente para recubrir el suelo también. La cocina estaba más iluminada y más limpia que nunca.
La falta de linóleo para el suelo había decepcionado a Will. Él quería que la cocina estuviera perfecta para ella, pero cada vez era más y más difícil conseguir linóleo, bañeras y muchos otros artículos, ya que todo tipo de fábricas se estaba dedicando a la producción de material de guerra. En la cárcel, Will leía diariamente el periódico, pero ahora sólo se ponía al día de las noticias internacionales cuando iba a la biblioteca. Aun así, estaba enterado de los combates en Europa y se preguntaba cuánto tiempo podría Estados Unidos suministrar aviones y tanques a Inglaterra y Francia sin participar en el conflicto. Se estremeció de pensarlo mientras llevaba la primera carga de chatarra al pueblo; le pagaron cuarenta y cinco centavos por cada kilo de «trastos viejos» de Glendon Dinsmore.
Se hablaba de que Estados Unidos iba a incorporarse activamente a la guerra, aunque los integrantes del Comité America First, entre los cuales figuraba el aviador Charles Lindbergh, se mostraban contrarios a ello. Pero Roosevelt reforzaba las defensas del país. Ya se estaba llamando a filas, y él era mayor de edad y estaba sano y soltero. Mientras tanto, Eleanor vivía feliz ignorando lo que sucedía en el mundo más allá del final del camino que conducía hasta su casa.
Entonces, un día, Will rescató una radio de uno de los cobertizos. Le costó lo suyo encontrar una pila, porque también las acaparaba Inglaterra para mantener en funcionamiento los walkie-talkies. Pero consiguió una a cambio de una lata de pintura que le sobraba, aunque la radio siguió negándose a funcionar incluso con la pila nueva. La señorita Beasley encontró un libro en el que aprendió cómo arreglarla.
Cuando logró ponerla en marcha estaban emitiendo una radio-novela. Los niños dormían la siesta y Eleanor planchaba. En cuanto el programa se oyó, lleno de interferencias, en la cocina, los ojos se le iluminaron como el dial del aparato.
– ¡Qué te parece…, funciona! -exclamó Will, asombrado.
– ¡Shhh! -pidió Eleanor, que corrió una silla mientras Will se arrodillaba en el suelo para escuchar juntos la última aventura de la viuda Perkins, que regentaba un almacén de maderas en Rushville Center, Estados Unidos, donde vivía con sus tres hijos, John, Evey y Fay. Cualquiera que quisiera tanto a sus hijos como esa madre caía bien a Eleanor, y Will se dio cuenta de que mamá Perkins se había ganado una oyente fiel.
Esa tarde se congregaron todos junto a la cajita mágica. Will y Eleanor contemplaban cómo a los niños les brillaban los ojos escuchando al Llanero Solitario y a Toro, su fiel amigo indio, que lo llamaba kemo sabe.
A partir de entonces Donald Wade no volvió a caminar: galopaba, relinchaba, se encabritaba, hacía ruido de cascos con la lengua y ataba a Silver en la puerta cada vez que entraba en casa. Un día Will lo llamó en broma kemo sabe, y desde aquel momento DonaldWade puso a prueba su paciencia llamando a todo el mundo kemo sabe cien veces al día.
La radio no sólo les trajo fantasías. También les trajo realidades mediante Edward R. Murrow y las noticias. Cada noche, después de cenar, Will la encendía. La voz grave de Murrow llenaba la cocina con sus características pausas: «Estamos en… Londres.» De fondo podía oírse el zumbido de los bombarderos alemanes, el gemido de la sirena y el estruendo del fuego antiaéreo. Pero Will tenía la impresión de que él era el único de la cocina consciente de que eran sonidos reales.
Aunque Elly se negaba a hablar de ello, la guerra se acercaba y, cuando llegara, era posible que lo llamaran a filas. Se esforzó más aún.
Preparó la leña del año siguiente, rascó el linóleo del suelo de la cocina, lo pulió y lo barnizó, y empezó a soñar con instalar un cuarto de baño si podía conseguir los elementos.
Y, a escondidas, se informaba sobre las abejas.
Esos insectos ejercían una innegable fascinación sobre él. Se pasaba horas observando desde lejos las colmenas, esas colmenas que al principio había creído, erróneamente, que las abejas habían abandonado. Ahora sabía que no era así. Que sólo hubiera unas pocas en la entrada de la colmena no significaba nada, porque la mayoría estaban dentro atendiendo a la reina, o fuera, en los campos, recolectando polen, néctar y agua.
Leyó más y aprendió más: que las obreras transportaban el polen en las patas traseras; que necesitaban beber diariamente agua salada, que la miel se fabricaba en unos cuadros situados en unos cajones apilables llamados alzas, que el apicultor añadía cajones en la parte superior a medida que se iban llenando los inferiores; que las abejas se comían su propia miel para sobrevivir durante el invierno; que en verano, la época de mayor producción, si no se quitaban los cuadros cargados la miel acababa pesando tanto que las abejas tenían que salir y enjambrar.
Un día hizo el experimento de llenar de agua salada una bandeja. Al día siguiente estaba vacía, de modo que supo que las colmenas estaban activas. Observó cómo las obreras salían con las patas traseras delgadas y volvían con los cestillos llenos de polen. Will supo que tenía razón sin tener que abrir siquiera las colmenas para echar un vistazo dentro. Glendon Dinsmore había fallecido en el mes de abril. Si no se había añadido ninguna alza desde entonces, las abejas podrían enjambrar en cualquier momento. Si no se había retirado ninguna desde entonces, estarían cargadas de miel. De mucha miel, y Will Parker quería venderla.
El tema no había vuelto a surgir entre Eleanor y él. Y ella tampoco le había entregado ningún velo con sombrero ni ningún ahumador, así que decidió probar sin ellos. Todos los libros y los folletos advertían que el primer paso para convertirse uno en apicultor era averiguar si se era inmune a las abejas.
Y eso hizo Will. Un día cálido de finales de octubre, siguió minuciosamente las instrucciones: se dio un baño para eliminar todo rastro de olor de Madam del cuerpo, saqueó el lugar donde Eleanor cultivaba la menta, se frotó la piel y los pantalones con hojas trituradas, se subió el cuello de la camisa, se bajó las mangas, se ató con cuerda las vueltas de los pantalones y se dirigió al Whippet abandonado para averiguar qué pensaban las abejas de él.
Cuando llegó al automóvil, notó que empezaban a sudarle las palmas de las manos. Se las secó en los muslos y se acercó más, recitando en silencio: «Muévete despacio…, a las abejas no les gustan los movimientos bruscos.»
Avanzó muy lentamente hacia el coche…, se sentó delante…, sujetó el volante… y esperó con el corazón en un puño.
No tuvo que esperar demasiado. Llegaron por detrás, primero una, luego otra, y en menos que canta un gallo lo que parecía una colonia entera. Se obligó a seguir sentado sin moverse mientras una le aterrizaba en el pelo y se paseaba por él, zumbando, y las demás seguían volándole alrededor de la cara. Otra se le posó en la mano. Esperaba que lo acribillara, pero en lugar de eso se dedicó a investigar el vello moreno de la muñeca de Will, le recorrió los nudillos y se marchó zumbando, sin mostrar el menor interés por él.
«Bueno, que me aspen.»
Contárselo a Eleanor resultó más peligroso que exponerse a los aguijones de las abejas.
– ¿Qué dices que has hecho?
Se había girado con los brazos en jarras y los ojos furiosos de rabia.
– He ido a sentarme en el Whippet para ver si soy inmune a las abejas.

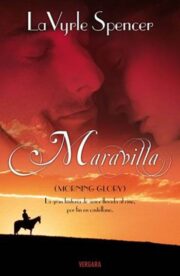
"Maravilla" отзывы
Отзывы читателей о книге "Maravilla". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Maravilla" друзьям в соцсетях.