– No hace falta que te inventes piropos sólo porque sea el día de mi boda.
– No me invento nada.
Y, sin saber por qué, haber dicho lo que pensaba y haberle ofrecido un poco de lo que una novia merecía tener el día de su boda le hizo sentirse mejor. Y, lo más importante, había logrado que olvidara la casa con la valla y al encargado de la gasolinera que la miraba boquiabierto.
El viaje los condujo por algunos de los paisajes más bonitos que Will había visto nunca: colinas ondulantes y arroyos borboteantes, pinares y robledos que empezaban a adquirir un tono amarillo pálido. Las hojas y las piedras brillaban bajo la neblina, que también teñía de un naranja reluciente la carretera. Los troncos húmedos de los árboles eran negros como el carbón contra el cielo gris perla. La carretera serpenteaba y descendía sin cesar hasta que doblaron una curva y vieron Calhoun al fondo.
Situada en un valle largo y estrecho, la ciudad, que era el punto más bajo entre Chattanooga y Atlanta, se extendía a lo largo de las vías del ferrocarril que habían fomentado su crecimiento. La carretera US 41 había pasado a ser Wall Street, la calle principal de la ciudad. Circulaba en paralelo a las vías y transportaba a los viajeros hacia una zona comercial que había adoptado la misma forma alargada que el propio trazado férreo. Las calles eran viejas y anchas, construidas en los días en que la mula y el carro eran el principal medio de transporte. Ahora había más Chevrolet que mulas, más Ford que carros, y, como en Whitney, las herrerías eran también gasolineras.
– ¿Conoces Calhoun? -preguntó Will cuando pasaron ante una hilera de bonitas casas de ladrillo en las afueras de la ciudad.
– Sé dónde está el juzgado. Hay que seguir recto por Wall Street.
– ¿Hay algún baratillo cerca?
– ¿Baratillo? -Eleanor lo miró desconcertada, pero él tenía los ojos puestos en la calzada-. ¿Para qué quieres un baratillo?
– Voy a comprarte un anillo -dijo. Lo había decidido en algún momento entre el cumplido y Calhoun.
– ¿Qué es un baratillo, mamá? -interrumpió Donald Wade.
Eleanor no le prestó atención.
– Oh, Will, no tienes que…
– He dicho que voy a comprarte un anillo. Así podrás quitarte el suyo.
Ruborizada por su insistencia, observó el gesto terco de Will hasta que la sensación de calor de las mejillas se le extendió por todo el cuerpo.
– Ya lo he hecho -aseguró tras volverse, discretamente, hacia el otro lado.
Will dirigió la vista a la mano izquierda de Elly, que seguía apoyada en la cadera del bebé. Era cierto; el anillo ya no estaba ahí. Sujetó el volante con menos fuerza.
Donald Wade dio unas palmaditas en el brazo de su madre.
– ¿Qué es un baratillo, mamá? -quiso saber.
– Es una tienda donde se venden baratijas y cosas así.
– ¿Baratijas? ¿Podemos ir a una?
– Creo que Will va a llevarnos a una -explicó Elly, que lo miró y se encontró con que él la estaba observando. Sus miradas se encontraron, fascinadas.
– ¡Vaya! -Donald Wade se apoyó en el salpicadero para contemplar la ciudad con fascinación-. ¿Qué es eso, mamá? -preguntó, y señaló lo que quería identificar. Como su madre no lo oyó, le golpeó cuatro veces el brazo-. Mamá. ¿Qué es eso?
– Será mejor que contestes al chico -le advirtió Will en voz baja a Elly, y volvió a concentrarse en la calle, de modo que ella pudo hacer lo mismo.
– Un depósito de agua.
– Potito tagua -repitió el pequeño Thomas.
– ¿Y eso?
– Un puesto de palomitas de maíz.
– Pueto tamomitas miz -se hizo eco el pequeño.
– ¿Las venden?
– Sí, hijo.
– ¡Qué bien! ¿Podemos comprar unas cuantas?
– Hoy no, cielo. Tenemos prisa.
No dejó de mirar el tenderete hasta que desapareció de su vista, y Will calculó mentalmente cuánto dinero le quedaba. Sólo tenía seis dólares con setenta y ocho centavos, y todavía tenía que comprar el anillo y la licencia.
– ¿Qué es eso?
– Un cine.
– ¿Qué es un cine?
– Un sitio donde ponen películas.
– ¿Qué es una película?
– Bueno, es una especie de historia con fotos que se mueven en una gran pantalla.
– ¿Podemos verlo?
– No, cielo. Cuesta dinero.
En la marquesina ponía Vigilantes de la frontera, y Will se fijó en cómo los ojos de Donald Wade y de Eleanor se posaban en ella con interés al pasar. Seis míseros dólares y setenta y ocho míseros centavos. Lo que hubiese dado por tener los bolsillos llenos en ese momento.
Entonces vio lo que estaba buscando: un edificio de ladrillo con un letrero que anunciaba: artículos de uso doméstico y juguetes.
Estacionó el coche y le tendió la mano a Donald Wade.
– Vamos, kemo sabe, te enseñaré lo que es un baratillo.
Una vez dentro, recorrieron los pasillos, cuyo suelo de madera crujía bajo sus pies, entre seis hileras de estantes llenos de maravillas. Donald Wade y Thomas lo señalaban todo y se retorcían para agacharse y tocarlo: coches, camiones y tractores de juguete hechos de metal pintado de colores vivos; pelotas de plástico rojas y amarillas; canicas en bolsitas de malla; chicles y caramelos; revólveres, fundas de pistola y sombreros de vaquero como el de Will.
– ¡Quiero uno! -exigió Donald Wade-. ¡Quiero un sombrero como el de Will!
– Sombedo -repitió Thomas como un lorito.
– La próxima vez, quizá -respondió Will con el corazón roto. En ese momento, lo único que deseaba más que un anillo para Eleanor era dinero suficiente para comprar dos sombreros de vaquero de cartón negro.
Cuando llegaron a la bisutería, se detuvieron. Las alhajas, llenas de polvo, estaban expuestas sobre tafetán rosa entre separadores de cristal. Había nomeolvides, crucifijos pequeñitos para bebés, juegos de cumpleaños formados por anillo, pulsera y collar dorados y con gemas de imitación de colores brillantes engastadas para niñas, pendientes de mujer de formas y colores diversos y, junto a todo ello, en una plaquita de terciopelo azul, un letrero que rezaba: «Anillos de la amistad – 19 centavos.»
Will los observó, disgustado por tener que regalar a su futura esposa una alianza que le dejaría el dedo verde antes de una semana. Pero no podía hacer otra cosa. Dejó a Donald Wade en el suelo.
– Toma la mano de Thomas y no le dejes tocar nada, ¿entendido?
Los niños regresaron hacia los juguetes, de modo que Will y Eleanor se quedaron tímidamente uno al lado del otro. Will se metió las manos en los bolsillos traseros y observó los anillos de plata de imitación con unas rosas rudimentarias estampadas a máquina. Sacó uno del expositor y lo examinó con tristeza.
– Nunca me había importado demasiado si tenía dinero o no, pero hoy desearía llamarme Rockefeller.
– Me alegro de que no sea así, porque entonces no estaría a punto de casarme contigo.
Will bajó la vista hacia sus ojos, verdes como los peridotos de imitación de los anillos de cumpleaños del mes de agosto, y pensó que Elly era una de las personas más amables que había conocido. Qué propio de ella era intentar hacerlo sentirse bien en un momento así.
– Lo más probable es que te deje el dedo verde.
– Da igual, Will -le aseguró en voz baja-. No debería haber sugerido usar otra vez el viejo. He sido muy desconsiderada.
– Te compraría uno de oro si pudiera, Eleanor. Quiero que lo sepas.
– Oh, Will… -Puso su mano sobre la de él para consolarlo.
– Y llevaría a los niños al cine -prosiguió Will-, y después, les compraría un cucurucho en una heladería o palomitas de maíz en ese tenderete, como nos pidieron.
– He traído el dinero de los huevos y la nata, Will. Podríamos hacer todo eso si quieres.
– Debería pagarlo yo, ¿no lo comprendes? -comentó tras alzar la vista del anillo.
Eleanor le soltó la mano y tomó el anillo para probárselo.
– Tienes que aprender a no ser tan orgulloso, Will. Veamos cómo me va. -El anillo era demasiado grande, así que eligió otro. El segundo le quedaba bien y extendió los dedos en el aire delante de ambos, tan orgullosa como si luciera un diamante centelleante-. Queda bonito, ¿no? -dijo mientras agitaba el dedo con el anillo-. Y me gustan las rosas.
– Se ve barato.
– No te atrevas a decir eso de mi anillo de boda, Will Parker -lo reprendió con una altivez fingida. Se quitó la alianza y se la dejó en la palma de la mano-. Cuanto antes lo pagues, antes podremos ir al juzgado para celebrar la ceremonia.
Se dio la vuelta alegremente para irse, pero él le sujetó el brazo para que lo mirara.
– Eleanor, yo… -empezó a decir, pero la miró a los ojos y no supo cómo terminar. Le estaba tan agradecido que se le había hecho un nudo en la garganta. Era realmente cierto que el valor del anillo no significaba nada para ella.
– ¿Qué? -preguntó Elly con la cabeza ladeada.
– No te quejas nunca de nada, ¿verdad?
Era un halago sutil, pero ningún poema hubiese gustado más a Eleanor.
– Tenemos mucho por lo que estar agradecidos, Will Parker. Ven -indicó con una sonrisa, y tras tomarle la mano, añadió-: Vamos a casarnos.
Encontraron sin problemas el juzgado del condado de Gordon, un edificio Victoriano de ladrillo rojo en un solar elevado y rodeado de pavimento, césped y azaleas. Will llevaba a Donald Wade y, Eleanor a Thomas. Subieron así un tramo de peldaños y cruzaron el césped con los ojos puestos en el torreón de la derecha antes de dirigirlos a la izquierda, donde había un cenotafio del general Charles Haney Nelson sobre unos gruesos arcos de ladrillo que culminaban en una torre de reloj puntiaguda que daba al tejado lleno de chimeneas. Notaron la neblina fría en la cara al mirar hacia arriba, pero tras subir el segundo tramo de peldaños bajo los arcos, entraron en un vestíbulo con el suelo de mármol que olía a humo de puro.
– Por aquí.
La voz de Eleanor resonó en el vestíbulo vacío, aunque había hablado en voz baja. Se volvió hacia la derecha y condujo a Will hacia las oficinas del juzgado.
Dentro, en una mesa de roble situada detrás de una barandilla de madera, una mujer delgada de mediana edad, cuya placa indicaba que se llamaba Reatha Stickner, dejó de teclear y bajó la cabeza para mirarlos por encima de unas gafas octagonales sin montura.
– ¿En qué puedo servirles? -Tenía una voz triste, autoritaria, que resonó en la sala austera y sin cortinas.
– Verá, señora -respondió Will, desde la puerta-, nos gustaría adquirir una licencia matrimonial.
La mirada penetrante de la mujer pasó de Donald Wade al pequeño Thomas, para posarse después en la panza de Eleanor y regresar de nuevo a Will. Este sujetó con firmeza el codo de Eleanor y la hizo avanzar hacia el elevado mostrador. La mujer se levantó de la mesa y se acercó a ellos con una cojera extrema que le inclinaba un hombro y le hacía arrastrar un pie. Se encontraron en los lados opuestos de la barrera, y Reatha Stickner se metió una mano por el cuello del vestido para subirse el tirante del sujetador que se le había resbalado al andar.
– ¿Residen en Georgia? -preguntó mientras sacaba un libro encuadernado en negro del tamaño de una bandeja de té de debajo del mostrador y lo depositaba de golpe entre ellos sin volver a alzar la vista.
– Yo sí -contestó Eleanor-. Vivo en Whitney.
– Whitney. ¿Y cuánto tiempo hace que vive ahí? -Abrió el libro de golpe y dejó al descubierto formularios separados por papel de calco.
– Toda mi vida.
– Necesitaré una prueba de la residencia.
«Oh, no. Otra vez, no», pensó Will. Pero Eleanor lo sorprendió al dejar a Thomas sentado en el mostrador y sacarse un papel doblado del bolsillo del chaquetón.
– Obtuve aquí la licencia de mi primer matrimonio -comentó-. Usted me la dio, así que no debería haber ningún problema.
La mujer observó minuciosamente a Eleanor, sin ningún cambio de expresión (boca fruncida, cejas arqueadas), y se concentró en la licencia mientras Thomas acercaba la mano al tampón para los sellos. Eleanor le sujetó la mano y lo contuvo; el niño se quejaba en voz alta y trataba de soltarse.
– No toques nada -le susurró su madre; pero, por supuesto, se puso terco e insistió más enérgicamente que antes.
Will dejó a Donald Wade en el suelo y levantó al pequeño del mostrador para tenerlo en brazos. Inmediatamente, Donald Wade intentó encaramarse a la pierna de Will.
– No veo. Levántame -se quejó, y sujetó el mostrador con los deditos para tratar de subirse a él.
– Pórtate bien -le pidió Will a Donald Wade, tirando de él para que lo obedeciera. El niño, desanimado, se apoyó en el mostrador haciendo pucheros.
Reatha Stickner lanzó una mirada de desaprobación a los rostros visibles por encima del mostrador y se alejó de él un momento para ir a buscar una pluma y un tintero. Antes de empezar a escribir en el libro, tuvo que volver a ajustarse el tirante.

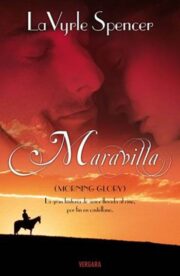
"Maravilla" отзывы
Отзывы читателей о книге "Maravilla". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Maravilla" друзьям в соцсетях.