– Eleanor Dinsmore. ¿Segundo nombre?
– No tengo.
Aunque la funcionaría se negó a alzar los ojos, movió la pluma entre los dedos.
– ¿La misma dirección?
– Sí… -dijo, e imitó a Will con algo de retraso-, señora.
– ¿Y no hay ningún impedimento para su matrimonio?
Eleanor dirigió una mirada inexpresiva a las gafas de la mujer.
– ¿Y bien? -insistió ésta tras alzar los ojos con impaciencia.
Eleanor se volvió hacia Will para que la ayudara.
– No está casada y no es nazi -dijo con brusquedad Will, furioso-. ¿Qué otro impedimento podría haber?
Pasaron tres segundos sin que nadie dijera nada mientras la funcionara de aspecto severo fulminaba a Will con una mirada de desaprobación. Finalmente, carraspeó, hundió la pluma en el tintero y volvió a dirigir su atención al impreso de solicitud.
– ¿Y usted? ¿Es usted nazi? -Lo preguntó sin la menor señal de humor; daba la impresión de que hubiese podido alzar los ojos de no haber sido porque la persona a la que estaba atendiendo no merecía la pena.
– No, señora. Sólo ex presidiario. -Will sintió una enorme satisfacción cuando la funcionaría levantó la cabeza de golpe y una línea blanca le apareció alrededor de los labios. Se llevó despreocupadamente la mano al bolsillo de la camisa para sacar los documentos de su puesta en libertad-. Creo que necesitará ver esto.
Se le cayó el tirante, y tuvo que volver a ponérselo bien mientras Will le entregaba los documentos. Los examinó a fondo, le dirigió otra mirada avinagrada y escribió en la solicitud.
– Parker, William Lee. ¿Dirección?
– La misma que ella.
Los ojos de la funcionaría, ampliados por sus gafas, se alzaron para infligirles otra prolongada mirada de desaprobación. En medio del silencio, podían oírse los pasitos de Donald Wade que se subía por la pared del mostrador colgado de él.
«¡Adelante, Donald Wade!», pensó Will.
La mujer siguió escribiendo remilgadamente la información que contenían los documentos de Will.
– ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta dirección? -preguntó mientras la pluma arañaba ruidosamente el papel.
– Dos meses.
Echó un vistazo rápido a la voluminosa tripa de Eleanor, la franja amarilla que podía verse bajo el chaquetón marrón. Bajó la barbilla y se le formó papada. Estampó su firma oficial.
– Son dos dólares -ordenó fríamente.
Will contuvo un suspiro de alivio y se sacó el dinero del bolsillo de la camisa. La funcionaría metió la mano bajo el mostrador, sacó un sello oficial de caucho y, con movimientos secos, selló la licencia, la arrancó y cerró el libro de golpe: plum, crac, zas. Después, blandió el documento por encima del mostrador.
Will lo recogió, impávido pero furioso, y la saludó con el sombrero.
– Muchas gracias, señora. ¿Quién va a casarnos?
Le recorrió la ropa tejana con los ojos y los dirigió después al sello de caucho.
– El juez Murdoch -respondió.
– Murdoch. -Cuando la funcionaría lo miró, Will asintió con frialdad-. Lo encontraremos.
– Tiene toda la mañana ocupada -se apresuró a informarles-. Deberían haber hecho los preparativos de antemano.
Will movió al pequeño Thomas para que estuviera más cómodo al cargarlo, arrancó a Donald Wade del mostrador y se volvió hacia la puerta. Acto seguido, sujetó a Eleanor por el codo y se la llevó de la oficina sin responder a la orden prepotente de Reatha Stickner. Actuó con decisión, dando pasos más largos de lo normal.
– Maldita mujer -soltó, irritado, al llegar al pasillo-. La hubiera abofeteado cuando te ha mirado de esa forma. ¿Qué derecho tiene a despreciarte?
– No importa, Will. Estoy acostumbrada. Pero ¿y el juez? ¿Y si está demasiado ocupado?
– Esperaremos.
– Pero ella ha dicho que…
– ¡He dicho que esperaremos! -repitió, y sus pasos sonaron más fuertes-. ¿Cuánto rato puede llevarle murmurar unas palabras y firmar un papel? -De repente, se detuvo-. Espera un segundo -pidió a Eleanor, y asomó la cabeza por una puerta abierta para preguntar-: ¿Dónde podemos encontrar al juez Murdoch?
– En el segundo piso, a mitad del pasillo, la puerta doble de la izquierda.
Con la misma decisión, Will los llevó al segundo piso y les hizo cruzar la puerta doble, de modo que se encontraron en una sala en pleno juicio. Se quedaron con aire indeciso en el pasillo, entre dos grupos de bancos, mientras las voces procedentes de la parte delantera de la sala reverberaban bajo el techo abovedado. Un hombre que llevaba un traje marrón dejó su puesto junto a la puerta.
– Si desean quedarse, tendrán que sentarse -susurró.
Will se giró, dispuesto a infligir un daño mortal a cualquiera que volviera a ser prepotente con ellos. Pero el hombre no pasaba de los veinticinco años, tenía un semblante agradable y se mostraba educado.
– Queremos que el juez nos case, pero no tenemos cita.
– Esperen fuera -los invitó el secretario, a la vez que abría una de las puertas y la sujetaba para que salieran al pasillo. Se reunió con ellos y consultó su reloj-. Tiene un día muy ajetreado -comentó-, pero pueden esperar frente a su despacho si quieren. Veré si puede atenderles.
– Así lo haremos. Le agradecería que nos dijera dónde tenemos que ir -repuso Will con firmeza.
– Por aquí. -Los guio hasta el final del pasillo y señaló otro, más estrecho, perpendicular al anterior-. Tengo que volver a la sala, pero lo encontrarán enseguida. Tiene su nombre en la puerta. Siéntense en el banco que hay delante.
Ni Will ni Eleanor tenían reloj. Tuvieron la impresión de pasar horas sentados en un banco de madera de unos dos metros y medio frente a una puerta de arce. Leyeron una y otra vez la placa de metal colgada en ella: «Aldon P. Murdoch, juez del distrito.» Los niños se cansaron de subirse a los brazos curvos del banco y se pusieron rebeldes. Donald Wade empezó a ponerse pesado.
– Vámonos, mamá -pidió.
Thomas empezó a gemir y a dar patadas al asiento. Finalmente, se quedó dormido, tendido en el banco, con la cabeza en el regazo de Eleanor. Will, mientras tanto, se encargaba de mantener ocupado a Donald Wade.
La puerta se abrió y del despacho salieron dos hombres que hablaban animadamente. Will se puso de pie de un salto y levantó un dedo, pero se marcharon, absortos en su conversación, sin dirigir una mirada a los cuatro que ocupaban el banco.
La espera prosiguió; a Eleanor empezó a dolerle la espalda y tuvo que ir al baño. Thomas se despertó de mal humor, y Donald Wade se quejaba de que tenía hambre. Cuando Eleanor regresó, Will corrió al coche a buscar los emparedados. Cuando estaban sentados en el banco comiéndoselos e intentando convencer al pequeño Thomas de que dejara de llorar y tomara un bocado, uno de los hombres regresó.
Esta vez se detuvo voluntariamente.
– Está de mal humor, ¿eh? -comentó con una sonrisa consentida a Thomas.
– ¿Es usted el juez Murdoch? -preguntó Will, que se puso de pie de un salto a la vez que se quitaba rápidamente el sombrero.
– El mismo.
Era un hombre canoso, voluminoso, y tenía las mandíbulas como las de un sabueso. Pero aunque tenía el aspecto de estar muy ocupado, parecía accesible.
– Me llamo Will Parker -se presentó Will-. Y ella es Eleanor Dinsmore. Queríamos saber si tendría tiempo para casarnos hoy.
Murdoch le tendió la mano.
– Parker -dijo, y saludó con la cabeza a Eleanor-. Señorita Dinsmore. -Dirigió una mirada de abuelo a los niños y, después, observó a Eleanor con aire pensativo para concluir-: ¿Ya estaban aquí cuando he salido a almorzar?
– Sí, señor -respondió Eleanor.
– ¿Y cuánto tiempo llevaban ya entonces?
– No lo sé, señor. No llevamos reloj.
El juez se subió el puño y consultó el suyo.
– El juicio se reanuda en diez minutos.
– Tampoco tenemos teléfono -se apresuró a decir Eleanor-. Si no, hubiéramos llamado con antelación para pedir hora. Hemos venido en coche desde Whitney pensando que no habría ningún inconveniente.
El juez sonrió de nuevo a los pequeños y, después, al emparedado que Eleanor tenía en la mano.
– Parece que se han traído a los testigos -comentó en referencia a los pequeños.
– Sí, señor… Quiero decir, no, señor. Son mis hijos. Éste es Donald Wade… y ése de ahí es el pequeño Thomas.
– ¿Cómo estás, Donald Wade? -dijo el juez, que se había agachado y le había tendido la mano. El pequeño alzó los ojos, indeciso, hacia Will, y esperó a que éste asintiera antes de tender, vacilante, la suya al juez. Murdoch le estrechó la mano circunspecto con una media sonrisa en los labios. Después guiñó el ojo a Thomas con una risita-. Habéis tenido una mañana muy larga, chicos -les comentó-. ¿Os apetece un caramelo de goma?
– ¿Qué es un caramelo de goma? -quiso saber Donald Wade.
– Bueno, ven a mi despacho y te lo enseñaré.
De nuevo, Donald Wade miró a Will para que éste le indicara qué hacer.
– Adelante.
– Creo que puedo hacerles un hueco -dijo el juez Murdoch a los adultos-. No será nada del otro mundo, pero será legal. Vengan conmigo.
El despacho era una habitación abarrotada con una única ventana que daba al norte y más libros de los que Will había visto en ninguna parte, salvo en la biblioteca de Whitney. Echó un vistazo a su alrededor, con el sombrero apoyado en el muslo, mientras el juez se dedicaba básicamente a los niños.
– Venid aquí -les pidió, antes de rodear una mesa llena de papeles y sacar de un cajón inferior una caja de puros con una etiqueta que rezaba: «Joyas Habanas.» El juez la abrió y anunció-: Caramelos de goma. -Los niños agacharon la cabeza para mirar dentro. Luego permitieron sin protestar que el juez del distrito los sentara uno al lado del otro en su silla y los acercara a la mesa, donde dejó la caja de puros sobre un libro de derecho abierto-. Los guardo escondidos porque no quiero que mi mujer me pille comiéndomelos -aseguró y, tras darse unas palmaditas en la portentosa tripa, añadió-: Dice que como demasiados.
Y, cuando los niños alargaron la mano hacia los caramelos, les advirtió con un brillo simpático en los ojos:
– Dejadme alguno. -Acto seguido, tomó una toga negra de un perchero y se volvió hacia Will-: ¿Tienen la licencia?
– Sí, señor.
En ese momento se abrió la puerta que tenía a su izquierda y el mismo joven que había indicado a Will y a Eleanor dónde estaba el despacho del juez asomó la cabeza por ella.
– Es la una, señoría.
– Entre, Darwin, y cierre la puerta.
– Dispense, señoría, pero se nos está haciendo un poquito tarde.
– Pues sí. Pero no irán a ninguna parte, no hasta que yo les diga que pueden hacerlo.
Mientras el joven cumplía sus órdenes, el juez se abrochó la toga y efectuó las presentaciones.
– Darwin Ewell, le presento a Eleanor Dinsmore y a Will Parker. Van a casarse y necesitamos que sirva de testigo.
– Será un placer. Señor…, señora -aseguró el secretario mientras les estrechaba la mano con una sonrisa agradable.
– Y los dos que están con los caramelos de goma son Donald Wade y el pequeño Thomas -dijo entonces el juez señalando a los niños.
Darwin soltó una carcajada al ver cómo ambos elegían otro color de la caja de puros sin prestar atención a las demás personas de la sala. Poco después, el juez estaba delante de Will y de Eleanor, revisando su licencia, que dejó en la mesa detrás de él antes de cruzar las manos sobre su oronda tripa.
– Podría leerles cosas de algún libro -les informó con una expresión benévola en la cara-, pero siempre me suenan algo forzadas y formales, de modo que prefiero hacerlo a mi manera. Los libros siempre se dejan alguno de los aspectos más importantes. Como el de si se conocen lo bastante bien como para creer que están haciendo lo correcto.
Will, al que ese inicio tan poco ortodoxo había pillado por sorpresa, tardó un poco en responder. Antes, miró a Eleanor y, acto seguido, al juez.
– Sí, señor.
– Sí, señor -repitió Eleanor.
– ¿Cuánto tiempo hace que se conocen?
Los dos esperaron a que el otro respondiera. Finalmente, lo hizo Will.
– Dos meses.
– Dos meses… -El juez pareció reflexionar y, entonces, añadió-: Cuando yo me declaré a mi mujer, hacía exactamente tres semanas y media que la conocía. Llevamos casados treinta y dos años. Felizmente casados, podría añadir. ¿Se aman?
Esta vez, ambos se quedaron mirando al juez. Los dos se habían puesto algo colorados.
– Sí, señor -contestó Will.
– Sí, señor -repitió, en voz más baja, Eleanor.
Will se preguntó si sería verdad mientras el corazón le latía con fuerza.
– Bien… Bien. Quiero que lo recuerden cuando existan discrepancias entre ustedes, y nadie que esté casado treinta y dos, ni cincuenta y dos, ni tan sólo dos años puede evitarlas. Pero los desacuerdos pueden convertirse en discusiones, y éstas en peleas, y éstas en guerras, a no ser que aprendan a llegar a acuerdos. Lo que tienen que evitar son las guerras, y lo harán recordando lo que acaban de decirme. Que se aman. ¿De acuerdo? -preguntó, y esperó.

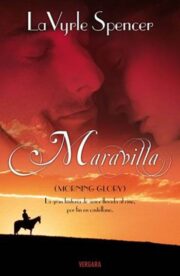
"Maravilla" отзывы
Отзывы читателей о книге "Maravilla". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Maravilla" друзьям в соцсетях.