Will se volvió y empezó a andar. Pero hizo una bola con el pan y lo lanzó de nuevo sobre las agujas de pino que cubrían el suelo. Mientras se alejaba, se olvidó del dolor e imaginó que estaba en un lugar que no había visto jamás, donde abundaban las sonrisas, los platos estaban llenos y la gente era buena con los demás. Ya no creía que ese lugar existiera, pero se refugiaba en él cada vez más a menudo. Una vez el sueño hubo cumplido su finalidad, volvió a la realidad: una carretera desconocida en medio de un pinar del noroeste de Georgia.
«¿Y ahora qué?», pensó. Dondequiera que iba se repetía la misma historia. Una condena no se cumplía nunca por completo; no se acababa nunca. ¿Pero a él qué más le daba? No había nada que lo atara a esa mierda de pueblo. ¿Quién había oído hablar de Whitney? No era nada más que un puntito en el mapa, y a él tanto le daba quedarse como irse.
Pero un kilómetro más allá, pasó ante la misma granja en la que había robado el suero de leche, la toalla y la ropa, y sintió una enorme añoranza. En el porche trasero había una mujer sacudiendo una alfombra. Era joven y bonita. Llevaba el pelo bajo un paño de cocina anudado en la frente y un delantal rosa. Desde la casa le llegó el aroma de algo que se estaba horneando, y le sonaron las tripas. Cuando la mujer lo saludó con la mano, él escondió la toalla en el costado izquierdo con un profundo sentimiento de culpa. Sintió la necesidad imperiosa de recorrer el camino de entrada, devolverle sus pertenencias y disculparse. Pero imaginó que, si lo hacía, le daría un susto de muerte. Y, además, si iba andando hasta el pueblo siguiente le iría bien la toalla, y seguramente también el tarro de cristal. La ropa que llevaba era la única que tenía.
Dejó atrás la casa y avanzó hacia el norte por una carretera de grava. El olor de los pinos era agradable, lo mismo que su aspecto: verde, en contraste con la tierra rojiza. Había muchos ríos en la zona; arroyos que corrían raudos hacia el mar. Había visto unos cuantos rápidos en los que las aguas surgían veloces de las estribaciones del Blue Ridge en dirección a la llanura costera situada al sur. Y huertos frutales por todas partes: de melocotoneros, de manzanos, de membrillos y de perales. ¡Qué bonito debía de ser cuando todos esos árboles florecían! Nubes rosa perfumadas. Tras salir de aquel lugar tan duro, Will había descubierto que tenía una necesidad profunda de vivir las cosas dulces de la vida. Cosas en las que no se había fijado nunca antes: un melocotón que empezaba a madurar, el sol reflejado en una gota de rocío sobre una telaraña, el delantal rosa de una mujer con el pelo recogido bajo un inmaculado trapo blanco.
Llegó a los límites de Whitney, apenas un claro entre los pinos, un pueblecito que dormitaba bajo el sol de la tarde y en el que casi sólo se movían las moscas que revoloteaban alrededor de las achicorias en flor. En las afueras, había pasado ante una nave frigorífica, una pequeña estación de tren pintada de color nabo, una tarima con un montón de jaulas para pollos vacías que olían a sus antiguos ocupantes debido al calor del sol. Había una casa abandonada llena de maravillas que crecían a su aire detrás de una desastrada valla de madera y, después, una hilera de casas habitadas, algunas de ladrillo rojo, otras de ladrillo gris, pero todas con mecedoras en el porche que indicaban cuántas personas vivían en ellas. Llegó hasta el edificio de un colegio, cerrado porque era verano y, por último, a la típica plaza de la mayoría de pueblos del Sur, dominada por una iglesia baptista y por el Ayuntamiento, y con varias tiendas separadas por solares vacíos: una farmacia, un comercio de ultramarinos, un café, una ferretería y una herrería. Frente a esta última había una gasolinera nueva coronada con un águila de cristal blanco.
Se detuvo frente a las oficinas del periódico local y contempló distraídamente su reflejo en el escaparate. Se toqueteó los valiosos y escasos billetes del bolsillo, se volvió y dirigió la mirada hacia el otro lado de la plaza, donde estaba el Café de Vickery, se caló bien el sombrero y cruzó rápidamente hacia allí.
En la plaza había una zona de césped y un quiosco de música rodeado de bancos de hierro negro. Sentados a la sombra fresca de un magnolio enorme, dos hombres mayores tallaban madera. Ambos alzaron los ojos hacia él cuando pasó. Uno lo saludó con la cabeza, escupió y siguió con su talla.
La puerta mosquitera del Café de Vickery tenía una placa roja y blanca que anunciaba la marca Coca-Cola. Will notó que el metal estaba caliente cuando lo tocó con las manos para abrir la puerta y entrar en el local. Esperó un momento para que los ojos se le habituaran a la menor intensidad de la luz. Dos hombres que tomaban café en la barra lo miraron con indolencia sin levantar los codos. Una joven pechugona recorrió con tranquilidad la barra.
– Buenas. ¿En qué puedo servirlo, encanto? -le dijo, arrastrando las palabras.
Will fijó los ojos en ella para desviarlos de las tentadoras tartas de cereza y de manzana que se exponían en platos detrás de la barra.
– ¿No tendrían un periódico para dejarme?
La joven le sonrió con sequedad y arqueó una ceja depilada. Echó un vistazo a la toalla húmeda que Will se sujetaba contra el muslo y, acto seguido, metió la mano debajo de la barra y sacó uno.Will sabía muy bien que lo había visto pararse delante de las oficinas del periódico local, al otro lado de la plaza, antes de dirigirse hacia el café.
– Muchas gracias -dijo al tomarlo.
La mujer se apoyó la palma de una mano en la cadera y lo recorrió de arriba abajo con los ojos mientras masticaba ostentosamente chicle.
– ¿Es usted forastero?
– Sí, señora.
– ¿Es el nuevo del aserradero?
Will tuvo que contenerse para no apretar el periódico doblado. Sólo quería leerlo y largarse enseguida de allí. Pero los dos hombres de la barra seguían observándolo. Notó su mirada especulativa y asintió con la cabeza a la camarera.
– ¿Le importa que me siente un momento para echarle un vistazo?
– Claro que no, adelante. ¿Quiere que le lleve una taza de café o cualquier otra cosa?
– No, señora, sólo…
Señaló con el periódico las mesas, se volvió y se sentó en una de ellas. Con el rabillo del ojo vio que la camarera sacaba un espejito y empezaba a pintarse los labios. Y se enfrascó en la lectura del Whitney Register. Había titulares sobre la guerra en Europa; la noticia de una reunión secreta entre el presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill, que había dado lugar a algo llamado la Carta del Atlántico. Joe DiMaggio había jugado otro partidazo. Ciudadano Kane, protagonizada por Orson Welles, era la película que daban en un cine llamado The Gem. Leyó el anuncio de una recepción al aire libre que iba a tener lugar el lunes; la publicidad de un taller de reparación de automóviles junto a la de uno de reparación de arreos; la esquela de alguien llamado Idamae Dell Randolph, nacido el 1879 en Burnt Corn, Alabama, que había fallecido en casa de su hija, Elsie Randolph Blythe, el 8 de agosto de 1941. Los anuncios de la sección de clasificados eran bastante fáciles de encontrar en el ejemplar de ocho páginas: un abogado itinerante estaría en el pueblo el primer y el tercer lunes de cada mes, y se le podría localizar en el despacho número seis del Ayuntamiento; alguien vendía un sofá cama de segunda mano en muy buen estado; alguien necesitaba un marido…
¿Un marido?
Los ojos de Will retrocedieron para leer el anuncio completo, el mismo que la mujer había colgado en el tablón que había sobre el reloj de fichar del aserradero:
SE BUSCA MARIDO
se necesita un hombre sano de cualquier edad,
dispuesto a explotar una granja y compartirla
Razón: E. Dinsmore,
al final del camino de Rock Creek
¿Un hombre sano de cualquier edad? No era extraño que los operarios del aserradero dijeran que estaba chiflada.
Siguió adelante: alguien vendía alfombras de retales hechas en casa; un pueblo cercano necesitaba un dentista y, un negocio, un contable.
Pero nadie necesitaba un vagabundo recién salido de la cárcel de Huntsville que, en su momento, había recolectado fruta, transportado cargas, arreado ganado y recorrido la mitad del país.
Volvió a leer el anuncio de E. Dinsmore: «Se necesita un hombre sano de cualquier edad, dispuesto a explotar una granja y compartirla.»
Entrecerró los ojos bajo el ala del sombrero mientras analizaba las palabras. ¿Qué clase de mujer pondría un anuncio para buscar un hombre? Pero, puestos a pensar, ¿qué clase de hombre se plantearía responder a él?
Los dos parroquianos se habían vuelto en los taburetes y lo miraban abiertamente. La camarera estaba apoyada en la barra, charlando con ellos y dirigiendo a menudo la mirada hacia Will. Cuando éste se levantó de la mesa, se acercó al mostrador de cristal de los puros para reunirse con él. Will le entregó el periódico y se llevó la mano al ala del sombrero, aunque no lo movió.
– Muchas gracias.
– Cuando guste. Es lo menos que puedo hacer por un nuevo vecino. Me llamo Lula.
Le tendió una mano flácida con unas garras pintadas del mismo bermellón que los labios. Will observó la mano y la inclinación insinuante de la cadera: el mensaje inconfundible que algunas mujeres no pueden evitar mandar. Llevaba el pelo decolorado y recogido de modo que le caía sobre la frente en una deliberada imitación de la última sex-symbol de Hollywood, Betty Grable.
Will le tendió finalmente la mano para darle un breve apretón, acompañado de un saludo más breve aún con la cabeza. Pero no le dijo su nombre.
– ¿Podría indicarme cómo llegar al camino de Rock Creek?
– ¿El camino de Rock Creek?
Volvió a asentir con la cabeza.
Los dos hombres se rieron por lo bajo. La sonrisa seductora de Lula se desvaneció.
– Pasado el aserradero, tome la primera carretera hacia el sur y, después, la primera que tuerce a la izquierda.
– Muchas gracias -dijo Will, que retrocedió y se tocó el sombrero a modo de despedida antes de marcharse.
– Hay que ver -resopló Lula mientras lo veía pasar frente al escaparate del café-. Qué huraño es.
– Parece que no se quedó prendado de tu sonrisa, ¿verdad, Lula?
– ¿De qué sonrisa estás hablando, imbécil? ¡Yo no le he sonreído! -Recorrió la barra y la golpeó con un trapo húmedo.
– ¡Y tú que creías que iba a caer! -Orlan Nettles se inclinó sobre la barra y le pellizcó el trasero.
– ¡Maldita sea, Orlan, quítame las manazas de encima! -chilló ella, retorciéndose e intentando atizarle con el trapo húmedo.
Orlan volvió a sentarse bien en el taburete, con las cejas arqueadas.
– ¡Pero bueno! ¿Has visto eso, Jack? -Jack Quigley dirigió una mirada divertida a ambos-. No había visto nunca a Lula apartarle la mano a un hombre. ¿Y tú, Jack?
– ¡Sólo sabes decir groserías, Orlan Nettles! -exclamó Lula.
Orlan sonrió perezosamente, levantó la taza de café y la miró por encima del borde.
– ¿Tú qué crees que va a hacer ese tipo en el camino de Rock Creek, Jack?
– Puede que vaya a ver a la viuda de Dinsmore -contestó Jack, dando por fin señales de vida.
– Puede. No se me ocurre qué más puede haber encontrado en ese periódico, ¿y a ti, Lula?
– ¿Cómo quieres que sepa qué va a hacer en el camino de Rock Creek? No ha abierto la boca ni para decir su nombre.
– Sí -convino Orlan tras apurar el café que le quedaba. Luego se secó las comisuras de los labios con el dorso de la mano-. Diría que iba a ver a Eleanor Dinsmore.
– ¿A esa chiflada? -soltó Lula-. Pues si es así, volverá al pueblo a toda pastilla.
– Ya te gustaría, ya… ¿A que sí? -Orlan soltó una risita y se levantó del taburete antes de dejar una moneda de cinco centavos en la barra.
Lula recogió la propina, se la metió en el bolsillo y dejó la taza de café de Orlan en un fregadero que había debajo del mostrador.
– Venga, marchaos los dos. No gano nada con teneros aquí tomando café.
– Vamos, Jack. ¿Qué te parece si nos damos un paseo hasta el aserradero para husmear un poco y ver si nos enteramos de algo?
Lula se lo quedó mirando, negándose a pedirle que volvieran y le contaran lo que averiguaran sobre el forastero alto y guapo. El pueblo era pequeño; no tardaría demasiado en descubrirlo por sí misma.
Cuando Will encontró la casa de Eleanor Dinsmore ya era de noche. Usó la toalla verde para lavarse en un riachuelo antes de presentarse, y la dejó colgada en la rama de un árbol con el tarro de cristal debajo. El camino, si podía llamársele así, era escarpado y estaba lleno de piedras y de baches. Cuando llegó estaba sudado de nuevo, pero supuso que no importaba; de todos modos, aquella mujer no iba a aceptarlo.

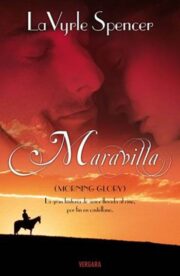
"Maravilla" отзывы
Отзывы читателей о книге "Maravilla". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Maravilla" друзьям в соцсетях.