Se desplazó hacia el borde de la cama, pensando, tratando de olvidar que él estaba detrás de ella para poder vestirse como si fuera cualquier otro día.
Al primer movimiento, Will se despertó como si hubiera tirado un petardo. Dirigió los ojos a la espalda de Elly y, después, al despertador. Entonces se sentó y recogió los pantalones con un solo movimiento.
Se vistieron de cara a paredes opuestas, y no volvieron la cabeza para mirarse hasta haberse abrochado los últimos botones.
– Buenos días -dijo Eleanor, tímidamente.
– Buenos días.
– ¿Has dormido bien?
– Sí. ¿Te he molestado?
– No, que yo recuerde. ¿Y yo a ti?
– No.
– ¿Te levantas siempre tan deprisa?
– Son casi las ocho. Herbert estará a punto de reventar -dijo.
Se sentó en el borde de la cama y se puso las botas. Un momento después salía por la puerta metiéndose los faldones de la camisa en los pantalones.
Cuando se fue, Elly se dejó caer en la cama y suspiró aliviada. ¡Lo habían conseguido! Se habían acostado, dormido juntos, levantado y vestido sin el menor contacto físico y sin que él le viera el cuerpo hinchado y feo.
Siguió sentada unos momentos más en la cama mirando abatida el zócalo de la pared.
«Bueno, era lo que querías, ¿no?
»¡SÍ!
»¿Por qué estás tan abatida entonces?
»¡No estoy abatida!
»¿No?
»¡Claro que no!
»Pero estás pensando en cuando el juez le ordenó que te besara.
»¿Y qué tiene eso de malo?
»Nada. Nada en absoluto.
»Déjame en paz.»
Silencio. Pasaron minutos en que, obedientemente, en su cabeza sólo reinó el silencio.
«Si querías que te diera un beso de buenas noches, tendrías que habérselo dado tú.
»No quería que me diera ningún beso de buenas noches.
»Oh, perdona. Creía que era por eso que estabas abatida.
»No estoy abatida.»
Pero lo estaba, y lo sabía.
A media mañana, después de desayunar y de haber hecho sus tareas rutinarias, Will regresó a la casa y se encontró con el velo con sombrero, la espátula y el ahumador en los peldaños del porche trasero. Sonrió. Así que… se acabaron los lanzamientos de huevo. Entró para darle las gracias y lamentó no verla.
La casa estaba vacía y había una nota en la mesa: «He ido a buscar pacanas con los niños.» Tomó el cabo del lápiz y garabateó debajo: «¡Gracias por el regalo de boda!» Luego se dirigió al lugar donde crecía la menta.
Sus primeras veinticuatro horas como marido y mujer establecieron la tónica de los días posteriores. Vivían juntos amigablemente, aunque no íntimamente. Se ayudaban mutuamente en pequeños detalles, se adaptaban, disfrutaban juntos de los niños y de su sencilla vida familiar. Desde el principio se adaptaron entre sí, como con el equipo de apicultura, de modo que ya no hubo más arranques de cólera. La vida era apacible.
Aunque no mencionaron nunca la aparición repentina de la espátula, el sombrero y el ahumador, señaló el verdadero inicio del trabajo de Will con las abejas. Notaba que Eleanor prefería no saber cuándo iba al colmenar, así que, cuando no usaba el equipo, lo guardaba en un cobertizo, de donde lo sacaba sin decírselo. Sólo sabía que había estado ahí cuando regresaba a la casa con los cuadros.
Aprendió a respetar las abejas. En el colmenar se respiraba una calma que le calaba en el cuerpo cada vez que iba, una serenidad no sólo de los insectos sino en su interior, debido a la necesidad de moverse despacio estando entre ellos. Pero por más despacio que se moviera, era inevitable que, tarde o temprano, lo picaran. La primera vez que pasó dio un brinco, aplastó la abeja y gritó de dolor. Por eso le clavaron tres aguijones más. Con el tiempo aprendió a no dar brincos y, sobre todo, a no aplastar la abeja, lo que clavaba aún más el aguijón en la piel. Pero lo más importante era que aprendió a reconocer los distintos sonidos que emitían las abejas: desde el «trino» agudo de las obreras satisfechas mientras se movían de un lado a otro con el zumbido de sus alas vaporosas hasta el «graznido», totalmente distinto, que de vez en cuando emitía una sola abeja que se sentía provocada y que le advertía que debía esperar la picadura y prepararse para repelerla. Acabó por reconocer el contacto de los pies de una abeja al hurgarle el vello del cuerpo para sujetarse bien, y a apartar al insecto con suavidad antes de que esa sujeción se convirtiera en una picadura. Aprendió que los silbidos humanos tranquilizan a las abejas, y que el color que menos les gusta es el rojo y, el que más, el azul.
Así que el hombre que caminaba silbando entre los melocotoneros, vestido de azul de pies a cabeza y con un velo protector en la cara, era un hombre feliz. No había logrado acostumbrarse a la torpeza de los guantes, así que trabajaba sin ellos para raspar el propóleos, esa sustancia cérea como el barniz con que las abejas sellaban cualquier rendija diminuta que hubiera entre los cuadros. Dentro del ahumador, que era una simple lata con un pitorro y un fuelle incorporados, encendía un pedacito de arpillera engrasada. Unas cuantas bocanadas en la colmena abierta calmaban a las abejas, lo que le permitía retirar los cuadros sin peligro. Después los llevaba a la casa, donde les quitaba con cuidado la capa de cera que recubría las celdas con un cuchillo calentado sobre una lámpara de queroseno. La primera vez que Eleanor lo vio haciéndolo, abrió la puerta del porche y salió de la cocina con un jersey y un cuchillo en la mano.
– Vas a necesitar ayuda -dijo como si tal cosa y, sin dirigirle ni una mirada, se sentó al otro lado de la lámpara y le demostró que no era la primera vez que cortaba la cera de un panal. Tampoco era la primera vez que extraía miel ni que la filtraba, según se vio cuando llegó el momento de hacer esos trabajos.
La extracción (quitar la miel de los cuadros) se hacía con un tambor de ciento ochenta litros provisto de una manivela que hacía girar los panales para que la fuerza centrífuga sacara de ellos la miel. Ésta, llena de fragmentos de cera, se colaba por una espita del fondo. A continuación se calentaba para que la cera ascendiera hasta la superficie y poder retirarla. Los dos productos se envasaban por separado para su venta.
Había muchas cosas que Will no sabía, en especial sobre el proceso de filtrado, algo que sólo podía aprenderse por experiencia. Eleanor se lo enseñó, a regañadientes la mayoría del tiempo, pero se lo enseñó.
– ¿Cómo limpiamos esta porquería? -preguntó Will cuando vio el tambor pegajoso, con las paletas y la espita cubiertas de miel.
– No vamos a hacerlo. Lo harán las abejas -respondió Eleanor.
– ¿Las abejas?
– Las abejas comen miel. Déjalo fuera al sol y ellas lo encontrarán.
En efecto, cualquier cosa cubierta de miel que se dejaba al aire libre quedaba pronto más limpia que si la hubieran limpiado con vapor.
Will sabía muy bien que Eleanor veía las esporádicas ronchas en su piel, pero no hacía ningún comentario sobre ellas y, poco a poco, su cuerpo se fue volviendo naturalmente inmune a las picaduras de abeja hasta que apenas reaccionaba a ellas. Cuando llegaba con una carga de panales, Eleanor bajaba al sótano a buscar tarros de cristal, los lavaba y escaldaba, y le echaba una mano en el procesado y el embotellado de la miel.
Esos días dedicados a la apicultura sirvieron a Will y a Eleanor para conocerse. Como su primera noche en la cama, cuando yacían inmóviles mientras se iban acostumbrando a estar tumbados el uno al lado del otro, trabajar con la miel les proporcionó proximidad y tiempo para adaptarse al hecho de que estaban unidos para toda la vida. A veces, mientras quitaba la capa de cera de los cuadros o sujetaba un embudo, Will alzaba los ojos y veía que Eleanor lo estaba observando. Y lo mismo ocurría a la inversa. Se dirigían entonces una sonrisa rápida y tenían la sensación de que se iban aceptando mutuamente cada vez más.
Por la noche, en la cama, hablaban. Él, de las abejas. Ella, de los pájaros. Jamás de las abejas y los pájaros.
– ¿Sabías que una abeja obrera tiene trece mil ojos?
– ¿Sabías que el papamoscas construye su nido con piel de la muda de una serpiente?
– En una colonia de abejas hay nodrizas, que se dedican sólo al cuidado de las larvas.
– La mayoría de los pájaros cantan, pero el paro es el único que susurra.
– ¿Sabías que el color que más les gusta a las abejas es el azul?
– ¿Y que el colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás?
Estas charlas les servían a veces para conocerse mejor. Una noche Will estaba hablando sobre las abejas obreras.
– ¿Sabías que trabajan tanto a lo largo de su vida que, de hecho, mueren agotadas de tanto trabajar?
– No… -contestó Eleanor, sin poder dar crédito a semejante cosa.
– De veras. Mueven tanto las alas que se les desgastan y ya no pueden volar. Entonces se mueren -explicó con una expresión de intranquilidad en el rostro-. Es triste, ¿no crees?
Eleanor miró a su marido con otros ojos, y le gustó lo que vio. Estaba acostado a la luz tenue de la lámpara, apenado por la difícil situación de las abejas obreras. ¿Cómo podía una mujer mantener las distancias con un hombre que se preocupaba por cosas así? Conmovida, le acarició con la mano la parte interior del brazo, que tenía levantado, para consolarlo.
Él bajó los ojos de inmediato hacia ella y se quedaron mirándose unos segundos interminables, hasta que ella apartó los dedos.
Poco después de eso, una noche, Will comentó otro asombroso fenómeno relacionado con las abejas.
– ¿Sabías que las obreras practican algo llamado fidelidad a las flores? Significa que cada abeja recolecta néctar y polen de una única especie de flor.
– ¡Oh, te lo acabas de inventar! -Volvió la cabeza para mirarle el perfil.
– Te aseguro que no. Lo leí en uno de los libros que me dio la señorita Beasley. Fidelidad a las flores.
– ¿De veras?
– De veras.
Yacía como todas las noches durante sus charlas: boca arriba, con las manos debajo de la cabeza. Eleanor lo observó en silencio mientras asimilaba la información que acababa de darle. Al final, giró la cabeza y volvió a fijar la atención en el brillo pálido que los cubría.
– Supongo que no es tan extraño. Algunos pájaros también practican la fidelidad entre sí. Las águilas y las barnaclas canadienses se aparean para toda la vida.
– Interesante.
– Sí.
– No he visto nunca un águila -comentó Will, pensativo.
– Las águilas son… -Eleanor elevó los brazos hacia el techo-. Son majestuosas -sentenció antes de ponerse otra vez las manos sobre la tripa. Sonrió-. Cuando era pequeña, solía ver un águila real en un enorme árbol muerto que estaba en el pantano que hay cerca de Cotton Creek. Si fuera un pájaro, me gustaría ser un águila.
– ¿Por qué? -Will se volvió para observarla.
– Por algo que leí una vez.
– ¿Qué?
– Oh… Nada -Entrelazó los dedos y bajó los ojos hacia ellos.
– Dímelo -le pidió Will. Notaba su renuencia, pero siguió mirándola fijamente, implacable. Al cabo de un momento, Eleanor le dirigió una ojeadita rápida.
– ¿Me prometes que no te reirás?
– Te lo prometo.
Se concentró unos segundos en alinear bien los pulgares y, por fin, citó con timidez:
Se aferró, al peñasco con garras encorvadas;
cerca del sol, en tierras solitarias,
por un mundo de azur circundada se alza.
Abajo se agita el mar turbulento;
ella mira desde los muros de su cerro,
y luego se precipita como el rayo.
– Es de un tal Tennyson -añadió tras una breve pausa.
En ese momento, Will vio una nueva faceta de su esposa. Frágil. Impresionable. Que se emocionaba con los poemas, combinaciones articuladas de palabras que ella nunca usaba.
– Es precioso -dijo en voz baja.
Elly mantenía los pulgares de las dos manos juntos mientras dudaba entre el deseo de ocultar sus sentimientos y el de revelar más. Ganó el segundo.
– Nadie se burla de las águilas -añadió en voz baja, después de tragar saliva con fuerza.
«Oh, Elly, Elly, ¿quién te hizo tanto daño? ¿Y qué tendría que hacer para que lo olvidaras?», pensó Will, que se volvió a mirarla y apoyó la mandíbula en una de sus manos. Pero ella, que estaba coloradísima, no se movió.
– ¿Se burló alguien de ti? -preguntó con la voz cargada de cariño. Vio que se le humedecían los ojos de lágrimas y fingió no darse cuenta para que no estuviera violenta. Esperó su respuesta sin moverse mientras le observaba el puente de la nariz, el contorno de los labios apretados. Cuando habló, lo hizo con una evasiva.
– Estuve mucho tiempo sin saber qué significaba «azur».
Vio que se le contraía la garganta y que el rubor le destacaba en las mejillas como monedas en una palma abierta. Su mano ansiaba tocarla, quizá la barbilla para volverle la cara hacia él, y que pudiera ver que le importaba y que él jamás se burlaría de ella. Quería acercarla a él, mecerle la cabeza, acariciarle el hombro y pedirle que le contara qué era lo que le dolía tanto para que pudieran lograr entre los dos que lo superara. Pero cada vez que pensaba en tocarla sus inseguridades se apoderaban de él y lo contenían. Había asesinado a una mujer, había estado en la cárcel: Elly se apartaría de un salto y gritaría si la tocaba. El primer día le había advertido que guardara las distancias.

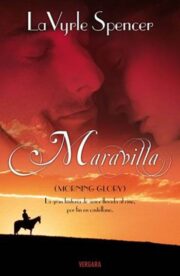
"Maravilla" отзывы
Отзывы читателей о книге "Maravilla". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Maravilla" друзьям в соцсетях.