Pero después llegaba lo mejor. Tras el largo día, regresaba a casa y holgazaneaba unos minutos en la cama con la pequeña entre él y Elly, mientras ambos observaban cómo dormía, o tenía hipo o bizqueaba o se chupaba el puño. Y ellos soñaban con el futuro de la niña y con el de ellos, y se miraban a los ojos y se preguntaban si habría otra como ella, una de ambos.
Disfrutaron de tres gloriosos días así antes de que cayeran las bombas.
El domingo Elly estaba acostada en la cama escuchando cómo la Filarmónica de Nueva York interpretaba la Sinfonía número 1 de alguien llamado Shostakovich por la radio cuando, de repente, la voz de John Daly anunció: «¡Los japoneses han atacado Pearl Harbor!»
Al principio, no lo comprendió del todo. Luego, se dio cuenta de la tensión de voz de Daly y se incorporó de golpe.
– ¡Will! ¡Ven rápido! -gritó.
Como creyó que le pasaba algo a ella o a la niña, Will llegó corriendo.
– ¿Qué ocurre?
– ¡Nos han bombardeado!
– ¿Quiénes?
– Los japoneses… Escucha.
Lo escucharon, como todo el país, el resto del día. Oyeron hablar del hundimiento de cinco acorazados estadounidenses en una pacífica isla hawaiana, de la destrucción de ciento cuarenta aviones y de la pérdida de más de 2.000 vidas de ciudadanos estadounidenses. Oyeron la voz de Kate Smith cantando God Bless America y la banda del Ejército de Estados Unidos tocando el himno nacional. Oyeron las alertas de oscurecimiento de las poblaciones para dificultar posibles ataques enemigos en el litoral occidental, donde se temía una invasión japonesa y donde millares de voluntarios corrieron a alistarse en las Fuerzas Armadas. Se contaban historias increíbles de hombres que se habían levantado de la mesa de un restaurante dejando el plato a medias para ir a la oficina de reclutamiento más cercana y se habían encontrado con que la cola de voluntarios, una hora después de las primeras informaciones radiofónicas, ya tenía una longitud de ocho manzanas.
En Whitney, Georgia, a poca distancia en avión de otra costa vulnerable, Will y Elly apagaron las luces pronto y se acostaron preguntándose qué les depararía el día siguiente.
Fue la voz del presidente Roosevelt.
Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que será recordada con infamia, los Estados Unidos de América fueron atacados repentina y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Además, se ha informado que diversas embarcaciones estadounidenses fueron torpedeadas en alta mar entre San Francisco y Honolulú.
Ayer, el Gobierno japonés también lanzó un ataque contra la península de Malaca.
Anoche, el Ejército japonés atacó Hong Kong.
Anoche, el Ejército japonés atacó Guam.
Anoche, el Ejército japonés atacó las islas Filipinas.
Anoche, los japoneses atacaron la isla de Wake.
Y esta mañana, los japoneses han atacado Midway…
Las hostilidades existen. Es innegable que nuestro pueblo, nuestro territorio y nuestros intereses se encuentran en grave peligro.
Con confianza en nuestras Fuerzas Armadas, con la determinación ilimitada de nuestro pueblo, obtendremos el inevitable triunfo con la ayuda de Dios. Pido al Congreso que declare que desde el vil ataque sin provocación de Japón del domingo, siete de diciembre, ha existido un estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés.
Will y Elly miraron el aparato de radio. Y luego se miraron.
«Ahora no -pensó Elly-. Ahora que todo iba bien, no.»
«Se acabó -pensó Will-. Me iré como cientos de hombres más.»
Le sorprendió sentir la misma indignación que los demás estadounidenses: por primera vez conocía la equidad de las «cuatro libertades» del presidente Roosevelt porque por primera vez gozaba de todas ellas. Y ser cabeza de familia hacía que fueran más importantes aún.
Esa noche, en la cama, le dio vueltas a la cabeza, incapaz de dormirse. Elly estaba tensa. Después de un largo silencio, se volvió hacia él y lo abrazó posesivamente.
– ¿Tienes que ir, Will?
– Shhh.
– Pero ahora eres padre. ¿Cómo pueden llevarse a un padre con un niño recién nacido y dos más que dependen de él?
– Tengo treinta años. Pueden llamarme a filas. Según la ley, pueden reclutar a todos los hombres entre veintiún y treinta y cinco años.
– Quizá no te llamen.
– Ya nos preocuparemos cuando llegue el momento.
Estuvieron tumbados unos minutos, de la mano, en silencio.
– Voy a instalarte un generador -dijo entonces Will-. Y también un frigorífico y una lavadora, y me aseguraré de que todo esté en perfecto estado por aquí.
– No, Will -se rebeló Elly tras aferrarse a su mano y apoyarle la cara en un brazo-. No.
A la una de la madrugada, cuando Lizzy se despertó hambrienta, Will pidió a Elly que dejara la lámpara encendida. A la tenue luz dorada, Will se tumbó de costado para contemplar cómo Elly daba de mamar al bebé y vio cómo los puñitos blancos de la niña empujaban el pecho teñido de azul de la madre, cómo los mofletes se le hinchaban y se le deshinchaban a medida que obtenía su sustento, cómo Elly formaba un caracolillo con el fino pelo de Lizzy.
Pensó en todo aquello por lo que debía vivir. En todo aquello por lo que tenía que luchar. Sólo era cuestión de lograr la seguridad de Elly y la de los niños antes de irse.
A partir de aquel día no apagaron nunca la radio. Día a día, oyeron hablar de un país desprevenido en guerra. En la ciudad de Washington, los soldados asumieron cargos en centros clave del Gobierno pertrechados con cascos de la Primera Guerra Mundial y antiguos fusiles Springfield. El ocho de diciembre, varios bombarderos japoneses atacaron dos campos de aviación estadounidenses en las islas Filipinas y, el día diez, las tropas japonesas iniciaron el desembarco en Luzón.
Al principio, todo eso le parecía muy distante a Elly, pero Will llevaba a casa los periódicos que había en la biblioteca y analizaba los movimientos japoneses en mapas que acercaban la guerra a casa. Trabajaba en el edificio del Ayuntamiento, donde ya había instalada una oficina de reclutamiento que funcionaba doce horas al día. Unos carteles situados delante y en el interior del vestíbulo animaban: «Defiende a tu país – Enrólate – Ejército de Estados Unidos.» El país seguía igual. Indignado. Enfurecido. Cada vez más histérico por alistarse.
Will estaba histérico por sus propios motivos: dejarlo todo listo.
Terminó el generador eólico y le conectó la radio porque ya casi se le habían gastado las pilas y era imposible conseguir otras nuevas. Como el generador eólico no producía electricidad suficiente para el funcionamiento de electrodomésticos de mayor tamaño, instaló un motor de gasolina y una vieja lavadora accionada a mano, además de una caldera casera que funcionaba con queroseno. Estaba junto a la bañera, como un monstruo larguirucho con el hocico caído. El día que la llenó por primera vez, lo celebraron. Los niños tomaron el primer baño, seguidos de Elly y, por último, del propio Will. Pero era innegable que saber por qué Will se apresuraba a hacer tantas cosas en casa había disminuido el entusiasmo que esperaban sentir al usar la bañera por primera vez.
La señorita Beasley fue a visitarlos cuando Lizzy tenía diez días, lo que sorprendió a todos. Llevó un jersey y unos patucos a juego para el bebé, y el libro de Timothy Totter y su perro Tatters a los niños; no el ejemplar de la biblioteca, sino uno nuevo que podían quedarse. Los asombró que una desconocida les llevara un regalo, y también el libro en sí, y la idea de que les pertenecía. La señorita Beasley los dejó mirando las ilustraciones con la promesa de leerles el texto en voz alta en cuanto hubiera visitado a su madre.
– De modo que ya estás levantada -dijo a Eleanor.
– Sí. Pero Will me mima demasiado.
– Una mujer se merece que la mimen un poco de vez en cuando -replicó y, después, ordenó sin el menor atisbo de cariño en la voz-: Bueno, me gustaría mucho ver a tu hijita.
– Oh… Claro. Venga, está en nuestra habitación.
Elly abrió paso y Will las siguió para quedarse detrás de ellas con las manos en los bolsillos traseros del pantalón mientras la señorita Beasley se inclinaba hacia el cesto de la ropa sucia y observaba la carita dormida del bebé. Cruzó las manos sobre su barriga, retrocedió un paso y afirmó:
– Tienes una niña preciosa, Eleanor.
– Gracias, señorita Beasley. Y, además, duerme muy bien.
– Seguro que es de agradecer.
– Sí que lo es.
– Al señor Parker le gustó mucho que le pusieras su nombre -le contó a Elly para sorpresa de Will.
– ¿Ah, sí? -Elly volvió la cabeza para mirar a Will, que se encogió de hombros con una sonrisa en los labios.
– Ya lo creo.
Se hizo un silencio tenso antes de que a Elly se le ocurriera ofrecerle algo de comer.
– Tengo pan de jengibre recién hecho y café caliente, si le apetece.
– El pan de jengibre me gusta mucho, gracias.
Regresaron todos juntos a la cocina, y Will observó cómo Elly servía nerviosa el dulce y el café y se sentaba en la punta de una silla como un pajarillo preparado para alzar el vuelo. De haber podido elegir, seguramente hubiera evitado la visita, pero nadie echaría a la señorita Beasley de su casa, ni siquiera de su dormitorio, cuando iba de visita. Will se fijó disimuladamente en la bibliotecaria, pero ella apenas le dirigió la mirada. Toda la reunión transcurrió con la misma formalidad con que la señorita Beasley dirigía una visita guiada por la biblioteca a los niños. Le pareció que le apetecía tan poco estar allí como a Elly recibirla. ¿Por qué habría ido entonces? ¿Sólo por obligación, porque él trabajaba para ella?
Al final, la conversación tocó el tema de la guerra y de cómo estaba generando el patriotismo más exacerbado de la historia.
– Las colas para alistarse son tan largas como si fueran para recibir un helado gratis -comentó la señorita Beasley-. Hoy lo han hecho cinco hombres más, sólo de Whitney. James Burcham, Milford Dubois, Voncile Potts y dos de los chicos de los Sprague. Pobre Esther Sprague; primero el marido y ahora dos hijos. Según se rumorea, Harley Overmire recibió también la notificación de incorporación a las Fuerzas Armadas. -La señorita Beasley no se regodeó, pero Will tuvo la impresión de que quería hacerlo.
– Me preocupa que Will pueda tener que ir -confió Eleanor.
– Y a mí también. Pero un hombre tiene que cumplir con su deber cuando llega el momento, lo mismo que una mujer.
¿Era ése pues el motivo de que hubiera ido? ¿Preparar a Elly porque sospechaba que él ya había tomado la decisión? ¿Ganarse la confianza de Elly porque sabía que necesitaría una amiga cuando él se hubiera ido? Will sintió un enorme cariño por la mujer rechoncha que comía el pan de jengibre con unos modales impecables mientras una puntita de nata le manchaba el fino vello del bigote.
En ese momento, sintió que la quería, y se dio cuenta de que separarse de ella le haría más difícil marcharse. Pero tenía que dejarlos a todos, porque ya había quedado claro que tener la edad para alistarse y no hacerlo significaba tener problemas físicos o mentales, o ser objeto de sospechas y de insinuaciones sobre la situación y el valor de uno.
«Justo después de Navidades», decidió Will. Esperaría hasta entonces antes de ir a la oficina de reclutamiento y decírselo a Elly. Se merecían pasar unas Navidades juntos.
Se puso a planear las fiestas, para las que quería todos los detalles tradicionales: la comida, el abeto, los regalos y la celebración, por si no volvía a tener nunca ocasión de disfrutarlas. Construyó un patinete para los niños y les compró golosinas y cómics del Capitán Maravillas. También compró una frivolidad para Elly: un juego de damas chinas. Era un juego para dos personas, pero lo compró igualmente como presagio de su regreso.
El 22 de diciembre les llegó la noticia de un gran desembarco japonés al norte de Manila. En Nochebuena, tuvieron noticia de otro, al sur de esa ciudad, que corría el peligro de caer en manos del enemigo.
Después de eso, Elly y Will acordaron tener la radio apagada lo que quedaba de las fiestas y concentrarse en la alegría de los niños.
Pero Elly lo sabía. De algún modo lo sabía.
Cuando llenaban los calcetines, Elly alzó los ojos y vio que Will metía en uno un puñado de cacahuetes tostados, casi tan entusiasmado como si fuese suyo y no de Thomas. Notó un hormigueo en la nariz y se acercó a él antes de que los ojos la delataran.
– Te amo, Will -dijo con la mejilla apoyada en el pecho de su marido.
– Yo también te amo -le respondió éste jugueteando con su pelo.
«No vayas», fue lo que no dijo Elly.
«Tengo que ir», fue lo que no respondió Will.
Y, pasado un momento, siguieron llenando los calcetines.

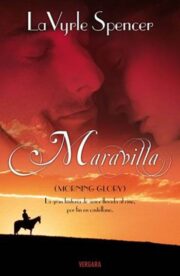
"Maravilla" отзывы
Отзывы читателей о книге "Maravilla". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Maravilla" друзьям в соцсетях.