Para Will, la mañana del día de Navidad fue agridulce. Le encantó ver cómo a los niños, todavía en pijama, se les iluminaban los ojos al encontrar el patinete, cómo reían mientras hurgaban en los calcetines que tenían en el regazo y probaban las golosinas, y cómo se comían los cómics con los ojos. Era la primera vez que Will vivía todas esas cosas. Y lo hizo a través de Donald Wade y de Thomas como no había podido hacer nunca de niño.
Elly le regaló una camisa que había comprado por correo y él se la puso para jugar a las damas chinas mientras los niños iban en patinete por el salón y la cocina.
No comieron pavo, como era tradicional. Will se había ofrecido a llevarse la escopeta de dos cañones de Glendon para intentar cazar uno, pero Elly no quiso oír hablar del asunto.
– ¿Uno de mis pájaros? ¿Quieres disparar a uno de mis pavos salvajes, Will Parker? Pues va a ser que no. Comeremos cerdo.
Y así fue. Cerdo relleno de pan de maíz con quingombó frito y pastel de membrillo, y la señorita Beasley fue su invitada.
La señorita Beasley, que había celebrado tantas Navidades desdichadas sola brillaba como una luz de neón cuando Will fue a recogerla en su automóvil. La señorita Beasley, que, aunque pareciera mentira, había logrado que a Elly le hiciera ilusión tener a una extraña a su mesa. La señorita Beasley, que trajo regalos: un juego de té de porcelana de siete piezas decorado con pájaros amarillos y tréboles sobre un fondo de color canela brillante para Elly; un par de guantes de piel de cordero para Will; un par de automóviles de cristal llenos de caramelos de colores en forma de elefante, cuerno, pistola y tortuga, y otro libro, La nochebuena, que leyó después de comer, para los niños.
El día de Navidad de 1941… pasó volando.
Cuando Will llevó a la señorita Beasley de regreso a su casita de la calle Durbain, la acompañó hasta la puerta con sus guantes nuevos puestos.
– Quiero darle las gracias por los regalos que nos ha hecho.
– Tonterías, señor Parker. Soy yo quien debería darle las gracias.
– Estos guantes son… -Dio una palmada y se frotó las manos, agradecido-. Caray, son… Ni siquiera sé qué decir. Nunca nadie me había dado nada tan bueno. Me siento fatal porque nosotros no le hemos regalado nada.
– ¿Nada? ¿Sabe cuántas Navidades he pasado sola desde que mi madre falleció, señor Parker? Veintitrés. Supongo que un hombre inteligente como usted podrá imaginar qué me han regalado usted y Eleanor hoy.
Solía decirle cosas como ésa, como que era inteligente. Cosas que nadie le había dicho nunca, cosas que le hacían sentir bien consigo mismo. Al mirarle la cara, vio claramente que ese día había significado mucho para ella, aunque su expresión jamás lo dejaría entrever. Seguía con la boca tan fruncida como siempre. Se preguntó qué haría si se inclinara hacia ella y la besara. Seguramente le daría una colleja.
– Elly no sabía qué pensar del juego de té. No le había visto nunca los ojos tan desorbitados.
– Usted sí que sabe qué pensar del juego de té, ¿verdad?
La miró a los ojos un buen rato. Los dos sabían que, cuando se hubiera ido, Elly necesitaría una amiga. Tal vez alguien con quien tomar el té.
– Sí, supongo que sí -respondió Will en voz baja.
Luego, puso las manos enguantadas en los brazos de la señorita Beasley e hizo lo que el corazón le dictaba: le dio un beso afectuoso en la mejilla.
No le dio ninguna colleja.
Se puso colorada como una grosella y parpadeó rápidamente tres veces antes de meterse a toda velocidad en casa, olvidando despedirse de él.
Cinco semanas después del ataque a Pearl Harbor, Bell Aircraft construyó una enorme fábrica de bombarderos en Marietta. El último automóvil civil salió de la cadena de montaje de Detroit, y Japón había tomado la península de Malaca y las Antillas Holandesas, con lo que había cortado el noventa por ciento del suministro de caucho a Estados Unidos. El director de la Oficina de Administración de Precios, Leon Henderson, aparecía en todos los periódicos del país pedaleando en su «bicicleta de la Victoria» sustitutiva del automóvil. Los ricos abandonaron sus mansiones de la isla de Saint Simons cuando los submarinos alemanes empezaron a patrullar la costa, y los ciudadanos de Georgia organizaron el Georgia State Guard, un ejército civil que estaba formado por aquellos que eran demasiado jóvenes o demasiado mayores, o estaban incapacitados para alistarse, y que se puso a preparar defensas costeras contra una posible invasión alemana. Los reos de Georgia fueron reclutados a la fuerza para que trabajaran las veinticuatro horas del día en la mejora de los accesos a la costa y en la construcción de puentes sobre los que el ejército local defendería su estado.
Y un día, en el aserradero, Harley Overmire apretó la mandíbula, cerró los ojos y pasó el dedo índice de la mano derecha bajo una sierra en marcha.
La noticia tuvo un efecto curioso en Will. Lo impulsó a llevar a cabo sus intenciones. De repente, decidió que no sólo se alistaría, sino que lo haría en la rama más dura del Ejército, los Marines, para que cuando regresara, los cobardes como Overmire no pudieran volver a mirarlo nunca por encima del hombro. Fue como si estuviera escrito que el mismo día que tomó su decisión la junta de reclutamiento la hiciera irreversible. La carta empezaba con esa palabra infame que ya se había llevado a millares de hombres de sus hogares y sus familias: «Saludos…»
Will abrió la notificación de su incorporación a solas, junto al buzón. Leyó las palabras, cerró los ojos y respiró hondo. Alzó la vista al cielo de Georgia, azul y soleado. Subió a paso de tortuga el camino de arcilla rojiza y se sentó cinco minutos bajo su acedera arbórea favorita para escuchar los pájaros y la tranquilidad del invierno. No le apetecía nada tener que decírselo a Elly. Prefería ir antes que decirle que tenía que hacerlo.
Cuando llegó a la casa, estaba acostada en diagonal sobre la cama, amamantando a la niña. Will se detuvo en la puerta y la contempló. Quería grabarse esa imagen en la memoria para cuando llegaran días peores: una mujer con un vestido con el estampado descolorido y el pelo recogido en una trenza color canela, acostada con un brazo doblado bajo la cabeza, los botones desabrochados y el bebé en el pecho. Se arrodilló junto a la cama con un nudo en la garganta y acarició la mejilla de Lizzy con un dedo, que deslizó después por su delicada piel. Apoyó los codos cerca de la cabeza de Elly sin apartar la mirada de la pequeña que mamaba.
«No se lo digas aún.»
– Está creciendo, ¿verdad? -murmuró.
– Sí.
– ¿Cuánto tiempo más le darás de mamar?
– Hasta que le salgan los dientes.
– ¿Cuándo será eso?
– Oh, hacia los siete u ocho meses.
«Querría estar aquí para ver cómo le sale cada uno de esos pequeños dientes.»
Desplazó el nudillo de la mejilla del bebé hasta el pecho de su mujer.
– Es así como más me gusta encontrarte cuando entro en casa. Podría estar mirándoos hasta que la hierba fuera más alta que el porche y llegara a las habitaciones, sin cansarme.
Elly volvió la cabeza para mirarlo, pero él tenía los ojos puestos en el dedo que deslizaba por el pecho lleno de leche.
– Y yo no me cansaría nunca de que nos miraras, Will -le dijo en voz baja.
«Elly, Elly, no quiero, pero tengo que irme.»
Pensar en la muerte hace que un hombre diga cosas que, de otro modo, se guardaría para sí.
– Me he preguntado tantas veces si mi madre me abrazó alguna vez, si me amamantó, si le supo mal tener que renunciar a mí. Me lo pregunto cada vez que te veo con Lizzy.
– Oh, Will… -Le acarició la mejilla con ternura.
En ese momento, lo que sentía por ella era complejo, y se esforzó por entenderlo. Era su mujer, no su madre, pero la amaba como si fuera ambas cosas. Por alguna razón incomprensible, le pareció que tenía derecho a saberlo antes de que se marchara.
– A veces, creo que, en parte, quería casarme contigo porque eres muy buena madre y yo jamás tuve una. Sé que parece extraño, pero… Bueno, quería decírtelo.
– Ya lo sé, Will.
Will levantó la cabeza y sus miradas, por fin, se encontraron.
– ¿Ya lo sabes?
– Supongo que siempre lo he sabido -dijo, acariciándole el labio inferior con el pulgar-. Me lo figuré la primera vez que te lavé el pelo. Pero sabía que no era la única razón. También me figuré eso.
Se estiró para besarla, de modo que el hombro le quedó por encima de la cabeza de Lizzy, que seguía succionando y tragando sonoramente la leche de su madre. Will no olvidaría nunca ese instante: el olor del bebé y de la mujer, la calidez de la una contra su hombro y de la otra bajo su mano, apoyada en su pelo. Cuando el beso terminó, contempló los ojos verdes de Elly mientras jugueteaba con su pelo con el dedo pulgar. Y, entonces, se dejó caer despacio boca abajo en el colchón, sin dejar de abrazarlas a las dos.
– ¿Qué te pasa, Will?
Tragó saliva con fuerza, con la cara hundida en la colcha, que olía a ellas y a polvos de talco.
– Has recogido el correo, ¿verdad? -insistió Elly.
Will paseaba el pulgar entre el pelo de Elly, conteniendo las lágrimas que amenazaban con inundarle los ojos. Ningún hombre lloraba por aquel entonces. Se iban triunfantes a la guerra.
– Estaba pensando que podría preparar pastel de membrillo para la cena -prosiguió Elly con la voz entrecortada-. Sé lo mucho que te gusta el pastel de membrillo.
Al oírla, Will pensó en el comedor de la cárcel y en las raciones de los soldados, y en el pastel de membrillo con el enrejado por encima de Elly, y tuvo que esforzarse mucho en seguir respirando con normalidad. Pensó cuánto tiempo estaría fuera. Cuánto. El bebé dejó de succionar y soltó un suspiro delicado, quebrado. Will se imaginó la boquita de la niña separándose lentamente de la piel de Elly y volvió la cabeza hacia ese lado. Cuando abrió los ojos, vio el pezón de Elly cerca de él, de una tonalidad casi violeta, del que los labios húmedos de Lizzy todavía tiraban de vez en cuando a poquísima distancia.
– Prometí a los niños que un día los llevaría al cine. Tengo que cumplirlo.
– Les encantará.
Se hizo un silencio, cada vez más agobiante.
– ¿Podré acompañaros? -preguntó Elly.
– Sin ti, la película no sería divertida.
Los dos sonrieron con tristeza. Cuando sus sonrisas se desvanecieron, se escucharon respirar mutuamente mientras absorbían la proximidad y el cariño del otro, y se guardaban ese recuerdo para los días tristes.
– Tengo que enseñarte a conducir el coche -dijo Will por fin.
– Y yo tengo que hacerte la fiesta de cumpleaños que te prometí.
Se quedaron callados un buen rato antes de que Elly soltara un desolado sonido gutural y sujetara con la mano la parte posterior de la chaqueta de Will. Y, tras hundir la cara en la colcha, lloró sin soltarlo.
Más tarde, Will le enseñó la carta.
– Voy a alistarme voluntario en los Marines, Elly -anunció mientras la leía.
– ¡Los Marines! Pero ¿por qué?
– Porque puedo ser un buen marine. Porque toda mi vida he recibido el entrenamiento adecuado para serlo. Porque los cabrones como Overmire se están cortando el dedo con el que deberían apretar el gatillo y quiero asegurarme de que los de su clase no puedan, volver a hacer nunca comentarios degradantes sobre mí o sobre ti.
– Pero a mí no me importa lo que Harley Overmire diga de nosotros.
– A mí sí.
Se le avinagró el semblante, lastimada: sin consultárselo, Will había tomado una decisión que implicaba arriesgar una vida que ella valoraba más que la suya propia.
– ¿Y no tengo nada que decir yo sobre si vas al Ejército de Tierra o a los Marines?
– No, señora -respondió Will con una cara de póquer que recordó a Elly la expresión que adoptaba bajo su sombrero de vaquero los primeros días de estancia en la casa.
Les quedaban nueve días, nueve agridulces días en los que no pronunciaron una sola vez la palabra «guerra». Nueve días en los que Elly se mostró distante, dolida. Llevó a la familia al cine, como había prometido: Bud Abbott y Lou Costello. Los niños rieron y Will sujetó la mano indiferente de Eleanor mientras ambos intentaban olvidar el noticiario que mostraba escenas del ataque a Pearl Harbor y otras acciones que habían tenido lugar en el Pacífico desde que Estados Unidos se había incorporado a la guerra.
Enseñó a Elly a conducir el coche, pero no consiguió que le prometiera que lo usaría para ir al pueblo en caso de emergencia. Incluso se negó a salir de sus propias tierras mientras practicaba. En otro momento, en otras circunstancias, las lecciones hubieran sido un motivo de diversión, pero como los dos contaban las horas, las carcajadas escaseaban.

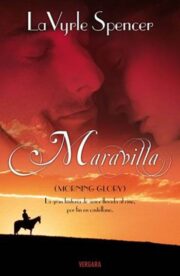
"Maravilla" отзывы
Отзывы читателей о книге "Maravilla". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Maravilla" друзьям в соцсетях.