– No digas tonterías -le espetó Holly, muy digna.
Pero, al darse la vuelta, resbaló en la nieve y cayó de espaldas.
¿Qué pasaba en aquella granja? Metía los pies donde no debía, se resbalaba… estaba perdiendo los nervios.
– ¿Te has hecho daño?
– ¡No! ¡Y no quiero ser el ángel de nadie! -le espetó ella, levantándose de un salto-. A Eric le gustará Meg. Se le dan mejor los niños que a mí.
– A ti se te dan muy bien.
– ¿Tú crees?
– No te vayas -dijo él entonces-. Eric te echaría de menos y no quiero que el niño pague por mis errores.
– Entonces, ¿admites que besarme fue un error? -preguntó Holly.
– No he querido decir eso.
– ¿Qué quieres de mí, Alex?
Él apartó la mirada.
– ¿Y yo qué sé? No sé lo que siento por ti, Holly. Ni lo que quiero de ti. Y creo que tú tampoco. Pero no lo sabremos nunca si vuelves a Nueva York como un conejo asustado.
– Vine aquí para hacer un trabajo. Pero no puedo hacerlo si intentas besarme cada dos por tres.
– ¿Crees que has traicionado a tu prometido?
– ¿Mi prome…? Sí, claro. Mi prometido. Eso es lo que pasa.
– Una mujer que está a punto de casarse no va por ahí besando a otros hombres.
– ¡Yo no voy por ahí…! Me besaste tú. ¡Y no besas como un caballero!
Él soltó una risita.
– Me tomaré eso como un cumplido.
– ¿Lo ves? No eres un caballero -repitió Holly, dándose la vuelta.
Alex la tomó del brazo y cuando ella quiso apartarlo levantando la maleta… en sus prisas por marcharse de Stony Creek había olvidado poner el cierre de seguridad y su ropa acabó esparcida por la nieve.
Pijamas, jerséis, faldas… y braguitas negras de encaje.
Él tomó una con dos dedos, como si quemara.
– Dices que no soy un caballero, pero esto prueba que tampoco tú eres una dama.
Holly intentó quitárselas, furiosa.
Pero, además de la furia, había otro sentimiento mucho más poderoso. Un impulso, un deseo loco de echarse en sus brazos y besarlo hasta que se derritiera la nieve. De hacerlo sentir exactamente lo que ella sentía. Y había llegado el momento de dar rienda suelta a sus impulsos, decidió.
Dando un paso adelante, lo tomó por la pechera de la camisa y lo besó con todas sus fuerzas. Cuando estuvo segura de haber obtenido la reacción que esperaba, se apartó.
– Quédate con las braguitas. Puedes usarlas para decorar el árbol de Navidad.
Después de guardar la ropa en la maleta a toda prisa se dio la vuelta y, con cuidado para no volver a resbalar, tomó el camino que llevaba a la carretera.
Aunque no era una retirada muy digna, tendría que valer. Porque Holly Bennett no pensaba caer en las garras de Alex Marrin. Y ese beso lo había probado.
El primer tren de vuelta a Nueva York salía de Schuyler Falls a las once de la mañana. Como Kenny iba mucho por la estación se sabía los horarios de memoria, incluso las paradas entre Schuyler Falls y Nueva York.
Eric y él se habían escapado del colegio durante el recreo para ir a buscarla, rezando para llegar a tiempo. Y rezando para que sus padres no los castigasen.
Cuando llegaban, oyeron una voz por megafonía:
– Señoras y señores pasajeros con billete para Nueva York, con parada en Saratoga, Schenectady, Albany, Hudson, Poughkeepsie y Yonkers, pueden subir al tren.
– ¡Hemos llegado tarde!
– No -dijo Kenny-. Siempre sale quince minutos después del anuncio.
Eric abrió la puerta de la estación, apretando contra su pecho el regalo que llevaba. Pero su ángel de Navidad no estaba en el vestíbulo. Y cuando salieron al andén, tampoco la vio.
– ¡Debe haber subido al tren!
– Pues tendremos que subir. Si nos piden el billete, diremos que tu madre está dentro y que habíamos bajado para ir al servicio.
Eric se armó de valor. Aquel era su ángel de Navidad y tenía que hacer lo que fuese para recuperarlo.
– ¿Vais a Nueva York, niños? -les preguntó el revisor cuando iban a subir.
– No… digo sí -murmuró Eric.
– Con su madre -explicó Kenny-. Yo solo he venido para decirle adiós.
Eric le dio un codazo. Mentía bien, pero era un gallina.
– Muy bien. Sube muchacho.
Nervioso, subió al tren y empezó a buscar a Holly. La encontró un par de vagones más adelante, con los ojos cerrados.
– No puedes marcharte -le dijo, sentándose a su lado.
Cuando ella abrió los ojos, le dio unas flores de plástico y una chocolatina que llevaba en el bolsillo.
– ¿Qué haces aquí?
– He venido para llevarte de vuelta a mi casa. No sé por qué te has enfadado conmigo, pero…
– No estoy enfadada contigo, Eric. Es que tengo que arreglar unos asuntos en Nueva York.
– Te he traído las flores por si acaso estabas enfadada. Kenny dice que su padre siempre le lleva flores a su madre cuando está enfadada por algo.
– ¿Cómo has subido al tren? -le preguntó Holly.
– Le he dicho al revisor que estaba con mi madre.
– Tienes que bajar, cariño. Antes de que el tren arranque.
– No, pienso irme contigo a Nueva York. Quiero pasar las navidades en tu casa.
Podía imaginar cómo serían las navidades en casa de Holly… Tendría un enorme árbol de Navidad con millones de bombillas y cientos de regalos envueltos en papeles de colores. Pondría un platito de galletas y un vaso de leche en la ventana para Santa Claus, seguro. Lo dejaría acostarse a la hora que quisiera y después, el día de Navidad, haría tortitas con chocolate para desayunar.
– ¿Y tu padre? -preguntó ella-. Estará preocupado por ti.
– He venido con Kenny. Él sabe dónde voy y se lo dirá a mi padre y a mi abuelo. ¿Cuándo nos vamos? ¿Podemos ir al vagón restaurante?
Holly lo tomó de la mano.
– Tú no vas a ninguna parte. Y parece que yo tampoco. Voy a llevarte a casa ahora mismo.
Eric se levantó de un salto.
– ¡Sabía que volverías conmigo!
– Me has obligado a ello.
– ¿Qué ha sido, la chocolatina, las flores?
Holly bajó del tren y después ayudó al niño a bajar.
– Ha sido esa sonrisa tuya -murmuró, dándole un pellizco en la nariz-. Eres un crío encantador.
«No se parece a su padre».
Los dos se volvieron. Eric, con cara de susto. Su padre estaba en el andén y Kenny miraba el suelo, colorado como un tomate.
Se la había cargado. Ni videojuegos, ni televisión durante una semana. Y nada de jugar con Raymond o Kenny después de clase.
– Me han llamado del colegio para decir que Kenny y tú habíais desaparecido -dijo Alex, cruzándose de brazos-. La madre de Kenny estaba a punto de llamar a la policía.
Eric prácticamente se escondió bajo el abrigo de Holly.
– Es que estábamos en el recreo y… como la estación está cerca…
– Sí -asintió Kenny-. Solo queríamos venir un momentito.
– Pensábamos volver ahora mismo -dijo Eric. La mirada severa de su padre lo hizo suspirar-. Bueno, no es verdad, pero… me da igual que estés enfadado. Tenía que recuperar a mi ángel.
El revisor tocó el silbato entonces, anunciando el consabido «viajeros al tren».
– Holly tiene que irse a casa -dijo Alex-. Y su tren está a punto de salir.
– No -murmuró ella.
– ¿No?
Se quedaron en silencio durante largo rato.
Eric miró a cada uno de ellos. Allí pasaba algo muy raro. Holly miraba a su padre como Eleanor Winchell a Raymond cuando le decía que quería casarse con él. Y su padre miraba a Holly tan concentrado como Kenny cuando intercambiaba cromos de Michael Jordán.
– No tengo que irme a casa hasta después de Navidad -dijo ella entonces. Después, se dirigió al vestíbulo de la estación con la maleta en la mano.
Y se perdió el suspiro de alivio de su padre, que parecía haber estado conteniendo la respiración.
Kenny levantó las cejas cómicamente.
– Son novios -murmuró.
Eric arrugó el ceño. ¿Holly enamorada de su padre? ¿Su padre también estaría enamorado de ella?
– ¿Tú crees?
– Yo fui el que le dijo a Raymond lo de Eleanor Winchell. Yo sé mucho de chicas. Tu padre está enamorado y ella también.
Eric tardó un momento en digerir aquella información.
– Qué bien -murmuró, corriendo hacia Holly. Cuando llegó a su lado, la tomó de la mano, sonriendo.
– Cuando vuelva del colegio, ¿puedes hacerme unas tortitas? De esas que tienen sirope de fresa…
– Podemos hacer lo que tú quieras -dijo ella.
– Muchas gracias -sonrió Eric, mirando a su pecoso cómplice-. Por cierto, a mi padre también le gustan mucho las tortitas con sirope de fresa.
Capítulo 5
La casa olía a canela, a nata, a chocolate… En la televisión, los Teleñecos cantaban un villancico y Eric estaba subido en la mesa de la cocina, echando azúcar sobre unas galletas recién hechas.
Su falta de coordinación hacía que pareciesen recién salidas de una guerra de bolas de nieve, pero Holly empezaba a darse cuenta de que la perfección no siempre estaba en las apariencias. Todo lo contrario. La perfección estaba en la sonrisa alegre de aquel niño, al que cada día quería más.
– ¿Ya están todas? -preguntó Eric, metiéndose una galleta en la boca.
– No las comas, bobo. Están calientes.
– A mí me gustan así -dijo él, con la boca llena-. Pero tienes que hacer galletas con forma de niña.
– ¿Cómo?
– Estas tienen forma de niño. Hay que hacer galletas con forma de niña por si acaso los niños se ponen cachondos.
Holly se quedó paralizada.
– ¿Qué?
– No está bien que sean todo niños. Es como nosotros en la granja… yo, papá, el abuelo. Cuando somos todo chicos no es divertido. Nos ponemos un poco cachondos.
– ¿Cachondos? -repitió ella, intentando disimular los nervios-. ¿Dónde has aprendido esa palabra?
– Me la ha enseñado Raymond. Dice que, cuando su padre se va de viaje de negocios, se pone cachondo porque echa de menos a su madre.
– ¿Y qué crees que significa esa palabra?
Eric levantó los ojos al cielo.
– Pues que te sientes solo -contestó, sin dejar de echar azúcar a las saturadas galletas-. Yo creo que mi padre está cachondo. Por eso me alegro de que estés aquí.
Holly se sujetó a una silla para no caer al suelo. Sin experiencia con niños, no sabía muy bien qué hacer. ¿Debía explicarle lo que significaba esa palabra o preservar su inocencia? Al final, decidió que esa era misión de su padre.
– Ya, bueno…
– ¿Tú estás cachonda?
– ¡No! No, claro que no.
– Ah, entonces debe pasarle solo a los chicos -murmuró Eric-. Podrías llevarle unas galletas a mi padre. No ha cenado, así que debe tener hambre.
Holly consideró la sugerencia un momento. Alex probablemente tendría hambre y las galletas serían como una ramita de olivo. Además, si iban a estar juntos dos semanas, lo mejor sería llevarse bien.
– Tienes razón -murmuró-. ¿Por qué no terminas de hacer los deberes? Después, date un baño y quítate el azúcar del pelo. Dile a tu abuelo que te ayude, está en el estudio viendo la televisión.
– Muy bien -sonrió el niño-. Y no te olvides del café. A mi padre le gusta mucho el café. Con dos azucarillos y… ¿podrías quitarte el lazo del pelo?
Ella se quitó el lazo que sujetaba su coleta.
– ¿Por qué?
– No, por nada. Es que así estás más guapa -contestó Eric.
Un segundo después, había desaparecido silbando por el pasillo.
Holly colocó varias galletas en un plato, llenó un termo de café y se puso el chaquetón.
Cuando entró en el establo, miró a un lado y otro del pasillo, pero no parecía estar en ninguna parte. Iba a darse la vuelta cuando apareció Alex, despeinado y con la camisa desabrochada. Sus antebrazos brillaban, sudorosos.
– Hola.
– Te he traído un poco de café y unas galletas. Eric me ha ayudado a hacerlas.
Alex se quitó los guantes.
– Gracias -dijo, sentándose en una bala de heno.
Ella se frotó las manos, nerviosa.
– Bueno, tengo que irme. Debo…
– Quédate un rato, por favor.
– De acuerdo. ¿Por qué no has ido a casa a cenar?
– Pensé que preferirías no verme.
– Es tu casa, Alex. Yo solo soy una invitada.
– Entonces, dime, ¿qué debemos hacer? -suspiró él.
Holly miró las balas de heno. Mejor eso que mirar aquel torso desnudo, con una fina capa de vello oscuro desde las clavículas hasta… perderse bajo el botón del vaquero.
– Yo creo que podríamos ser amigos. Voy a estar aquí hasta Navidad y, si piensas evitarme, vas a tener que pasar mucho tiempo en el establo.
– Aquí no se está tan mal. Tengo muchas cosas que hacer. Y aunque me encantan mis caballos, no siento la tentación de besarlos.
Holly sonrió.
– Ya me imagino.
– Las galletas están buenísimas. ¿Hay más?
– Sí, en la cocina. ¿Qué haces aquí tantas horas?

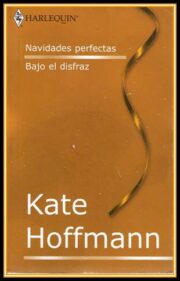
"Navidades perfectas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Navidades perfectas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Navidades perfectas" друзьям в соцсетях.