El único ocupante de la sala se levantó al verla y sonrió. Era un hombre alto, rubio y atractivo, cuyo aspecto no podía resultar más elegante.
– Conde Boris… Buenos días.
– Llámame Boris a secas, por favor.
El conde la invitó a sentarse a su lado, cosa que ella hizo.
– ¿A secas? -preguntó ella, sonriendo-. Se me hace extraño en este lugar.
– ¿Porqué? -preguntó, extrañado.
– No, por nada. Es que todos parecéis tan… regios.
– No lo creas. Tenemos tantos secretos y bichos raros como cualquier otra familia.
– ¿En serio? -preguntó, mientras se servía unos huevos revueltos y una tostada.
– Sí, por supuesto que sí. Está mi tía Gillian, que cree que la mafia la espía; y mi primo Kyle, quien abandonó una lucrativa carrera como abogado para dirigir un pequeño diario de una localidad de Vermont con apenas treinta y dos vecinos, todos ellos tan viejos que apenas pueden leer -explicó el conde-. Por no mencionar a Beanie, la hippie de la familia… Vive con unos acróbatas en el Mediterráneo.
El conde se sirvió un poco de café en la taza y frunció el ceño al observar que sólo quedaba un poco.
– Como ves -continuó-, pertenecer a la realeza no significa necesariamente nada. Somos personas como los demás.
– Intentaré recordarlo.
En ese preciso instante, Annie apareció con más café.
– Ah, magnífico… -dijo Boris con satisfacción-. Esta mujer es maravillosa. Si está en la casa, no hay nada que se mantenga vacío por más de un minuto. Annie tiene un sexto sentido para estas cosas.
Annie, por supuesto, hizo caso omiso del comentario y se limitó a preguntar:
– ¿Desean alguna otra cosa?
– No, gracias -respondieron los dos, al unísono.
Cuando la mujer se alejó, Boris suspiró y admiró un momento su anatomía.
– Ah, ya no se encuentran mujeres como ella… Cuando llegué, la mansión era un caos. Pero Annie se encargó de poner orden en ese grupo de incompetentes. El único que tiene realmente talento es mi mano derecha, Egber. Es una joya, pero se encuentra de vacaciones y no está conmigo ahora -dijo, frunciendo el ceño-. Espero que vuelva pronto.
Sara sabía que ese tipo de gente solía tener ayudas de cámara o validos que los ayudaban, de modo que preguntó:
– ¿El príncipe Damian no tiene a nadie de confianza que le ayude?
– ¿Damian? No, no le gustan ese tipo de cosas, aunque creo que le asignaron a un joven después del accidente… Sí, claro, le asignaron al joven Tom. No lo he visto mucho últimamente, pero según tengo entendido, suele acompañarlo durante sus paseos por los jardines.
– Comprendo.
Sara pensó que Tom podía ser de gran ayuda en el caso si Damian aprendía a aprovecharlo.
Ya había terminado de desayunar, pero le pareció que marcharse súbitamente habría sido grosero, así que se quedó un poco más e intentó dar conversación al hombre.
– Entonces, ¿es verdad que eres un gran negociante?
– ¿Yo? -preguntó, algo sorprendido.
– Bueno, es lo que comentaron anoche. ¿No vas a ser ministro en el próximo gobierno?
– Ah, sí, eso es lo que dicen -respondió sin ningún entusiasmo-. No me interesa demasiado, pero estoy deseando volver a Nabotavia. Dicen que la pesca en el río Tanabee es extraordinaria.
Antes de que Sara pudiera interesarse por el asunto, un segundo hombre, mayor que Boris, apareció en escena. Era el duque, al que había tenido ocasión de conocer el día anterior cuando estaba charlando con Damian en los jardines.
El conde se levantó de inmediato para saludarlo.
– Permíteme que te presente a la señorita Sara Joplin. Está ayudando a Damian con su ceguera.
El duque era un hombre muy atractivo para su edad. Tenía el cabello de color plateado, vestía con elegancia y enseguida averiguó que resultaba tan encantador como agradable.
– Ah, Sara… Ya me habían hablado de ti. Procedes de una familia con muchos músicos, ¿verdad?
Sara parpadeó, sorprendida.
– ¿Músicos?
– Sí, claro. Scott Joplin, el compositor. Janis Joplin, la cantautora… ¿son familiares tuyos?
– No, que yo sepa -respondió con una sonrisa-. Y me temo que en mi familia directa no tenemos mucho talento con la música. Mi padre y mi madre son escritores de guías de viaje. ¿Ha oído hablar de la editorial Joplin?
– Sí, por supuesto, sus libros están por todas partes -comentó el hombre-. Pero no me hables de usted, por favor.
– Como quieras…
– Supongo que tu infancia debió de ser muy interesante. Seguro que viajaste por medio mundo…
– En realidad, no. Mis padres siempre nos dejaban a mi hermana y a mí en casa -dijo, con cierta amargura-. Pero me divierte pensar que podríamos tener lazos familiares con otros Joplin conocidos.
El recién llegado la miró con repentina seriedad.
– Deberías investigarlo, querida. Nunca se sabe lo que se puede encontrar.
Sara murmuró algo agradable y miró al conde Boris para que la rescatara de aquella situación. No sabía qué más decir, y además, tenía que marcharse a buscar al príncipe.
Boris notó la situación e intervino de inmediato, momento que ella aprovechó para excusarse y salir de la habitación.
– Esto de ser Alicia en el país de las maravillas no me va en absoluto -se dijo, divertida.
Aquel mundo era demasiado extraño para ella.
Damian bajó el volumen de la música cuando Sara entró en su suite. Llevaba un buen rato disfrutando de un solo de saxo, que por alguna razón, lo relajaba. La música siempre había sido una de sus pasiones, y ahora tenía una razón de peso para adorarla: para saborearla, no necesitaba ver.
Unos segundos antes de que Sara hiciera aparición, había creído notar su aroma. Pero se dijo que no podía ser, que eran imaginaciones suyas, y se sorprendió un poco al observar que había acertado. Por lo visto, su sentido del olfato había mejorado bastante.
– Buenos días -dijo ella.
El príncipe encontró muy interesante su tono de voz. La mujer parecía alegre y despierta, pero también nerviosa ante la perspectiva de verlo. Y sabía que aquel detalle le habría pasado desapercibido, como el asunto del aroma, de no haberse quedado ciego.
– Buenos días. Espero que hayas dormido bien.
– Muy bien, gracias.
Damian oyó que Sara sacaba un montón de papeles y que se sentaba frente a él, a cierta distancia, como si quisiera establecer barreras entre ellos. Se preguntó qué querría proteger, pero no le dio demasiada importancia: fuera lo que fuera, la perspectiva de derribar sus muros le parecía un desafío francamente apetecible.
– Acabo de desayunar con el conde Boris y con tu tío, el duque -le informó-. Son encantadores y me he divertido mucho con ellos… ¿Tú ya has desayunado?
Damian se encogió de hombros.
– No suelo desayunar. Y dado que estoy sentado la mayor parte del tiempo, comer demasiado no sería una buena idea.
– Pero el desayuno es la comida más importante del día…
– Cuando consista en un buen filete con patatas fritas, estaré de acuerdo contigo. Mientras tanto, seguiré pensando que es una comida sin interés. Pero dime, ¿has conseguido el transmisor?
– He llamado a una empresa que los fabrica y enviarán unos cuantos, por mensajero, en algún momento del día.
– Magnífico. En ese caso, podríamos esperar a que llegue y…
– No, nada de esperar. ¿Has olvidado ya nuestro trato? Hoy vas a aprender unas cuantas cosas importantes, cosas que te serán de gran utilidad.
Damian no pudo evitar sonreír. Aunque aquel asunto le interesaba más bien poco, le divertía su dedicación.
– Ah, por cierto… He pedido que te traigan un bastón -añadió ella.
– No, de eso nada…
– El bastón es fundamental para un ciego. Cuando aprendas a usarlo, gozarás de una libertad que no conoces desde hace semanas.
El príncipe encontró interesante su divergencia de criterios. Para ella, el bastón era un instrumento útil. Para él, un símbolo de su discapacidad.
– ¿Tendré que llevar gafas oscuras y dar golpecitos con el maldito bastón? -preguntó con ironía-. Maravilloso. Pero en tal caso, búscame también un mono y un organillo e intentaré sacar algún dinero en el parque.
Sara dudó. Por lo visto, Damian estaba dispuesto a darle otro día infernal.
– Si esto resulta duro para ti…
– Sí, lo es.
– Lo comprendo, pero si te empeñas en llevarme la contraria todo el tiempo, será aún más duro.
Damian pensó que no intentaba llevarle la contraria. Sólo estaba luchando contra sí mismo, desesperado por todo aquello.
– No me interpretes mal. Sé que me estoy comportando…
– ¿Como un cínico y un amargado? -lo interrumpió ella.
Damian hizo un gesto de preocupación.
– ¿Te parezco amargado? ¿En serio? No sé por qué debería estar amargado…
Ella suspiró.
– Tienes perfecto derecho a estarlo.
El príncipe notó el calor y la compasión de su voz, pero aquello no sirvió para animarlo. Estaba horrorizado por la ceguera y por el descubrimiento de que había caído en la autocompasión.
Sin poder impedirlo, un par de lágrimas asomaron en sus ojos. Pero reaccionó rápidamente, echó la cabeza hacia atrás y recobró el control.
– El bastón no es tan malo como crees. Al contrario -explicó ella-. Si aprendes su técnica, podrás pasear sin golpearte con nada, encontrarás el camino con facilidad, sabrás distinguir los objetos…
– Creía que para eso ya estaban los perros lazarillos.
– Sí, lo están, pero un perro lazarillo supone una enorme responsabilidad para su dueño.
Tendrías que establecer un lazo emocional con él, y una vez establecido, no podrías librarte de él como si fuera chatarra. En el futuro podemos considerar esa posibilidad y la posibilidad de que aprendas braille, pero de momento…
– ¿Tienen chimpancés lazarillos? -preguntó, para introducir cierto sentido del humor en la conversación-. Francamente, preferiría un chimpancé. Podría entrenarlo y enseñarlo a marcar los números de teléfono por mí.
Sara rió, pero no dejó que la distrajera.
– Hay otro método que te puede ayudar, y que básicamente consiste en aprender a distinguir las variaciones de los sonidos de tu alrededor. Suele funcionar bien con los ciegos de nacimiento, pero no sé si serviría contigo – comentó-. Se trata de hacer pequeños chasquidos con la boca y acostumbrarse a los ecos que producen para saber qué estructuras te rodean. Es algo así como el sistema de sonar de los murciélagos.
– ¿Y funciona?
– Hay quien dice que sí. Hay ciegos que afirman que es como si pudieran distinguir todo el paisaje que los rodea.
– No sé, no sé… casi prefiero el bastón.
Damian estaba haciendo un verdadero esfuerzo por controlar su desesperación y su ira y mostrarse amable. A fin de cuentas, y puestos a elegir, era mejor reír que llorar. Además, no quería que Sara pensara que era un cretino. Y, por desgracia, sospechaba que ya había llegado a esa conclusión.
Decidido a cambiar la imagen que estaba dando, se prometió que intentaría ser bueno. Sara no merecía otra cosa y por otra parte sabía que podía ayudarlo a mejorar, aunque no le gustara admitirlo.
Pero existía una razón al margen de todo aquello: no quería que se marchara.
De modo que respiró profundamente y dijo, de forma tan dulce y agradable como pudo:
– Está bien, mi querida terapeuta. Soy todo oídos. Haz lo que quieras conmigo, porque estoy en tus manos.
Sara tuvo que echarse unos minutos antes de la sesión de la tarde. Estaba agotada y no sabía qué le cansaba más: si el hecho de que Damian cooperara totalmente o el hecho de que coqueteara con ella. En cualquier caso, se había tomado la terapia en serio. Y el tiempo había pasado volando.
Todavía no podía creer que el príncipe hubiera abandonado su actitud inicial de rechazo. Pero a pesar de su sorpresa, seguía sin saber si las lecciones le servirían para avanzar realmente.
Capítulo Seis
Se había pasado la mayor parte de la mañana explicándole las distintas opciones que tenía en su estado, incluidos algunos programas informáticos diseñados para ciegos, y varios ejercicios básicos para moverse por la suite. Además, le había pedido que caminara por la habitación y que intentara identificar los distintos sonidos y guiarse con ellos.
Por supuesto, Damian no dejaba de hacer todo tipo de comentarios irónicos sobre la experiencia. Pero, por lo demás, no podía quejarse de su actitud.
Cuestión aparte era su propia reacción ante el príncipe. Al principio se había dicho que era lógico que se sintiera atraída por un hombre tan atractivo, pero no tardó en comprender que se trataba de algo más. Bajo su amargura y su dolor, había descubierto cosas que la estremecían, detalles que la acercaban a él.

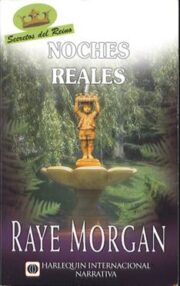
"Noches Reales" отзывы
Отзывы читателей о книге "Noches Reales". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Noches Reales" друзьям в соцсетях.