Decidió ir a la izquierda, y se topó con un dormitorio donde una mujer de cabello gris dormía en una silla hamaca, con un libro sobre el regazo. Recordó que esa noche le había servido la cena en el comedor. Pasó de puntillas y espió en un cuarto de baño que tenía el suelo de losas de granito blancas y verdes, un lavabo de porcelana con tanque de agua de roble, una pila con pedestal, y una enorme bañera en forma de trineo con las patas en forma de garras de león. Olía a flores y tenía una ventana soleada con cortina blanca. Luego, vio el cuarto de un muchacho, empapelado con fondo azul, decorado con veleros, y la cama arrugada. Aunque se dio cuenta de que había elegido el ala equivocada, decidió echar un vistazo a los cuartos que quedaban… era casi imposible que tuviese otra ocasión como esa.
Al llegar a la siguiente puerta, quedó inmóvil.
Ahí estaba la señorita Lorna Barnett, sentada sobre una chaise longue, leyendo una revista. El estómago le dio un vuelco al verla. Atrapada entre la luz de dos ventanas con el cabello en desorden, descalza, formaba con las rodillas un atril para la revista. Llevaba una falda de color lavanda claro y una blusa blanca de cuello alto, desabotonado a causa del calor de la tarde, que se abría sobre el escote. Era una habitación ventilada, con vistas al lago y al jardín lateral. Estaba decorada del mismo azul claro que la falda de rayas que había usado "aquel" domingo de la semana pasada.
Cuando Jens se detuvo en el pasillo, Lorna alzó la vista, y la sorpresa los convirtió a ambos en estatuas, durante un momento.
– ¿Harken? -murmuro, con los ojos muy abiertos, poniéndose poco a poco en movimiento, bajando las rodillas, como para cubrirse los pies con la falda. ¿Qué está haciendo aquí, arriba?
– Lamento haberla molestado, señorita Lorna, estoy buscando el estudio de su padre. Me dijeron que subiera.
– Es en el otro sector. El segundo antes del final, a su derecha.
– Gracias, lo encontraré.
Comenzó a alejarse.
– ¡Espere! -lo detuvo, abandonando la revista y apoyando los pies en el suelo.
Sobre la alfombra del pasillo, esperó que se acercan y se parase junto a la entrada del dormitorio. Tenía la falda arrugada y la blusa caía, lacia. Bajo el volante, aparecían las uñas de los dedos de los pies.
– ¿Mi padre pidió verlo?
– Sí, señorita.
En los ojos de Lorna apareció una expresión de entusiasmo.
– ¡Apuesto a que es para hablar del barco! Oh, Harken, estoy segura.
– No lo sé, señorita. Lo único que me dijo la señora Lovik es que tenía que subir al estudio del patrón y tratar de no tener demasiado aspecto de gentuza de la cocina. -Echó un vistazo a sus propios pantalones, con manchas húmedas sobre el vientre, a la áspera camisa de algodón blanco con tiradores negros que la dividían en tercios-. Pero parece que sí lo tengo.
Alzó las muñecas, y las dejó caer.
– Oh, la señora Lovik. -Lorna hizo un ademán-. Es tan agria… No le haga caso. Si papá quiere verlo, eso significa que se quedó pensando y estoy segura de que es acerca del barco. Recuerde que no hay nada que mi padre desee más que ganar. Nada. Sencillamente, no está habituado a perder. Si es convincente, todavía es posible que veamos construir ese barco.
– Lo intentaré, señorita.
– No deje que papá lo intimide. -Enfatizó la orden con un dedo-. Lo intentará: no se lo permita.
– Está bien, señorita.
Harken dio a su sonrisa un gesto adecuadamente sumiso. Qué infantil y entusiasta le parecía ahí, a medio vestir, con su cabello como vino borgoñés derramado contra la pared… Era intenso y vibrante, y se erizaba hacia todas partes, como si Lorna hubiese estado acariciándolo con los dedos, mientras leía. Pese al desaliño, la belleza se abría paso sin necesidad de sombreros, rizos ni corsés. Recordó que la misma joven le confesó que había abandonado los corsés, y descubrió que le encantaba saber que ese día hizo lo mismo con las medias y los zapatos. Sin duda, era la mujer más bella que había conocido jamás.
– Bueno, será mejor que no haga esperar a su padre.
– No, creo que tiene razón. -Apoyando las dos manos en el marco de la puerta, se inclinó de cintura arriba para señalar por el pasillo-: Es ahí. La que está cerrada.
– Sí, gracias.
Se dirigió hacia allí.
– ¡Harken! -susurró Lorna.
El aludido se detuvo y se volvió.
– Buena suerte -murmuró.
– Gracias, señorita.
Cuando llegó a la puerta del estudio de Gideon, miró hacia atrás, y vio que todavía Lorna asomaba la cabeza y le hacía una seña con dos dedos. Jens respondió alzando una palma, y después llamó. La muchacha todavía estaba mirando cuando Gideon Barnett exclamó:
– ¡Entre!
Jens Harken entró en la habitación de altas ventanas abiertas detrás del escritorio. Ahí estaba sentado Gideon Barnett, flanqueado por estantes con libros. Olía a humo de cigarro y a cuero, aunque la brisa vivaz de la tarde hacía flamear las pesadas colgaduras escarlata de las ventanas. El cuarto era una combinación de luz y oscuridad: la luz del sol de la tarde entraba, de forma oblicua eludiendo el escritorio pero dando en los lomos de algunos libros y en un rincón del lustroso suelo de madera dura; la oscuridad se guarecía en los rincones donde no llegaba el sol, donde unas sillas con respaldo de color marrón rodeaban una mesa baja, compartida por un globo, una ringlera de libros forrados de cuero y un humidificador lacado en negro.
– Harken -saludé Barnett, con parquedad.
– Buenas tardes, señor.
Harken se detuvo ante el escritorio, de pie, aunque había cuatro sillas vacías.
Gideon Barnett lo dejó de pie. Se metió el cigarro en la boca y lo sostuvo con los dientes, contrajo los labios y observó en silencio al hombre rubio que tenía delante. El humo se elevó y salió por la ventana. Barnett siguió exhalando, probando el temple del hombre, esperando que comenzara la habitual inquietud. Pero Harken se mantuvo relajado con las manos a los lados y la parte delantera húmeda por alguno de los menesteres que hacía en la cocina.
– ¡Bien! -vociferó por fin, quitándose el cigarro-. Usted afirma que es capaz de construir barcos.
– Sí, señor.
– ¿Barcos veloces?
– Sí, señor.
– ¿Cuántos construyó?
– Bastantes. En un astillero de Barnegat Bay.
Gideon Barnett disimulé la impresión: Barnegat Bay, en New Jersey, era el semillero de la náutica. Las revistas de navegación estaban repletas de artículos al respecto. Cerró la boca, hizo girar el cigarro húmedo en ella, y se preguntó qué hacer con el joven mequetrefe que no se dejaba amedrentar.
– ¿Alguna vez construyó uno de esos artefactos de los que tanto alardea?
– No, señor.
– Por lo tanto, no sabe si zozobrará y se hundirá.
– Sé que no lo hará.
– Lo sabe -se burlé Gideon Barnett-. Es una conjetura bastante endeble para invertir dinero en ella.
Harken no se movió ni contestó. Permaneció con expresión impasible, la mirada firme sobre el superior. Barnett se sintió irritado por la impasibilidad del joven.
– Aquí hay personas que están presionándome para que lo escuche.
Una vez más, Harken permaneció callado, y Barnett sintió un impulso creciente de perturbarlo.
– ¡Bueno, muchacho, diga algo! -estalló.
– Si entiende el dibujo de cascos, puedo mostrárselo sobre papel.
Barnett casi se ahoga tratando de contener su propia saliva, en la urgencia por echar al maldito muchacho de un puntapié. ¡Que un criado de la cocina se atreviera a dudar de que él, Gideon Barnett, presidente del Club de Yates de White Bear, entendiese el diseño de cascos! Gideon arrojó un lápiz sobre una pita de papel blanco de gran tamaño que había sobre el escritorio.
– ¡Ahí tiene! ¡Dibuje!
Harken miró el lápiz, a Barnett, otra vez al lápiz. Por fin, lo tomó, apoyo una mano sobre el papel, y comenzó a dibujar.
– Señor, ¿quiere que yo vaya ahí, o se acercará usted aquí?
En la mandíbula de Barnett un músculo se tensó, pero aflojo la posición de superioridad y rodeo el escritorio mientras Harken continuaba dibujando, con una mano apoyada en el escritorio.
– Lo primero que tiene que entender es que me refiero a dos clases completamente diferentes de buques. Ya no hablo de un casco que se desplaza, sino de uno que planea: ligero y plano, con muy poca superficie húmeda donde se levanta.
Siguió dibujando, trazando cortes transversales, comparando los dos yates con dos bosquejos completamente diferentes, explicando cómo se elevaba la proa cuando se deslizaba a favor el viento, y cómo se reducía el lastre cuando la nave ascendía. Habló de longitud, de peso y de elevación natural. De descartar el bauprés, que ya no era necesario porque las velas eran mucho más pequeñas. Se refirió a garfios y jarcias, y a planes de navegación, y a lo poco que afectaban a la velocidad en comparación con la forma general del buque. Habló de un velero de fondo plano, con quilla fija, algo que hasta el momento jamás se había construido.
– Si no hay quilla, ¿dónde está el lastre? -preguntó Gideon.
– ¿La tripulación actúa como lastre, y ya no hacen falta los sacos de arena eso basta para que no se vaya de banda?
– No, no basta. El barco tendrá pantoque. -Dibujo otra vez-. En lugar de una quilla fija, usaremos dos tablas de pantoque, laterales, si prefiere, que podrán bajarse o subirse, según se necesite. Se deja caer la orza cuando la nave se alza, para evitar la deriva de costado, y justo antes de virar, se cambian las tablas: una arriba, la otra abajo. ¿Lo ve?
Barnett reflexiono un momento, examinando los dibujos.
– ¿Y usted puede diseñarlo?
– Sí, señor.
– ¿Y construirlo?
– Sí, señor.
– ¿Sin ayuda?
– En su mayor parte. Quizá necesite ayuda cuando curve las costillas y aplique las planchas.
– No tengo ningún hombre del que pueda prescindir.
– Yo conseguiré uno, si usted lo paga.
– ¿Cuánto costaría?
– ¿El barco completo? Alrededor de setecientos dólares.
Barnett lo pensó un rato.
– ¿Cuánto tiempo le llevaría?
– Tres meses. Como mucho, cuatro, incluyendo el trabajo en el interior de la estructura, y la pintura. Necesitaría herramientas y un cobertizo donde trabajar, eso es todo. Yo mismo puedo construir la cámara de vapor.
Barnett examinó los dibujos, apoyó el cigarro en un cenicero y se acercó a la ventana, donde permaneció mirando al lago.
– Lo único que no haría son la maquinaria y las velas. Podríamos encargarlas velas a Chicago -dijo Harken, haciendo que Barnett girara la cabeza-. El buque podría quedar listo hacia el otoño, y las velas, para el invierno. Yo puedo aparejarlo. Pan la próxima primavera, cuando empiece la temporada, estaría en condiciones de navegar.
Harken dejó el lápiz y se irguió, de cara a Barnett y a un trozo de agua azul que se veía detrás.
Como permaneció en silencio, Harken prosiguió:
– He navegado mucho, señor. Lo hizo mi padre, y antes que él mi abuelo, hasta llegar a los vikingos, me imagino. Sé que este plan resultará, con tanta seguridad como sé de dónde proviene mi amor al agua.
Se hizo silencio en el cuarto mientras Barnett continuaba observando al joven.
– Se siente muy seguro, ¿no es cierto, muchacho?
– Llámelo como quiera, señor, pero sé que la nave funcionará.
Barnett unió las manos a la espalda, se balanceó sobre los dedos de los pies, volvió a apoyarse en los talones, y dijo:
– Lo pensaré.
– Sí, señor -respondió Harken, con calma-. En ese caso, será mejor que regrese a la cocina.
Durante el recorrido hasta la puerta del estudio, sintió la mirada de Barnett quemándole la espalda, midiéndolo, sintió la resistencia del hombre a depositar su confianza en un subordinado. También percibió la profundidad de la obsesión de Barnett por ser el mejor en cualquier cosa que emprendía. La señorita Lorna dijo que el padre detestaba perder, y eso era obvio. Jens se preguntó de qué modo lo recompensaría Gideon Barnett si triunfaba, en caso de que aprobase la construcción del buque y fuese tan veloz como él suponía.
Tomó el camino de vuelta más directo, y al advertir que la puerta de la señorita Lorna estaba cerrada no se retraso un instante. En la cocina estaban todos sentados alrededor de la mesa tomando la merienda que consistía en torta y té de menta. Todos saltaron de sus lugares y comenzaron a hablar al unísono.
– ¿Qué dijo? ¿Te dejará construirlo? ¿Fuiste a su estudio? ¿Cómo es?
– ¡Basta, cálmense! -Levantó las manos para sosegar la excitación-. Dijo que lo pensaría, nada más.
La expectativa desapareció de todos los rostros.
– Pero lo dejé pensando -los consolé Jens.
– ¿Cómo es el estudio? -preguntó Ruby.
Mientras lo describía, se abrió la puerta que daba ala escalera de los criados y la señorita Lorna Barnett irrumpió otra vez en la cocina.

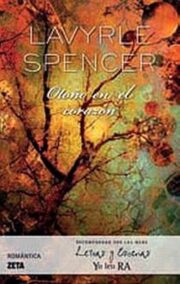
"Otoño en el corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Otoño en el corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Otoño en el corazón" друзьям в соцсетях.