– ¿Qué dijo, Harken? -preguntó, sin aliento, todavía con la ropa arrugada, pero la blusa abotonada y los zapatos puestos.
Entró, atravesó la cocina y se detuvo entre de los criados, cerca de la gastada mesa de trabajo que estaba en el centro del recinto, de modo que visto desde afuera parecía que hubiese estado trabajando con ellos todo el día. Tenía los ojos brillantes como el té iluminado por el sol, las mejillas sonrosadas por haber bajado corriendo las escaleras, los labios abiertos de excitación.
– Me preguntó si podría construir una nave veloz, y dije que sí. Me pidió que la dibujase en papel, y cuando lo hice dijo que lo pensaría.
– ¿Eso es todo? -La excitación se desvaneció, y se transformó en vehemencia-. ¡Oh, es tan obstinado! -Agitó el puño en el aire-. ¿Intentó convencerlo?
– Hice lo que pude. Pero no puedo retorcerle el brazo.
– Nadie puede. Cuando quiere, mi padre es inamovible. -Suspiró, y se encogió de hombros-. Ah, bueno…
Se hizo un silencio incómodo. Ninguno de los criados de la cocina sabía bien cómo reaccionar en presencia de un miembro de la familia.
A la señora Schmitt se le ocurrió decir:
– Hay un poco de té de menta frío, señorita, y pastel blanco. ¿Le gustaría?
Lorna echó una mirada a la mesa y respondió:
– Oh, sí, me parece bien.
– Ruby, trae un vaso. Colleen, ve a buscar más menta. Glynnis, trae una bandeja. Harken, pique hielo para la señorita Barnett, por favor.
Todos se atarearon obedeciendo las órdenes, y dejaron a Lorna de pie junto a la mesa, observándolos. Glynnis fue a la despensa y regresó con un plato de borde dorado y una bandeja de plata. La segunda ayudante de cocina, Colleen, lavé la menta y la machacó en el mortero, con la maza. Jens Harken encontró la picadora de hielo y la hizo relampaguear en el aire… una imagen arrebatadora que atrajo la mirada de Lorna mientras las astillas de hielo se esparcían como diamantes sobre el suelo de pizarra. Mientras Ruby sostenía el vaso, un trozo de hielo se deslizaba de los dedos de Harken. La señora Schmitt arreglaba con esmero todo sobre la bandeja de té, cuando vio a Lorna esperando, de pie junto a la mesa.
– Señorita, si lo prefiere puedo enviar a Ernesta a su dormitorio o a la tenaza.
Lorna echó una mirada a Harken, luego a la mesa, y preguntó:
– ¿Podría beber el té aquí mismo?
– ¿Aquí, señorita?
– Sí, claro. Me parece que todos ustedes estaban sentados aquí. ¿Puedo sentarme con ustedes?
La señora Schmitt borro de su cara la expresión sorprendida, y respondió:
– Si usted quiere, sí, señorita.
Lorna se sentó.
La señora Schmitt trajo la bandeja y colocó el plato de bottle dorado, el tenedor de plata, la cuchara de mango largo, la servilleta calada de lino, el vaso de cristal y la bandeja de plata sobre la mesa estropeada, donde habían quedado los enseres ordinarios para té del personal: gruesos platos blancos, vasos comunes y tenedores romos, todavía con trozos de pastel sin terminar. El centro de la mesa lo ocupaba un pote con grasa, un salero, un tarro de loza alto lleno de cuchillos de carnicero, un carrete de bronce con una bobina de hilo para atar verduras, y los pepinos que iban a cortarse para la cena.
Se hizo el silencio.
Vacilante, Ruby apoyé la jarra de té sobre la mesa y retrocedió.
Lorna alzó lentamente el tenedor, mientras alrededor un círculo de rostros la observaba y nadie se movía hacia las sillas. Cortó un trozo de torta y se detuvo: nunca en la vida se había sentido tan fuera de lugar. Alzó la vista y envió a Harken un silencioso mensaje de auxilio.
– ¡Bien! -Harken se animó, dio una palmada y se froté las manos-. A mí me gustaría otro pedazo de pastel, señora Schmitt, y también un poco más de té.
Arrimó un taburete junto a Lorna y se sentó desde atrás, al estilo de los vaqueros, tomando con entusiasmo la jarra para servirse.
– ¡Que sea un trozo de pastel! -repuso la cocinera principal, y todos siguieron la iniciativa de Harken, haciendo que la cocina bullera de vida otra vez.
Ruby le trajo la menta y preguntó:
– ¿Quieres hielo?
– No, así está bien.
Llenó los vasos del lado de su mesa, pasó la jarra, y pronto todos ocuparon sus lugares y participaron de la charla, entendiendo la señal tácita de Harken.
– ¿Cómo está el padre de Chester? ¿Alguien sabe?
– Un poco mejor. Chester dice que recuperó el apetito.
– Y su madre, señora Schmitt. Irá a verla el domingo, ¿no es así?
Conversaron, comieron pastel y pasaron unos diez minutos agradables, mientras Lorna seguía para sus adentros cada movimiento de Jens, sentada junto a él, que bebió tres cuartos del vaso de té de un solo impulso, y comió un enorme pedazo de pastel. Después, se remangó la camisa, apoyo los codos a los lados del plato vacío y lanzó un eructo en sordina con la mano ahuecada. Bromeó con Glynnis respecto de un enorme pez sol que afirmaba haber pescado, se echó hacia atrás para sonreír a Ruby cuando volvió a llenarle el vaso, y al hacerlo tocó por casualidad el hombro de Lorna. Le preguntó a la señora Schmitt cuándo haría otra vez sauerbraten y pastelitos de fruta, y esta se burló de que un noruego amante del pescado pidiera una comida alemana tan pesada, y rieron de buena gana. A horcajadas sobre el banco, al reír con la señora Schmitt, una de sus rodillas abiertas chocó con la de Lorna bajo la mesa.
– Disculpe -dijo en tono suave, y la retiró.
En un momento dado, la señora Schmitt apartó la silla y miró el reloj:
– Bueno, tenemos que poner a remojo los pepinos, lavar el cardo y cortar patatas para freír. El tiempo se va.
Se pusieron de pie y Lorna dijo:
– Bueno, muchas gracias por el pastel y el té. Estaban deliciosos.
– Cuando guste, señorita. En cualquier momento.
La señora Schmitt levantó su propia taza vacía.
Una vez más, el movimiento se detuvo, pues nadie sabía lo que exigía el protocolo hasta que la señora Schmitt les ordenó reanudar el trabajo antes de que la señorita se hubiese ido. Lorna sonrió a la cocinera, la dejó reunirse con los otros y se encaminó hacia la puerta que daba a la escalera de los criados. Jens se apresuró a llegar antes y la abrió. Los ojos de ambos se encontraron en un instante fugaz mientras ella pasaba, y le sonrió con tal recato que casi no despegó los labios.
Jens hizo una reverencia formal.
– Buenas tardes, señorita.
– Gracias, Harken.
Cuando la puerta se cerró, vio que todos estaban trabajando menos Ruby, que sostenía unas verduras sobre el fregadero de zinc y lo miraba con desaprobación. Cuando pasó junto a ella, la muchacha se echó hacia atrás y murmuró:
– ¿Por qué no le preguntó a su padre lo que te preguntó a ti? Tendría más sentido que correr aquí a hablar contigo.
– Ruby, ocúpate de tus propios asuntos -repuso, y salió a buscar los cardos que estaban en una carretilla, junto a la puerta trasera.
La semana siguiente, el Club de Yates de White Bear organizó una carrera entre sus propios miembros. Se anotaron veintidós naves. Gideon Barnett se puso el suéter de oficial del Club Náutico y llegó segundo a la meta con su Tartar.
Después, en la sede del club, ante una copa de ron, le contó a Tim Iversen en tono quejumbroso:
– Perdí cien dólares apostando contra Percy Tufts en esta maldita carrera.
Tim dio unas caladas a la pipa y repuso:
– Bueno, ya sabes cuál es la respuesta a eso.
Gideon calló unos momentos y dijo:
– No creas que no estoy pensándolo.
Lo pensó hasta la noche siguiente, y entonces habló con Levinia al respecto. Estaban en el dormitorio, listos para acostarse. Gideon estaba de pie delante del hogar apagado, vestido con una prenda de una sola pieza, de pantalón corto, fumando el último cigarro del día, cuando dijo, de buenas a primeras:
– Levinia, tendrás que contratar un nuevo ayudante de cocina. Pondré a Harken a construir un barco para mí.
Levinia, que iba a acostarse, se detuvo.
– Si la señora Schmitt amenaza con irse, otra vez, no.
– No lo hará.
– ¿Cómo puedes estar seguro?
Levinia subió hasta el alto colchón y se reclinó contra las almohadas.
– Porque es sólo durante un tiempo. Dispondré de él durante unos tres, cuatro meses a lo sumo, y luego volverá a la cocina, que es su lugar. Pienso hablar con él mañana por la mañana.
– Oh, Gideon, es un fastidio.
– Aun así, ocúpate de eso.
Tiró el cigarro y se acostó en la cama junto a ella.
A Levinia se le ocurrió seguir discutiendo pero, temerosa de la represalia que había recibido la vez anterior al hacer enfadar a Gideon, se tragó la rabia y se preparó para enfrentarse al fatigoso ritual de encontrar un ayudante temporal.
A la mañana siguiente, a las nueve, una vez más Gideon Barnett convocó a Jens Harken en su estudio. Esta vez, la habitación estaba más iluminada, inundada de sol aunque Barnett, ataviado con un traje de tres piezas y con una cadena de oro de reloj que le cruzaba el vientre, tenía el mismo aspecto ceñudo y severo de siempre.
– ¡De acuerdo, Harken, tres meses! Pero construirá para mí un navío que derrote a esos malditos sacos de arena del Minnetonka, y a cualquier otro que navegue por este lago, ¿lo ha entendido?
Harken contuvo una sonrisa.
– Sí, señor.
– Y cuando esté terminado, volverá a la cocina.
– Por supuesto.
– Dígale a la señora Schmitt que no lo saco de ahí para siempre. No quiero más estallidos de cólera por su parte.
– Sí, señor.
– Puede instalar el taller en el cobertizo que está detrás del invernadero y el jardín. Le avisaré a mi amigo Matthew Lawless que usted irá a la ferretería y que tiene carta blanca para comprar cualquier herramienta que necesite. Tome el tren a Saint Paul en cuanto haya avisado en la cocina. Steffens lo llevará en el coche a la estación. La ferretería está en la Cuarta y Wabasha. En cuanto a la madera, hará lo mismo: tendrá carta blanca en la ciudad, en el negocio de Thayer. Sabe dónde está, ¿no?
– Sí, señor, pero si no tiene inconveniente, prefiero pagar yo mismo la madera… todo lo que necesite para los moldes.
Barnett adquirió una expresión abatida:
– ¿Por qué?
– Quiero conservarlos cuando termine.
– ¿Conservarlos?
– Sí, señor. Tengo la esperanza de construir mi propio barco algún día, y los moldes pueden volver a usarse.
– Está bien. Con respecto a los elementos de diseño…
Barnett se rascó la frente, pensativo.
– Los tengo, señor.
– Ah. -Dejó caer la mano-. Sí, sí, por supuesto. Bueno. -Puso una expresión feroz, y se irguió-. De ahora en adelante, usted sólo responde ante mí, ¿entendido?
– Sí, señor. Cuando llegue el momento, ¿puedo contratar a alguien para ayudarme?
– Sí, pero sólo el tiempo que sea imprescindible.
– Entiendo.
– Puede comer con el personal de la cocina, como siempre, y espero que trabaje las mismas horas que antes.
– ¿Los domingos también, señor?
Barnett pareció picado por la pregunta, pero respondió:
– Oh, está bien, los domingos los tiene libres.
– Y en lo que respecta a ir a la ciudad de inmediato, preferiría echar un vistazo al cobertizo, primero, señor, si no tiene inconveniente.
– En ese caso, avise a Steffens cuándo le va a necesitar.
– Lo haré. ¿Y el pasaje de tren, señor?
La boca de Barnett se contrajo, y enrojeció. El labio superior tembló bajo el enorme bigote caído.
– Usted seguirá presionando hasta provocarme deseos de echarlo de la casa, ¿no es cierto, Harken? Bueno, le advierto, muchacho de la cocina… -Lo señaló con un dedo apretado alrededor del cigarro. No se pase de los límites conmigo si no quiere que suceda eso-. Sacó una moneda del bolsillo del chaleco, y la arrojó sobre el escritorio. Ahí está el pasaje de tren, y ahora, váyase.
Harken tomó la moneda de cincuenta centavos, pensando que estaría loco si saqueara su propio bolsillo para hacer más rico a este hombre rico. Ya tenía destino para cada moneda de cincuenta que lograse ahorrar, y ese destino no incluía trabajar en una cocina hasta que fuese tan viejo como la señora Schmitt. Aún más, comprendió algo más acerca de su jefe: un hombre de su posición anhelaba la estima de sus iguales, y el personal doméstico podía difundir rumores. Que se lo conociera como un patrón que ordenaba a sus criados viajar en tren, costeándolo ellos mismos, por irónico que pareciera, haría mella en el orgullo de Gideon Barnett.
Harken se guardó la moneda en el bolsillo sin el menor recato.
– Gracias, señor -dijo, y se marchó.
En la cocina, las novedades fueron recibidas con una mezcla de entusiasmo y preocupación.
Colleen, la pequeña irlandesa, segunda ayudante, se burló:

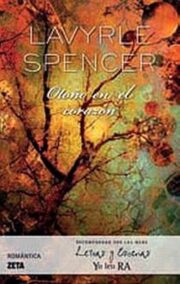
"Otoño en el corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Otoño en el corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Otoño en el corazón" друзьям в соцсетях.