– Phoebe… oh, pobre Phoebe, ¿qué te pasa?
Lorna corrió hasta la cama y se sentó junto a su amiga. Le apartó el pelo de la sien.
– Lo mismo que todos los meses, en esta fecha. Oh, a veces detesto ser una chica. Tengo unos calambres espantosos.
– Ya lo sé. A veces, yo también.
– Mi madre ordenó a la doncella que me trajera unas compresas tibias para ponerme en el estómago, pero no me hicieron nada,
– Pobre Phoebe… lo siento.
– Yo soy la que lo siente. Arruiné nuestro almuerzo.
– Oh, no seas tonta. Podremos almorzar en cualquier otro momento. Tú descansa, y estoy segura de que mañana te sentirás mejor. Si es así, ¿almorzamos mañana?
Combinaron el plan, y Lorna dejó a su amiga aún enroscada alrededor de la almohada.
Tomó el camino de la costa, menos transitado, en lugar del camino para regresar a los terrenos de Rose Point, y agradeció mentalmente a Phoebe por darle una excusa para regresar al cobertizo, escudada en el permiso desganado de la madre, y con la seguridad de que no la esperaban hasta primeras horas de la tarde. Al abrirse camino en el bosque, al acercarse a él, sintió la mágica euforia que la acompañaba cada vez que iba a ver a Jens Harken. Sabía que él pondría barreras, pero entendía el motivo.
Sin embargo, cuando llegó, Harken se había ido. La flor que le dio estaba sobre el alféizar de la ventana que daba al Norte, y el viento le rizaba los pétalos. Los bizcochos no estaban, pero la servilleta, doblada en cuatro, estaba sobre una pila de madera. El motor estaba en silencio, el volante inmóvil. Se acercó a ellos, se agachó sobre el serrín que había debajo de la sierra y, tomando un puñado lo llevó a la nariz y lo dejó caer otra vez… evidencia fragante de la tarea de la mañana. Examinó el trabajo en ejecución, pasando los dedos sobre las líneas de lápiz que había dibujado sobre la madera y los bordes que había cortado con la sierra, de manera parecida a la que empleaba Jens cuando terminaba de hacerlo. Recordó el entusiasmo porque tenía buenas herramientas para trabajar. Recorrió el espacio en el que él se movía, tocó las cosas que tocaba, olió los aromas que respiraba, y descubrió que ese ambiente tan concreto se había transformado a sus ojos sólo porque él había estado allí.
Se sentó en el banco de hierro y esperó. Treinta minutos después volvió Jens y oyó los pasos que se acercaban antes de que entrase por la puerta.
Jens entró y al descubrirla allí, se detuvo. Como siempre, entre los dos se formó un campo de fuerza.
– Phoebe está enferma -le dijo- y nadie me espera hasta las tres en punto. ¿Puedo quedarme?
Durante un largo rato, el hombre no respondió ni e movió, y como estaba de pie, a contraluz, Lorna no pudo verle las facciones. Pero la actitud expresaba con claridad una pura y simple precaución.
– ¿Por qué no va a preguntar a sus padres, a ver qué dicen?
– Ya lo hice. Le pedí permiso a mi madre antes de traerle los bizcochos.
– ¡No me diga que le preguntó a su madre!
– Estaba juntando espuelas de caballero en el jardín, y yo me detuve junto a ella, le dije que le traería a usted los bizcochos y le pregunté si podía traerle una flor.
– ¿Y dijo que sí?
– Bueno… debo admitir que no sabía que la flor era para usted.
– Señorita Lorna, sabe que me encanta que esté aquí, pero no creo que sea conveniente que venga tan a menudo.
– No se preocupe: no lo obligaré a besarme otra vez.
– ¡Sé que no, porque yo no lo haría!
– Sólo quiero mirar.
– Me distrae.
– Me quedaré callada como un ratón.
Jens rió fuerte, y Lorna también rió, al advertir lo charlatana que era.
– Bueno, quizá no tan callada -admitió-. Pero, por favor, déjeme quedarme de todos modos.
– Como quiera -concedió al fin.
No hubo más besos. Cuando Lorna se fue, Jens no la invitó a volver, pero la vez siguiente que fue, el banco de hierro estaba pintado.
Así empezó la sucesión de visitas en que Lorna tomaba su lugar en el banco y acompañaba a Jens mientras este trabajaba. La mayoría de las veces iba a primeras horas de la tarde, cuando la madre dormía la siesta; en ocasiones, llevaba deliciosos aperitivos que podían compartir, otras, Jens llevaba dulces que quedaban de su almuerzo en la cocina y le explicaba que el personal de la cocina no comía los mismos postres que la familia. En opinión de Jens, estos a menudo eran mejores que los postres fantasiosos que se servían en el comedor principal, que solían tener más apariencia que dulzura.
Ah, y cómo conversaban. En particular, Lema. Cruzaba los tobillos a la manera india sobre el asiento, y charlaba acerca de su propia vida. Si había estado en una fiesta, o en un concierto, los describía con detalle. Si iba a una velada, describía la comida. Jens le preguntaba quién era el señor Gibson, al que ella aludió al pasar, y Lema le contó lo del verano anterior, cuando el famoso artista se hospedó en su casa e influyó sobre ella tan hondamente que la hizo cambiar la forma de vestir y de peinarse. Pasaban mucho tiempo discutiendo si Lorna encajaba mejor en la categoría de "muchacho-muchacha" de Gibson (que era deportista y prefería perder la vida en una carrera a caballo que conquistar las atenciones de un enamorado), o más bien de la categoría "convencida" (que se fijaba una meta y la perseguía sin dar un solo paso fuera del camino). Llegaron a la conclusión de que, si alguien, pertenecía a la segunda categoría, era Harken que dejó a sus únicos parientes para ir tras la meta de convertirse en constructor de barcos.
Jens habló de su hermano Davin, y de cuánto lo echaba de menos.
– Le escribí y le conté lo del barco que estoy haciendo, y está tan entusiasmado como yo, Dice que si la nave gana la regata del año que viene, vendrá aquí aunque tenga que arrastrarse, para que podamos establecernos juntos.
– Estoy impaciente por conocerlo. ¿Le contó algo de mí?
– Le conté que le convidé a tomar pescado.
– ¿Eso es todo?
– Eso es todo.
– Cuénteme cómo eran sus padres -preguntó Lorna, un día.
Jens le habló de un patriarca severo y de un ama de casa muy trabajadora, que abandonaron a sus respectivas familias para lograr una vida mejor para sus hijos en Norteamérica. Le contó cómo trabajaba con su padre en el astillero, y cómo trataba de obtener respuestas de él, que nunca sabía de dónde salían las preguntas de Jens ni sabía cómo responder de un modo que satisficiera la curiosidad del niño, cuya pasión por los barcos sobrepasaba los conocimientos del padre acerca de ellos.
– Eso significa que usted no aprendió todo lo que sabe trabajando en el astillero.
– No. Sólo una parte proviene de aquí. -Jens se tocó la sien-. Me imagino un barco y sé cómo se comportará en el agua.
Al verlo trabajar en el actual, Lorna le creyó sin dudar.
Un día, Harken le dijo:
– Debe de ser agradable tener tanta familia, tener hasta a las tías viviendo con uno. A mí me gustaría.
– Es sólo una apariencia. Al haber tanta gente en la familia es difícil lograr intimidad.
Lorna siguió hablándole de la tía Henrietta, que, al parecer, siempre sabía dónde iba su sobrina y la acosaba recordándole con fastidiosa actitud que siempre llevara un alfiler agudo como arma. Le contó lo del amor perdido tanto tiempo atrás de la tía Agnes, el capitán Dearsley, y que la devoción de la tía hacia él jamás se había desvanecido sino que brillaba como un faro sin esperanzas iluminando la vida solitaria de la anciana, pese a las admoniciones y reprimendas de su hermana.
– Amo a mi tía Agnes -le dijo Lorna a Jens-. En cambio, a mi tía Henrietta sólo la tolero. A menudo pienso que si me concedieran un solo deseo en la vida, traería de vuelta al capitán Dearstey para ella.
– ¿No desearía algo para usted?
– Oh, no. Yo tengo toda la vida para esforzarme en cumplir mis deseos. En cambio la tía Agnes es vieja y debe ser triste ver que la vida se va y que nunca se tuvo un amor ni hijos ni un hogar propios.
– ¿De modo que para usted los deseos son algo por lo cual esforzarse, no sueños fantásticos?
Con eso se inició otro campo de discusión que, en su momento, los llevó al tema de la suerte y si estaba asegurada por el destino o cada uno la creaba por sí mismo.
En esos días de discusiones, el trabajo avanzó. Los cortes de cedro fueron terminados y colocados en la relación correcta entre sí, a lo largo del cobertizo, como rodajas de salmón sobre una tabla de cortar. Las unió con una espina dorsal y dos largueros laterales de pino que se apoyaban en muescas hechas en los cortes para ese fin.
¡Ah, esos días de pleno verano, perfumados de cedro, moteados de verde…! A medida que transcurrían, Lorna y Jens consolidaban el vínculo de confidentes y amigos. Pero como amantes, se mantenían firmes en la mutua resistencia, y sostenían el acuerdo de no volver a besarse… Hasta el día en que Lorna llevó las ansiadas grosellas negras, azucaradas y con crema, y las sustrajo de la casa en un tazón de porcelana de Sèvres envuelto en una revista de navegación. Jens la vio llegar y dejó el trabajo para recibirla.
– ¡Mire lo que traje! -Destapó su tesoro-. ¡Ta-taan!
– ¿Grosellas negras? -Jens rompió en carcajadas-. Si Smythe lo sospechara siquiera, se le saltarían los ojos de las órbitas.
– Yyyy…
Alargó la "y" como una fanfarria, y sacó, orgullosa, una cuchara de plata.
– ¿Una sola?
– No necesitamos más.
Arrastraron el banco hasta el límite mismo de la ancha entrada y se sentaron con los cuerpos hacia adentro, los talones fuera, los tobillos cruzados, comieron grosellas negras con crema y azúcar, turnándose con la cuchara hasta que, al final, Lorna raspó hasta el último vestigio de zumo purpúreo de las paredes del tazón y se lo ofreció a Jens.
– Cómalo usted -le dijo él-. Es lo último.
– No… usted -insistió la muchacha.
Una muñeca de Jens estaba apoyada sin querer en el respaldo del banco, detrás del hombro de Lorna, y el resto del cuerpo relajado, por fuera. Lorna sostuvo la cuchara en el aire, esperando, y los ojos castaños miraron dentro de los azules, empeñada en darle el último bocado. Por fin, Jens inclinó la cabeza hacia adelante y abrió la boca. Lorna atisbó la lengua y contempló, fascinada, cómo los labios se cenaban sobre la cuchara… y esta les modificaba el contorno… y seguía y seguía dentro de la boca… cómo ese único beso regresaba para embrujarlos.
Finalmente, sacó la cuchara, que produjo un suave tintineo contra el tazón que, a su vez, no hizo ruido entre los pliegues de la falda de Lorna. Lo único que se oía eran los golpes fuertes de los latidos de los corazones y la respiración de los dos, al tiempo que una incómoda tensión crecía y florecía entre ellos. Durante días, fueron buenos, cuidadosos, discretos y prudentes pero fracasaron. No podían ser, simplemente, amigos pues lo que querían era ser amantes.
Mucho antes de que Jens se moviera, los dos sabían que lo iba a hacer.
Levantó el brazo del banco y atrajo a Lorna hacia él en un movimiento decidido, al mismo tiempo que ella levantaba la cara hacia la de él que descendía. Los dedos de Jens se curvaron bajo la axila de Lorna, y el brazo de ella fue al cuello de él. No hubo fingimientos ni reservas, coqueterías ni afectación. El beso fue camal, íntimo, denso desde el instante del contacto. Participaron las lenguas y los dientes, y una gravedad obstinada que no quería permitirles estar lo bastante cerca, les indicó la inclinación necesaria. Tenía sabor a grosellas negras y a tentación, un sabor que intercambiaron con sus lenguas y se prolongó más que el sabor de las frutas. Acabó cuando Jens se inclinó para librarse del tazón y de la cuchara antes de volver a besarla. La muchacha se apretó, ansiosa, contra él, y con las manos libres, las extendió sobre la espalda de Jens como el sol sobre una pradera. Abrieron las bocas. Se acariciaron en todas las partes permitidas: el torso, la espalda, la nuca, la cintura… y las que clamaban por la caricia quedaron insatisfechas. Cuando por fin, el beso terminó se apartaron serios, el aliento golpeando la cara del otro, a la vista de cualquiera que acertara a dar la vuelta en la curva del camino.
Jens se soltó y ordenó:
– Ven conmigo.
La llevó de la mano hacia adentro, donde la pared los ocultaba. Ahí, en la sombra, la acercó otra vez a él y Lorna aceptó, feliz, de puntillas, con sus brazos alrededor de los hombros de él. Con los cuerpos juntos, se besaron y descubrieron la maravilla de amoldarse uno a otro, tal como habían imaginado a menudo. Los minutos se estiraron en la quietud penumbrosa de la tarde, las manos de Jens juguetearon en la espalda de Lorna, bajaron por los lados hasta las caderas, se deslizaron hacia arriba hasta los lados de los pechos, muy cerca del peligro.

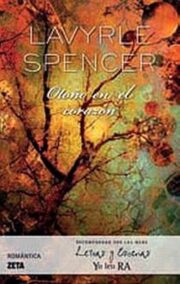
"Otoño en el corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Otoño en el corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Otoño en el corazón" друзьям в соцсетях.