La tierra suspiró. ¿O era la brisa? El verano tembló… ¿o era el contacto entre ellos dos? De los dos amantes ninguno advirtió ni le importó cómo Jens, ciego, alzaba las manos hasta el sombrero, encontraba y quitaba el alfiler, y el sombrero mismo de la cabeza. Lorna siguió el impulso de levantarlas manos interrumpiendo el beso en el mismo momento en que el sombrero caía sobre la hierba, junto al de Jens. Bajó el mentón y se tocó el pelo con la misma timidez pasajera del principio, tanteando en busca de algún mechón que se hubiese soltado al sacar el sombrero. Jens le tomó la cara con las manos y la alzó hacia su propia mirada intensa.
El único testigo de los detalles y de la idolatría, fue el verano: ojos, narices, labios, barbillas, hombros, cabello, otra vez los ojos.
– Sí -dijo-, eres tan perfecta como te recordaba.
Bajó la cabeza, la rodeó con los brazos y apretó todo su cuerpo contra el traje negro de domingo. Por fin estaban cuerpo a cuerpo, boca a boca. Sintieron lo que anhelaban sentir: el deseo compartido por igual. Jens la sujetó por la parte baja de la espalda como en un vals, contra sus propias caderas fuertes, y mantuvo las rodillas separadas. Las faldas se arremolinaron alrededor. Lorna se aferró a los hombros de Jens.
Se retorcieron hasta que el abrazo se pareció al de dos briznas de hierba que el mismo viento agitaba, y el beso se volvió una succión salvaje de sus bocas húmedas y libres en esa terrible explosión de impaciencia entre la excitación y el rechazo. La muchacha sintió que su boca se liberaba y exclamó:
– Jens… Jens… -al tiempo que los brazos de ambos se estrechaban uno contra otro, vio sobre el hombro de él que las ramas del sauce se balanceaban sobre sus cabezas.
– No puedo creerlo -dijo el hombre en voz estrangulada por el deseo.
– Yo tampoco.
– Realmente, estás aquí.
– Y tú, realmente estás aquí.
– Creí que esta tarde nunca llegaría, y cuando llegó, pensé que esperaría inútilmente.
– No… no… -Lorna se echó hacia atrás y le dio un beso breve y audaz en la boca, luego otro en la mejilla.- ¿Cómo puedes pensar eso? Siempre te busqué, ¿no es así?
– Sabes que yo habría ido hacia ti si hubiese podido…
Le atrapó las manos, le besó las palmas, y las apoyó contra su propio pecho.
– Sí, ahora lo sé.
La muchacha se arrodilló con las manos apoyadas sobre él, sobre la chaqueta de lana que sentía tibia, cosquilleante, y de un maravilloso exotismo por pertenecer a este hombre especial.
– Cada vez que vas al cobertizo y alzo la vista y te veo ahí, en la entrada, me pasa esto.
– ¿Qué?
– Esto.
Le apretó la mano derecha con fuerza contra él.
– ¿Esto?
Miró sus ojos azules, deslizó tres dedos bajo la solapa y colocó la mano sobre el corazón agitado. Sintió la camisa tersa de almidón, la textura del tirante, la carne debajo sólida como el nogal, y muy tibia. Sintió los latidos del corazón, que parecía capaz de quemarle la mano.
– ¡Oh! -exhaló, arrodillada, inmóvil, concentrada-. Igual que el mío… durante horas, después de verte a ti.
– ¿En serio? -preguntó con voz queda, al tiempo que absorbía la excitación de sentir la mano de ella dentro de la chaqueta-. Déjame sentir.
Como no respondió, Jens posó la mano con cuidado sobre el corazón de Lorna: una mano grande, áspera de constructor de barcos encima de la apretada extensión blanca de la blusa. Contó los latidos del corazón que, al parecer, se habían acelerado al mismo ritmo que los propios. Vio cómo asomaba la aceptación a los ojos de Lorna. Y, por último, dejó caer con delicadeza la mano cubriendo la parte más plena del pecho. La muchacha cerró los ojos, se tambaleó, y se aferró con los dedos a la camisa de él. El aliento le brotaba en pequeñas rachas que empujaban su carne contra la mano del hombre en golpes rápidos.
Pensó: "Oh, madre… oh, madre…"
Después: "Oh, Jens… Jens…"
Sintió la boca de él sobre la suya, y el movimiento del cuerpo que la arrastraba consigo, acostándola de espaldas. El peso de Jens también descendió sobre ella, un peso grande, maravilloso, bendito, que la inmovilizaba debajo, mientras la mano continuaba recorriendo el pecho, y la boca, la boca de Lorna. Encima, el cuerpo de Jens marcó un ritmo sobre el de Lorna, el pie enganchó la rodilla izquierda y la apartó, formando una cuna donde se tendió.
Cuando el beso acabó. Lorna abrió los ojos y vio el rostro del hombre enmarcado por las hojas verdes y el cielo azul. El ritmo cesó… pero fue sólo una pausa para después reanudarse… más lento. Se detuvo otra vez. No hubo sonrisas. Sólo una concentración pura en las tensiones de los cuerpos de ambos, reconociéndolas, aceptándolas, y expresándolo con los ojos. La mano se movió con más lentitud sobre el pecho, explorándolo con levedad mientras lo miraba, para luego depositar besos suaves en la nariz, los párpados y el mentón.
Le tomó la mano, la llevó a la cintura de la propia Lorna, y le murmuró:
– Desabotona esto.
Se incorporó para apoyar una rodilla a cada lado de la pierna derecha de Lorna, apretando la falda contra el cuerpo de ella. Se sentó sobre la pierna y se quitó la chaqueta mientras la muchacha empezaba a soltar los treinta y pico botones de la blusa.
Eran muchos botones. El terminó primero y se aflojó la corbata, diciendo:
– Ya está… déjame -y se inclinó para ocuparse de la tarea.
Los ojos siguieron a los dedos y, los de ella, a los ojos de él. Cuando llegó a la barbilla, Lorna la levantó para abrirle paso. Se liberó el último botón y se produjo una pausa infinitesimal, durante la cual los dos trataron de recuperar el aliento. Jens puso las manos dentro del corpiño y lo abrió, revelando las clavículas y la garganta, el pecho blanco y las enaguas más blancas aún, con los breteles bordados de encaje y otra tanda de botones.
También desabroché estos, pero dejó las dos partes de la enagua superpuestas y los pechos de Lorna todavía cubiertos; mientras se inclinaba hacia adelante, se apoyaba con una mano junto a cada oreja de ella, cerraba los ojos y comenzaba a tocar con los labios abiertos la clavícula… la garganta… la barbilla… dejando espacio entre su boca y la piel de Lorna, hasta que esta no supo si la besaba o sólo respiraba sobre ella. Algo le entibié la parte inferior de la mandíbula… ¿los labios?… ¿el aliento?…, y se demoré encima del pecho izquierdo hasta que sintió que moriría si no la tocaba.
La tocó. Ahí… sobre el pecho, que acoplé en la mano con enagua y todo, después se tumbé hacia un lado, la atrajo hacia sí y deslizó un brazo entre ella y la tierra. El pecho estaba henchido, era pesado y flexible. Lo sostuvo como una pera en la mano, lo exploré a través del algodón blanco: el contorno pleno, flexible, el pezón erguido. Lo dejó un momento para apartar la enagua hacia el hombro y exponer ese solo pecho a las sombras estivales y a su propia contemplación enamorada. La areola tenía el color del cobre, y parecía una gema sobre un monte elevado. El orbe estaba cubierto de una finísima pelusa.
– Mi madre dijo… -murmuré Lorna con los ojos cerrados, y dejó que la frase se perdiera cuando la boca húmeda le arrebaté el pensamiento racional y transformó su pecho en algo adorable, lleno de vida, de calidez y de anhelos.
Del río se desprendía un flujo brillante de chispas que corría hasta llegar a las más recónditas profundidades del cuerpo de Lorna.
Después, la enagua estaba baja hasta la cintura y la boca abierta, abandonando un pecho ya humedecido, se movió hacia el otro al tiempo que los hombros de Lorna se arqueaban para salirle al encuentro.
– Oh -exhalé, con las manos en el pelo de Jens-, esto es perverso, ¿verdad, Jens?
El aludido levantó la cabeza y le besó la boca con la suya húmeda alrededor de los labios.
– Algunos opinarían así. ¿Te parece perverso?
– No… oh no… nunca hasta ahora sentí algo así.
– Tu madre te advirtió de esto… ¿Eso era lo que ibas a decir?
– No hables, Jens. Por favor… sólo…
Entrelazó los dedos en el grueso cabello rubio y la cara de Jens se cernió sobre ella. Recorrió la espiral de las orejas con sus pulgares, y acercó con suavidad la cabeza. Y todo volvió a comenzar, el calor, los besos, la humedad, las penetraciones que sólo llevaban a una frustración que Lorna no alcanzaba a comprender. Pero Jens sí. Cuando llegó a una cima que ya no podía controlar, dijo:
– Lorna, tenemos que detenemos -y se aparté rodando bruscamente.
Quedé tendido de espaldas, jadeando, con la muñeca sobre los ojos. -¿Por qué?
– Tú quédate quieta -dijo, y aferró el muslo a través de la falda, los dedos casi en la ingle-. Quédate quieta.
Lorna giró la cabeza para observarlo, pero tenía los ojos cerrados bajo la mano. Le apreté la pierna con fuerza. La muchacha fijé la vista en los árboles, arriba, y trató de recuperar el aliento, sin perder conciencia de la mano de Jens, ni del lugar donde estaba esa mano. Por algún lado, chillé una ardilla. Junto a ella, el pecho de Jens subía y bajaba como si tuviese fiebre. La mano comenzó a moverse arriba y abajo, frotándole el calzón contra la pierna, mientras las yemas de los dedos hacían rozar la ropa interior, las faldas y los calzones en una parte oculta de Lorna, provocándole bruscas reacciones. ¿Eso era una caricia? ¿Ese apretón que subía, bajaba y luego se retorcía?
No supo qué hacer, qué decir ni qué pensar. Permaneció inmóvil, como si se hubiese dormido pero más rígida, asustada, y todos los sentimientos dentro de ella parecían precipitarse a la íntima protuberancia de su carne cerca de los dedos de Jens.
No había quitado la mano de los ojos. La manga tocaba el brazo derecho desnudo de Lorna.
Tengo que irme, pensó la muchacha, pero antes de que pudiese decirlo, la mano ya no estaba. Jens permaneció inmóvil un tiempo. Por fin, giré la cabeza y Lorna se vio observada de cerca. Se concentré en las hojas allá arriba, de delicados bordes serrados que se movían y cambiaban el dibujo del toldo azul que los cubría. Pasó mucho tiempo hasta que Jens, al fin, habló, y le dio la impresión de haber pensado mucho antes de hacerlo:
– Lorna, ¿sabes a dónde lleva esto?
– ¿A dónde lleva?
Tenía miedo de mirarlo desde que la tocó de esa forma.
– No lo sabes, ¿verdad?
– No sé a qué te refieres.
– La advertencia de tu tía Henrietta sobre el alfiler. ¿Sabes qué significa?
Confundida, calló.
– Sospecho que tu madre te advirtió de toda esta perversión.
– Ella no dijo que fuese perverso.
– ¿Qué dijo?
Como no hubo respuesta, Jens tomó la barbilla de la muchacha y la hizo mirarlo de frente.
– Dime qué te dijo.
– Que los hombres… tratarían de tocarme, y que cuando lo hicieran yo tendría que volver de inmediato a casa.
– Tiene razón, ¿sabes? Tendrías que irte a tu casa en este mismo momento.
– ¿Acaso quieres que me vaya?
– No. Te digo qué sería lo mejor para ti. Pero quisiera tenerte conmigo cada minuto que puedas quedarte.
– Oh, Jens, en realidad no entiendo.
– Nunca habías hecho esto, ¿no es verdad?
Se ruborizó, y quiso incorporarse, pero Jens fue más rápido y la retuvo. -¡Lo hiciste! -exclamó, con cierto asombro, inclinándose sobre ella para escudriñarle los ojos-. ¿Con Du Val?
– Jens, déjame levantarme.
– No, hasta que me respondas. -Le tomó la barbilla-. ¿Fue con Du Val?
Obligada a mirarlo a los ojos, le resultó difícil mentir.
– Bueno… un poco.
– ¿Un poco?
Juntó valor:
– Bueno, sí.
– ¿Te besó ahí, como lo hice yo?
– No, sólo… me tocó… ya sabes… como tú en el cobertizo.
– Te tocó.
– Pero siempre hice lo que decía mi madre: me fui a casa enseguida. -Fuiste prudente.
– Jens, ¿qué pasa? No tendría que haber hecho esto contigo, y ahora estás enfadado conmigo, ¿no es cierto?
– No estoy enfadado contigo. Levántate. -Le tomó las manos y la hizo sentarse-. No estoy enojado… no tienes que pensar eso. Pero es hora de que te vistas.
Por primera vez, la asaltó la culpa. Dejó caer la cabeza mientras pasaba los brazos por los breteles y los alzaba para cubrirse. Al verla, Jens sintió pena y enderezó un bretel sobre el hombro, volvió a sentarse y la observó realizar el lento procedimiento de cenar los treinta y tres botones: esta vez los contó. Le levantó la barbilla hundida en el pecho y depositó un beso tierno sobre la boca:
– No estés tan abatida. No hiciste nada malo. -No logró disipar la súbita melancolía del rostro, que permaneció bajo mientras Jens rozaba los rizos finos de la frente-. Te despeinaste. ¿Tienes un peine?
– No -respondió, como hablando a las rodillas.
– Yo tengo. -Sacó uno del bolsillo-. Toma.
No lo miró mientras buscaba las hebillas esparcidas por la manta, se peinaba y recogía el cabello con sencillez. Una vez que rehizo el peinado en forma de nido, le devolvió el peine.

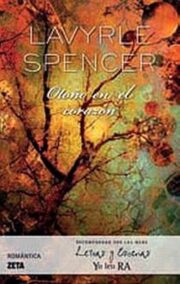
"Otoño en el corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Otoño en el corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Otoño en el corazón" друзьям в соцсетях.