En los días que siguieron a la desaparición de Lorna, Jens pensó que se volvía loco. Se sintió indefenso, desamparado y asustado. ¿Dónde la habían enviado? ¿Estaría bien? ¿Estaría bien el niño? ¿Lo habrían matado? ¿Lo vería alguna vez? ¿La habrían convencido de que no lo viese más? ¿Por qué no le escribía?
Regresó varias veces a la casa de la avenida Summit, pero no lo dejaban traspasar la puerta.
Tim se había ido y no tenía con quién hablar. No confiaba en Ben, pues eso significaría divulgar que Lorna estaba embarazada. Como los días pasaban y no recibía noticias, su desaliento se multiplicó.
Pasó la Navidad como cualquier otro día, trabajando en la construcción, armando la escalera del desván que dudaba que Lorna viese alguna vez.
Enero se puso duro. Le escribió a su hermano y le desnudó el corazón contándole la verdad acerca del niño que esperaba y la desaparición de la mujer que amaba.
En febrero, el astillero estaba terminado. Llevó el molde desde la cabaña de Tim y empezó la construcción de una chalana encargada por el mismo Tim, que bautizarían Manitou. Pero no ponía el alma en el trabajo.
En marzo, intensas tormentas de nieve lo mantuvieron encerrado durante días. Y aunque fue caminando varias veces al pueblo, no encontr4 ninguna carta de Lorna en la oficina de correos.
En abril, cinco meses después de la desaparición, recibió una carta de una escritura desconocida. La abrió en la acera de la oficina de correos, sin estar preparado para las noticias que iba a recibir.
Querido señor Harken:
Dadas una serie de circunstancias de las que estoy completamente al tanto, pensé que era mi deber informarle sobre el paradero de mi sobrina Lorna Barnett. Los padres la manda ron a la abadía de Santa Cecilia, en las afueras de Milwaukee, en Wisconsin, donde la cuidan las monjas. Tiene que entender que los padres de Lorna depositaron sobre ella, y siguen haciéndolo, una gran carga de culpabilidad. No olvide esto, en caso de que sienta la tentación de juzgarla.
Cordiales saludos de
Agnes Barnett
De pie bajo el sol de la media mañana, con la carta temblándole entre los dedos, la releyó. El corazón le palpitó con fuerza. Le inundó la esperanza. También reaparecieron el amor y la nostalgia, sentimientos que había aprendido a dejar de lado en los últimos meses. Levantó la cara al sol y se concentró en el velo rojo que veía tras los párpados cerrados. Sintió más el calor. El aire primaveral le pareció más fresco. La vida, más justa. Leyó de nuevo la abadía de Santa Cecilia, en las afueras de Milwaukee, y, con el corazón saltándole de gozo comprendió que ya había adoptado una decisión.
A la abadía de Santa Cecilia llegó la primavera. Los vientos del norte viraron hacia el sudeste y los campos de alrededor emergieron del manto blanco. El olor de la tierra ascendía sobre los muros de la abadía y en el campo, hacia el Oeste, apareció un potrillo con la yegua. En el patio brotaron los tulipanes. El canto del pájaro carbonero pasó del silbido del invierno al saludo de la primavera.
Una tarde de fines de abril, Lorna estaba en su cuarto durmiendo la siesta, cuando la hermana Marlene llamó a la puerta.
– Tienes una visita.
– ¿Alguien vino a verme? ¿Aquí? -Lorna no sabía que podía recibir visitas-. ¿Quién?
– No le pregunté el nombre.
– ¿Es un hombre?
Se incorporó y sacó los pies de la cama. Los únicos hombres que había visto allí eran el padre Guttman que iba todos los días a decir Misa, y un médico de apellido Enner, que iba regularmente a verla.
– Está esperándote afuera, en la tenaza.
La hermana Marlene cerró silenciosamente la puerta, y Lorna se quedó sentada con una mano sobre el abultado vientre, y las emociones hechas un torbellino. ¿Su padre, o Jens? Eran los únicos hombres que podrían haber ido a verla. Sin duda, debía ser Gideon cumpliendo con su deber de padre, pues Jens no tenía idea de dónde estaba ella.
Pero, ¿y si lo había descubierto…?
Se izó del catre ayudándose con las dos manos y cruzó andando el cuarto, vertió agua de una jarra, se lavo la caray dejó un instante las palmas húmedas sobre las mejillas ardientes, con el corazón locamente agitado. En el cuarto no había ningún espejo: se humedeció el cabello en los lados y lo peinó al tacto, sujetándolo en la nuca con una cola lisa, como llevaba usando desde que estaba allí. Se cambió el vestido arrugado por otro exactamente igual, castaño, sencillo y tosco, y por primera vez deseó tener algo más colorido. Abrió la puerta y bajó con torpeza las escaleras con un andar que era una extraña mezcla entre los movimientos apacibles de las monjas y el paso propio de una mujer preñada, que ya no puede verse los pies desde arriba.
El pasillo central estaba vacío, pero la puerta frontal estaba abierta y un brillante cono del sol de la tarde se abría en abanico sobre el piso de granito moteado. Dentro de Lorna, todo parecía subir y empujar hacia el corazón palpitante mientras salía a la galería de arcadas y miraba a la derecha, hasta el final.
La hermana DePaul estaba fuera, haciendo su habitual caminata de plegarias, con un libro en alemán mientras recorría el perímetro de la galería que rodeaba el patio.
Lorna miró al otro lado… y ahí estaba Jens, con el sombrero en la mano, levantándose del banco de madera situado a la sombra del techo de la galería.
Sintió como si el corazón fuera a escapársele del pecho. Cuando comenzó a avanzar hacia él, el alivio y el amor la arrasaron y, de súbito, se le aflojaron las rodillas. Jens llevaba el traje dominguero, tenía el cabello recién cortado, demasiado corto. Tenía una expresión asustada e incierta cuando la miró acercarse con el pardo vestido maternal y el vientre por delante. Se acercó a él sumida en un embrollo de sentimientos, pues el anhelo por él luchaba contra las repetidas advertencias y acusaciones de su madre.
– ¡Hola, Jens! -murmuró al acercarse.
Por la profunda calma que manifestaba, Jens se dio cuenta de que las monjas y sus padres habían condicionado las ideas de Lorna. La habían despojado de su belleza, y ni el pelo, ni la ropa ni ese aire sombrío recordaban a la Lorna Barnett que él conociera. Ya no tenía ánimo y el gozo por verlo se esfumó. En su lugar, había una obediencia que lo aterró.
– ¡Hola, Lorna!
Guardaron una respetable distancia, conscientes de que la hermana DePaul se paseaba cerca.
– ¿Cómo me encontraste?
– Tu tía Agnes me escribió y me dijo dónde estabas.
– ¿Cómo llegaste aquí?
– Tomé el tren.
– ¡Oh, Jens…! -Por el semblante de la muchacha pasó una fugaz expresión de amor dolorido-. Todo ese viaje… -Hizo una pausa y dijo, con voz más suave-: Me alegro de verte -con ese aire de mártir, como quien está entrenado.
– Me alegro de…
Se interrumpió. Tragó saliva, sin poder continuar. Quería atraerla a sus brazos, murmurar contra su pelo, decirle cuánto se alegraba de verla, que imaginé toda clase de cosas, lo solitario y horrible que fue pasar el invierno sin ella, y el alivio que sentía de que todavía tuviese al niño. Pero se quedó apartado, distanciado de ella por ese nuevo escudo que la hacía tan intocable como si ella también vistiese hábito.
– ¿Por qué no recibí noticias tuyas?
– No… no sabía a dónde escribirte.
– ¿A dónde crees que hubiese ido, estando tú embarazada? Si hubieses querido, podrías haberme localizado. ¿No se te ocurrió pensar lo preocupado que estaba?
– Lo siento, Jens. No pude hacer nada. Hicieron planes en secreto, y mi madre me metió en el tren. Ni yo sabía a dónde iba hasta que estuvimos en camino.
– Lorna, ya hace cinco meses que estás aquí. Por lo menos, podrías haberme hecho saber que estabas bien.
La hermana DePaul dobló en una esquina.
– Aquí hace frío. Vayamos al sol -dijo Lorna.
Pasaron sin tocarse de los arcos sombríos al banco de madera inundado por la luz de la tarde y allí, en el linde del patio, se sentaron.
– Engordaste… -comenté Jens, dejando el sombrero sobre el asiento.
Recorrió con la mirada la redondez de Lorna, y su reacción emocional fue tan intensa que estaba seguro de que podía oír golpear su corazón.
– Sí -respondió Lorna.
– ¿Cómo te sientes?
– Oh, me siento bien. Duermo mucho pero, por lo demás, estoy muy bien.
– ¿Te cuidan bien aquí?
– Oh, sí. Las monjas son amables y cariñosas, y hay un médico que pasa a yerme con regularidad. Es solitario, pero aprendí a valorar la soledad. Tuve mucho tiempo para pensar.
– ¿En mí?
– Seguro. Y en mí, y en el niño. -Con voz más queda, agregó-: En nuestros errores.
La agitación de Jens se convirtió velozmente en rabia al pensar en el modo en que los padres de Lorna les habían manipulado la vida.
– Eso es lo que quieren que pienses: que fue un error. ¿No lo ves?
– Hicieron lo que les pareció mejor.
– Por supuesto -dijo Jens, en tono irónico, apartando la vista de ella.
– Es cierto, Jens -insistió.
– Yo también estuve mucho tiempo solo, pero no puedo decir que haya encontrado ningún valor en ello! -Se movió, como impulsado por un recuerdo doloroso-. ¡Jesús, cuando desapareciste creí que iba a perder la razón!
– Yo también -susurró Lorna.
Los dos estaban al borde de las lágrimas, pero no podían llorar con la hermana DePaul tan cerca. Se las tragaron y permanecieron sentados, rígidos, uno junto a otro, atrapados en un atolladero que no habían provocado, desdichados, enamorados, vigilados por la monja. Tras unos momentos de espantoso silencio, Lorna intentó salvar la situación.
– ¿Qué estuviste haciendo?
– Trabajé mucho.
– La tía Agnes me contó que empezaste con el armadero de barcos, por fin.
– Sí, con el respaldo de Tim Iversen. -Volvió la vista hacia ella, pero se reservó la ternura-. Estoy haciendo un barco para él, que correrá la regata en junio. Tim dice que si lo termino a tiempo, podré llevar el timón.
– Oh, Jens, cuánto me alegro. -Le tocó el brazo y los dos pensaron en el Lorna D, sin terminar en un cobertizo de la isla Manitou, y en aquellos días despreocupados en que se construyo-. Ganarás, Jens, estoy segura.
Asintió, apartando el brazo con el pretexto de sentarse más erguido.
– Eso era lo que fui a contarte poco después de que te alejaron: que Tim me apoyaría y que todo se resolvería y podríamos casarnos enseguida. Pero no me dejaron entrar. Me trataron como si fuese basura. ¡Malditos sean!
Fijó la vista en un jardín de rosas todavía encerradas en la desnudez del invierno. Le asaltaron antiguos recuerdos que lo lastimaron como si esas rosas estuviesen rodeándole el corazón.
Pasó una nube sobre el sol y su sombra viajó sobre ellos provocándoles un frío momentáneo antes de alejarse, para devolverlas al calor.
Jens quiso abrazar a Lorna y rogarle que se marchara de allí con él, pero mantuvo la distancia mientras la hermana DePaul daba otra vuelta bajo los arcos de cemento, moviendo los labios en silenciosa oración.
– Mis padres quieren que dé al niño en adopción.
– ¡No! -estalló, volviendo hacia ella el semblante torturado.
– Dicen que en la Iglesia conocen matrimonios sin hijos que buscan niños.
– ¡No! ¡No! ¿Por qué permites que te metan semejantes ideas en la cabeza?
– Pero, Jens, ¿qué otra cosa podemos hacer?
– ¡Puedes casarte conmigo, eso es lo que podemos hacer!
– Me hicieron comprender el precio que pagaríamos silo hacemos. No sólo nosotros, sino también el pequeño.
– Eres igual que ellos! Pensé que eras diferente, pero me equivoqué. ¡Como vives de acuerdo a esas estúpidas reglas, antepones lo que puedan pensar otras personas a tus propios sentimientos!
La furia de Lorna también explotó:
– ¡Bueno, quizás haya madurado un poco desde que pasó todo esto! Tal vez entonces razonaba como una niña, pensando que tú y yo podríamos hacer lo que quisiéramos sin pensar en las consecuencias.
– ¡Cómo puedes hablarme a mí de las consecuencias! El niño es tan mío como tuyo, y yo estoy dispuesto a llevarte hoy de aquí, casarme contigo, darte un hogar, y mandar al diablo lo que la gente diga. Pero tú no estás dispuesta, ¿cierto?
Sin que hubiese hecho el menor movimiento visible, percibió cómo Lorna se alejaba más aún.
– Lo que hicimos fue un pecado, Jens.
– ¿Y entregar a nuestro hijo no lo es?
Los ojos de Lorna se llenaron de lágrimas, se le contrajo la boca y apartó la cara. Estaba en paz antes de que Jens apareciera. Igual que las monjas, aprendió la aceptación y la humildad, y pasó el tiempo orando para obtener perdón por lo que habían hecho con Jens. Había decidido que entregar al niño era lo mejor para todos, y ahora estaba perturbada, desasosegada, y se cuestionaba todo otra vez.

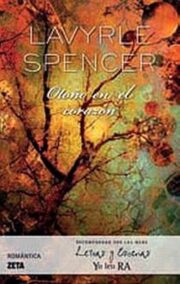
"Otoño en el corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Otoño en el corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Otoño en el corazón" друзьям в соцсетях.