– ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está, salvajes perversas? -Dio una patada a la hermana en la cadera izquierda y cayó de rodillas, aporreándola con los puños-. ¡Que Dios las maldiga a todas, piadosas hipócritas! ¡Dónde!
La hermana Marlene rodó, retrocedió y recibió tres golpes más en la cara antes de someter a Lorna con un abrazo apretado.
– ¡Basta! -Lorna forcejeó para seguir lastimándola, debatiéndose inútilmente-. ¡Basta, Lorna, estás haciéndote daño!
– ¡Dejó que mi madre se lo llevara! ¡Ojalá se vayan todas al infierno!
– ¡Basta, dije! ¡Estás sangrando!
La joven se derrumbó, de pronto, en los brazos de la monja sollozando, dejando caer su peso inerte. Se arrodillaron juntas, en un lío de negro y blanco y la mancha rojo brillante que manaba a través de la túnica de Lorna.
La muchacha gimió:
– ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué?
– Tienes que volver a la cama. Estás sangrando mucho.
– No me importa. No quiero vivir.
– Sí, quieres. Vivirás. Ven conmigo.
La hermana forcejeó para ponerla de pie, pero fue imposible. El cuerpo de Lorna estaba inerte. Había adquirido un tono ceroso. La mirada se le nubló y se fijó en el rostro de la hermana Marlene.
– Díganselo a Jens… -murmuró, débil-. Díganselo…
Se le cerraron los párpados y la cabeza cayó sobre el brazo de la monja.
– ¡Hermana Devona, hermana Mary Margaret! ¡Alguien! ¡Vengan a ayudarme!
Pasó un minuto hasta que dos monjas llegaran hasta la entrada y miraran adentro con timidez.
– Está inconsciente. Ayúdenme a llevarla a la cama.
– Derribó de un golpe a la Madre Superiora -musitó la hermana Devona, aún impresionada.
– ¡Les dije que está inconsciente! ¡Ayúdenme!
Vacilantes, las dos entraron en el cuarto y obedecieron.
Lorna sintió que emergía de un pozo negro a la niebla plateada de las últimas horas de la tarde. El día era brillante y luminoso, el cielo blanco, no azul, como después de una lluvia de verano. En algún rincón del cuarto zumbaba una mosca, después se posaba y callaba. Sentía el aire denso y pesado sobre la cara, las mantas, los brazos. Algo voluminoso le abultaba en los genitales; le dolía y le daba una sensación pegajosa.
De pronto, recordó.
He tenido a mi hijo y me lo han quitado.
Lágrimas calientes le llenaron los ojos. Los cerró y se dio la vuelta de cara a la pared.
Alguien apoyó una mano en la cama. Abrió los ojos y giró para ver. La hermana Marlene, otra vez serena, se inclinó sobre Lorna con una mano en el colchón. Dos moretones abultaban su cara como frutillas. El velo negro estaba perfectamente planchado y plegado simétricamente sobre los hombros. De la monja emanaba olor a limpio, a ropa lavada, a aire fresco y a pureza.
– Lorna querida… -dijo-. Despertaste.
Hizo la señal de la cruz sobre la figura delicada.
– ¿Cuánto tiempo estuve dormida?
– Desde ayer por la tarde.
Lorna movió las piernas y la hermana Marlene sacó la mano de la cama.
– Duele.
– Sí, ya sé que duele. Te desganaste cuando nació el niño y después, corriendo. Temíamos que te desangraras hasta morir.
Lorna levantó las mantas a la altura de las caderas y surgió un olor a hierbas y a sangre.
– ¿Qué tengo ahí?
– Un emplasto de consuelda para que ayude a curarte. Hará que el desgarro cicatrice más rápido.
Lorna bajó las mantas y miró a la hermana con expresión de disculpa:
– La pateé y la golpeé. Perdóneme.
La hermana Marlene sonrió con aire benigno:
– Estás perdonada.
Lorna cerró los ojos. Le habían quitado a su hijo. Jens no estaba. El cuerpo le dolía. La vida no tenía sentido.
La monja empezó a zumbar de nuevo. Ningún otro sonido interrumpía la abrumadora quietud del convento. La hermana Marlene se quedó sentada con la paciencia que sólo una monja era capaz de reunir… esperó… esperó… pretendía darle a la muchacha todo el tiempo que necesitara para aceptar lo sucedido.
Cuando, por fin, Lorna abrió los ojos, tragó varias veces y fue capaz de contener las ganas de llorar, la hermana Marlene le dijo en tono plácido de aceptación:
– Yo también di a luz a un niño cuando tenía diecisiete años. Mis padres eran católicos devotos. Me lo quitaron, me mandaron aquí y ya no volví a salir. Por eso, te comprendo.
Lorna se puso un brazo sobre los ojos y rompió a sollozar con ruido. Sintió la mano de la monja que tomaba la de ella.
Y la oprimía.
La oprimía.
Seguía apretándola.
Se aferró a ella, llorando bajo el brazo, el pecho pesado, el estómago contraído, hasta que el lamento pareció enroscarse sobre sí mismo y hacer estallar el viscoso día estival.
– ¿Qué voy a hacer? -gimió, acurrucándose como una bola, tapándose el rostro delgado con una mano, y sintiendo que la carne le tiraba donde se había desgarrado-. ¡Oh, hermana…! ¿Qué voy a haceeeer?
– Seguirás viviendo…, y hallarás motivos para perseverar -respondió la monja, acariciando el pelo enredado de la muchacha.
Recordó con inmensa tristeza al apuesto joven que había ido a buscarla, y a su propio hombre joven de tantos años atrás.
Once días después del nacimiento de su hijo, ataviada con uno de. los tres vestidos nuevos que le dejó Levinia, Lorna abandonó la abadía de Santa Cecilia. La Madre Superiora le entregó un sobre donde había un
pasaje de tren, efectivo suficiente para el coche de regreso a Milwaukee y la cena en el tren. También había una nota de Levinia:
Lorna, decía, Steffens estará esperándote en la estación para llevarte a la casa de la avenida Summit o a Rose Point, según lo prefieras. Toda la familia estará en Rose Point, como de costumbre en esta ¿poca del año. Con cariño, Madre.
Lorna hizo el viaje de regreso en un estado de malestar, sin prestar atención a nada, sin asimilar nada de lo que veía, olía o tocaba en el trayecto. En el aspecto físico, estaba lo bastante repuesta para que el viaje no fuese demasiado incómodo.1 De vez en cuando, si el tren se mecía, sentía un tirón abajo que le provocaba más recuerdo que dolor en sí mismo. A veces, por la ventanilla, veía en el campo a las yeguas con sus potrillos que le recordaban la vista desde su cuarto en Santa Cecilia. Entre Madison y Tomah, subió una mujer con un pequeño niño rubio de unos tres años, que espió a Lorna desde su litera y le sonrió con timidez, destrozándole el corazón. El dinero para la comida quedó intacto. A la hora de la cena, se quedó sentada sin sentir hambre ni sed; en realidad, se había acostumbrado a vivir sin líquidos en los horribles días en que sus pechos estaban llenos de leche y se los había vendado para que dejaran de producirla. Ahora pendían, un poco más grandes que antes, un poco menos flexibles, como apéndices inútiles, que sólo le servían para colocar debajo las muñecas. Así se imaginaba su cuerpo cuando pensaba en él: como una vasija inútil, vacía.
En Saint Paul, el guarda tuvo que sacarla del ensueño y recordarle que tenía que bajar del tren.
Steffens estaba esperándola con el sombrero en la mano, saludándola con una sonrisa formal:
– Gracias, Steffens -respondió, rígida, y se quedó esperando como si no tuviese idea de dónde estaba.
– ¿Qué tal era la escuela? ¿Y el viaje a Chicago?
Le llevó unos momentos recordar la mentira que los padres habían difundido respecto de su paradero desde el final de la época de clases.
– Bien… estuvo bien.
Después de ayudarla a subir y cargar el baúl, le preguntó:
– ¿A dónde, señorita Barnett?
Pensó un rato y murmuró, como hablando al aire:
– No sé.
Steffens se dio la vuelta y la observó con curiosidad:
– La familia está en el lago, señorita. ¿Quiere que la lleve allí?
– Sí, pienso que si… ¡No!… Oh… -Se tocó los labios y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas-. No sé.
Alrededor, el bullicio de la estación creaba un fondo de voces, ruedas que giraban, siseos de vapor y tañer de campanas. En medio de ese estrépito, Steffens esperaba órdenes. Como vio que seguía en silencio, aturdida, le ofreció:
– Creo que la llevaré al lago, entonces. Ahí están sus hermanos, y sus tías, también.
Por fin, Lorna salió del sopor:
– Mis tías… sí. Lléveme al lago.
Llegó al terminar la tarde, cuando se estaba desarrollando un juego de croquet. Daphne estaba en el campo con un grupo de amigas. Levinia estaba sentada bajo la mesa protegida por una sombrilla, con la señora Whiting, bebiendo limonada y mirando. Las tías estaban en una mecedora a la sombra de un olmo. Henrietta se daba aire con un abanico de palma, y Agnes hacía una labor de bordado y calado, interrumpiendo cada poco tiempo para abanicarse con el bastidor. En el muelle, Theron y un amigo atrapaban peces pequeños con una red de mano.
Nada había cambiado.
Todo había cambiado.
Henrietta fue la primera que advirtió la presencia de Lorna y arqueó la espalda y la saludó con el abanico sobre la cabeza.
– ¡Lorna! ¡Hola!… -ya todos-: Miren, volvió Lorna.
Se acercaron todos, los que jugaban croquet dejaron los mazos Theron, balanceando un balde con peces contra la rodilla, Levinia dando ruidosos besos en la mejilla de Lorna, la tía Henrietta riendo y parloteando la señora Whiting sonriendo, la tía Agnes estrechando a su sobrina durante más tiempo que nadie, con tácito afecto, mientras Lorna, sobre su hombro buscaba la costa de Dellwood, donde debía estar el astillero de Jens, y lo único que diviso a esa distancia fue una línea ondulante de árboles.
Daphne exclamó:
– ¡Oh, Lorna, fuiste a Chicago! ¿Tu vestido nuevo es de allí?
Lorna se miró el vestido que tan poco le importaba:
– Sí… sí.
No tuvo ganas de añadir que tenía dos más.
– ¡Oh, Lorna, eres tan afortunada!
Theron dijo:
– Jesús, pensamos que nunca volverías.
Había crecido más de siete centímetros y medio en su ausencia.
Los más jóvenes le dirigieron sonrisas y saludos, y Levinia dijo: -Hay limonada fría.
Lorna preguntó:
– ¿Dónde está Jenny?
Y Daphne respondió:
– Navegando con Taylor.
Las cosas habían cambiado.
Para Lorna, sin duda que sí. Declinó la invitación de participar en la partida de croquet y de atrapar peces con Theron y su amigo, de sentarse en la hamaca y de beber limonada. Adujo estar cansada del viaje, y dijo que iría a su cuarto a descansar.
Allí, las ventanas estaban abiertas, las cortinas flameaban y su tía Agnes, dulce y considerada tía Agnes, había hecho un ramo con cada una de las variedades de flores del jardín, y se lo había dejado con una nota escrita en papel ribeteado de azul: "Bienvenida a casa, querida. Te hemos echado de menos".
Lorna dejó la nota, se quitó el sombrero y lo dejó sobre el asiento junto a la ventana. Se sentó al lado y contempló el agua, preguntándose dónde estaría él, si percibiría que ella estaba de regreso, cuándo lo vería, cómo le diría lo del hijo. Abajo, las voces de las chicas ascendían en arpegios de carcajadas desde el campo de croquet, y la muchacha pensó: "Sí, reíros mientras podáis, mientras seáis jóvenes y despreocupadas, y el mundo parezca no ofrecer nada más que lo bueno, pues muy pronto concluirán vuestras fantasías infantiles".
Gideon volvió en el tren de las seis de la tarde, pero se mantuvo apartado de Lorna.
Jenny regresó de navegar y fue directamente al cuarto de su hermana a abrazarla y a contarle que, realmente, estaba enamorada de Taylor, y a preguntarle si no le importaba que la cortejase.
La madre golpeó la puerta y les recordó:
– La cena es a las ocho, querida.
Con gran dificultad, Lorna adoptó la apariencia esperada, se encontró con su padre por primera vez, cosa que le valió otro rígido beso en la mejilla, evitó las preguntas de sus hermanos sobre la escuela inventada y el falso viaje de compras, y la vista de águila de la tía Henrietta, que parecía decir: "¡Lorna ha cambiado!", escuchó el parloteo de Levinia que hablaba de cuánto había bajado la calidad de la comida desde que la señora Schmitt se había ido, se contuvo de preguntarle a la tía Agnes si había visto a Jens, y comprendió que ya no pertenecía a ese lugar, pero aceptó que no tenía otro a dónde ir.
Por la noche, cuando la familia se dispersó, Lorna entró silenciosamente en el salón pequeño, se quedó de pie entre las puertas dobles sin hablar durante un rato, y acorraló a sus padres. Su padre tenía el rostro oculto tras un periódico. La madre estaba sentada en una silla junto a la puerta cristalera, contemplando el lago. Lorna se hizo notar, anunciando:
– Si no quieren que los chicos escuchen esto, será mejor que cierren las puertas.
Levinia y Gideon se sobresaltaron como si les hubiesen pasado unas flechas cerca de las orejas. Intercambiaron miradas mientras Lorna cerraba las puertas, después Gideon se levantó, cerró las puertas cristaleras, y se quedó junto a la silla de Levinia. Lorna comprendió que debían estar esperándola, pues en una noche de verano tan hermosa como esa, por lo general, si se quedaban en la casa, se sentaban en los sillones de mimbre, en la tenaza.

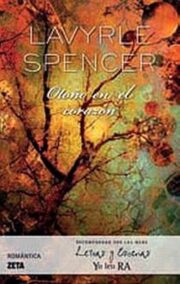
"Otoño en el corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Otoño en el corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Otoño en el corazón" друзьям в соцсетях.