Los párpados de Danny comenzaron a caer y el labio inferior dejó de sujetar el pulgar. La señora Schmitt lo llevó al recibidor y lo metió a dormir en la cuna.
Al volver, llenó otra vez las tazas y preguntó:
– Ahora que le ha encontrado, ¿qué piensa hacer?
Lorna apoyó con sumo cuidado la taza y miró en los ojos a la vieja cocinera:
– Es mi hijo -respondió, serena.
– Querrá llevárselo, pues.
– Sí… quiero.
El rostro de Hulduh Schmitt pareció palidecer e hincharse, incluso reflejar miedo. Miró a su madre, que cabeceaba en la silla de hamaca.
– Si lo hace, no me enviarán más dinero. Mi madre es vieja, y soy lo único que tiene.
– Sí, yo… lo siento, señora Schmitt.
– Y el niño está contento aquí, con nosotros.
– ¡Oh, eso ya lo veo! -Se puso una mano sobre el corazón-. Pero es mi hijo. Me lo quitaron contra mi voluntad.
En el semblante de la vieja cocinera se reflejó el espanto:
– ¿Contra su voluntad?
– Sí. Cuando nació, fue mi madre; me dijeron que se lo llevaban para darle el primer baño, y nunca más volví a verlo. Cuando pedí verlo, ya se lo habían llevado y tampoco estaba mi madre. Eso no está bien, señora Schmitt, no es justo.
La cocinera posó la mano sobre la de Lorna, en la mesa.
– No, muchacha, no lo es. A mí tampoco me dijeron la verdad. Me dijeron que usted no lo quería.
– Claro que lo quería. Es que tengo que… -Tragó saliva y dirigió una mirada hacia el cuarto en que dormía el niño-. Tengo que encontrar un lugar para él, y la manen de mantenerlo. Tengo que… tengo que hablar con su padre.
– Si me disculpa, señorita, no puedo evitar preguntarle… ¿es el joven Jens?
El semblante de Lorna se puso triste.
– Sí. Y lo amo mucho, pero no quieren ni oír hablar de que me case con él. -Concluyó, con amargura-: La familia de él no tiene una casa veraniega junto al lago. ¿comprende?
La señora Schmitt contemplo la capa de crema en su taza de café.
– Ah, la vida es tan dura… ¡Hay tanta desdicha!… ¡Tanta!
Reflexionaron, mientras el niño dormía la siesta y la anciana roncaba quedamente, con la cabeza balanceándose y dando ocasionales sacudidas.
– No puedo llevármelo hoy.
– Bueno, eso ya es algo.
En la mirada de la cocinera ya se percibía la nostalgia.
Esta vez le tocó a Lorna apoyar su mano sobre la de Hulduh.
– Cuando me instale y tenga un lugar, usted podrá ira verlo cuantas veces quiera.
Pero, teniendo en cuenta la edad de la señora Schmitt, la distancia tan larga, el viaje en tranvía y la anciana que no podía dejar sola, las dos sabían que era poco probable.
– Cuando me lo lleve… -Lorna vaciló, incapaz de desechar el fastidioso sentido de responsabilidad hacia las dos mujeres-. ¿Podrá arreglárselas bien sin ese dinero extra?
La señora Schmitt hundió el mentón doble, echó los hombros atrás y dijo, como hablando con la taza de café:
– Tengo algo ahorrado
Cuando Lorna se levantó para irse, la abuela se despertó, se secó las comisuras de la boca y miró alrededor, como preguntándose dónde estaba. Vio a Lorna y le dirigió una sonrisa soñolienta y un gesto de despedida.
– Adiós -dijo la muchacha.
Al pasar por el recibidor, besó la cabeza dormida de su hijo.
– Adiós, mi querido. Volveré -susurró, y se acobardó ante la perspectiva de tener que ver otra vez al padre.
18
El día siguiente amaneció frío y ventoso. Al vestirse para el viaje a White Bear Lake, Lorna fue muy cuidadosa, y eligió un atuendo muy diferente del de la última vez. En aquel entonces, se había puesto ropa juvenil para despertar nostalgia. En el presente, en cambio, no se sentía juvenil ni nostálgica, en absoluto. Había sufrido, madurado, aprendido. Se enfrentaría a Jens como una mujer que lucha por la felicidad en la encrucijada más significativa de su vida. Se puso un traje de lana oscura, encima un abrigo de pesado cuero de foca negro, un manguito haciendo juego y un sencillo sombrero de lana.
El paisaje por la ventana del tren le pareció indiferente, como visto a través de una cortina de encaje. La nieve caía oblicua sobre el paisaje, cortándolo en diagonales esfumadas que titilaban y giraban mientras el tren rugía entre ellas. Bosques, campos, arroyos congelados, todo se veía gris y difuso.
En el vagón hacía frío. Lorna cruzó las piernas, se apretó el abrigo encima, y vio cómo su aliento se condensaba en el cristal. Al planear el encuentro con Jens, se preguntó: ¿Qué le diré? Pero uno no ensayaba conversaciones tan importantes como esta. Ya no era la enamorada fantasiosa que había cortejado al ayudante de cocina y lo había tentado con almuerzos campestres para cometer con él pecadillos prohibidos. Era madre, por encima de todo…, además de una madre equivocada.
En la mente de Lorna apareció la cara preciosa de Danny, el pelo del color del trigo, los ojos azules como el agua, y las facciones del padre. El amor se dilató dentro de ella, desbordó en lágrimas y la llenó de miedo al pensar en la perspectiva de no tenerlo nunca.
En la estación, alquiló un trineo y un conductor para llevarla, por la orilla norte del lago, a Dellwood. Metida bajo una manta de piel, con la nieve punzándole el rostro, casi no escuchó el constante rumor de los patines sobre la nieve, ni las campanillas de los arneses ni el resoplido del caballo. Todos sus sentidos vueltos hacia adentro enfocaban a Jens, a Danny y a sí misma.
Distinguió el edificio de Jens cuando se aproximaban entre agujas de nieve: era un cobertizo gigante de New England, pintado del mismo verde que la mayoría de los veleros, y con el letrero ASTILLEROS HARKEN en letras blancas sobre el inmenso lateral triangular. Debajo del cartel, inmensas puertas corredizas colgaban de guías metálicas. A la izquierda, una puerta más pequeña en la que se leía "Abierto".
– Aquí estamos, señorita -anunció el conductor, levantándose.
– ¿Puede esperarme, por favor?
– Sí, señora. Yo ataré a Ronnie. Tómese su tiempo.
Desde que conoció a Jens, ¿cuántas veces se había acercado a una puerta con el temor latiéndole en la garganta? La puerta de la escalera de los criados que iba a la cocina. La del cobertizo donde construyó el Lorna D. La del dormitorio mismo de Jens, al cual se escabulló en mitad de la noche, para robar horas en su cama. Las puertas abiertas de este mismo edificio, el verano anterior, cuando tuvo que decirle que les habían robado a Danny. Y ayer, la puerta de la casa de ladrillos amarillos con el peno al frente y la esperanza de encontrar dentro a su hijo.
Ahora se enfrentaba a otra, y la misma aprensión de las otras veces se había multiplicado por cien, golpeándola en sus partes esenciales, como una advertencia de que, si fracasaba, su vida quedaría ensombrecida para siempre por la pérdida del hombre al que amaba.
Inspiró una onda bocanada, levantó el pestillo de metal negro y entró.
Como siempre, el lugar en el que Jens trabajaba la acosó con los recuerdos y evocó con fuerza el pasado: abeto húmedo, planchas de cedro frescas y madera quemándose. Vio un barco a medio terminar y otro que, al parecer, estaba siendo reparado. En el otro extremo del cavernoso cobertizo, alguien silbaba con trinos. Otros charlaban y sus voces hacían eco, como en una iglesia. La empresa de Jens había crecido: seis hombres trabajaban con sus herramientas en barcos, moldes, velas y aparejos. Uno de ellos la vio y dijo:
– Jens, alguien vino a verte.
Estaba curvando una costilla con su hermano Davin, miró sobre su hombro y la vio en la entrada.
Como siempre, manifestó el primer impacto de estupefacción antes de que pudiese enmascarar su rostro con la indiferencia.
– Hazte cargo, Iver -le dijo a uno de los trabajadores, y dejó el lugar para acercarse a Lorna.
Llevaba una camisa de franela roja abierta en el cuello, las mangas enrolladas en los puños, dejando ver la abertura y las mangas de la ropa interior. Tenía el cabello más largo de lo que Lorna le había visto hasta el momento, y se le rizaba alrededor de las orejas. Su rostro era el molde en que se forjó el hijo de ambos, y al detenerse junto a Lorna, lo mantuvo despojado de toda expresión.
– ¡Hola, Jens!
– Lorna -respondió, sin sonreír, mientras se quitaba los guantes de cuero húmedos y examinaba por un breve instante el rostro de la mujer antes de dejar los guantes.
– No vendría si no fuera algo importante.
– ¿Qué?
Lo cortante de la palabra no dejó dudas respecto de su hostilidad.
– ¿Hay algún sitio donde podamos hablar en privado?
– Viniste a decirme algo… dijo.
– Está bien. Encontré a nuestro hijo.
Por un instante fugaz, pareció estupefacto, pero pronto se recobró y adoptó otra vez la expresión estólida.
– ¿Y?
– ¿Cómo y? ¿Eso es todo lo que tienes para decir?
– Bueno, ¿qué quieres que diga? Tú eres la que…
Se abrió la puerta y entró el conductor encogiéndose de hombros por el frío y cenando la puerta.
– ¡Buenas tardes! -saludó, al verlos.
– ¡Buenas tardes! -respondió Jens, con los labios apretados, inflexible.
– Ahí afuera hace un frío que corta. -El conductor miró a uno y a otro, y advirtió que se había metido en una situación tensa-. No les molesta si espero aquí, que está más caldeado, ¿verdad? Soy el conductor que trajo a la señora.
Jens hizo un ademán hacia la estufa.
– Sobre el guardafuego hay café y tazas en los ganchos. Sírvase.
El hombre se fue, desenrollándose una bufanda escocesa del cuello.
– Ven -ordenó Jens dejando que Lorna lo siguiera.
La llevó a su oficina, un cuarto de diez por diez, atestado de parafernalia náutica, alrededor de un escritorio desordenado. Cerró la puerta de un golpe y dio la vuelta alrededor de Lorna.
– Está bien, lo encontraste. ¿Qué quieres que haga al respecto?
– Para empezar, podrías preguntar cómo está.
– ¡Cómo está! ¡Ja! ¡En buena hora me das a mí lecciones sobre el bienestar del niño, después de haberlo entregado!
– ¡Yo no lo entregué! Me lo quitaron y lo escondieron con Hulduh Schmitt, en el campo, en la otra punta de Minneapolis!
– ¡Hulduh Schmitt!
Jens la miró, colérico.
– Ella lo tuvo todo este tiempo. Mis padres le pagan para que lo mantenga.
– Y qué quieres que haga, que vaya a la casa de Hulduh y lo robe para ti? ¿Que vaya a la ciudad y golpee a tu papá? ¡Lo intenté una vez y lo único que logré fue una patada en el trasero!
– ¡No espero que hagas nada! ¡Sólo pensé…!
Jens esperó un instante, y replicó con ironía:
– Pensaste que podría rogarte otra vez que te casaras conmigo, y entonces podríamos ir a buscarlo y formar un bonito trío, ocultándonos de tus amigos de la alta sociedad, ¿no es así? -Lorna se ruborizó, y el hombre prosiguió: Bueno, déjame decirte algo, Lorna Barnett. No quiero ser el marido de nadie a la fuerza. Cuando yo me case con una mujer, tiene que aceptarme de manera incondicional. Si bien no soy de la alta sociedad, tampoco soy de la baja. Cuando fui a la abadía y te pedí que te casaras conmigo, te ofrecí un futuro muy decente, nada de lo que tuvieras que avergonzarte. Esperaba que lucharas por mí, que de una vez por todas mandaras a tus padres al diablo y pelearas por tus derechos… ¡por nuestros derechos! Pero no, tú gimoteaste y te acurrucaste, y llegaste a la conclusión de que no podrías hacer frente a las cosas que te dirían si aparecías en el altar preñada de mi hijo. Bueno, que así sea. Tú no me quisiste entonces… yo no te quiero ahora.
– ¡Oh, crees que es muy fácil!, ¿no? -le lanzó, como una gata enfrentándose a un gato-. ¡Grandote, cabeza dura noruego, macho con tu orgullo herido y tu mentón desafiante! ¡Bueno, me gustaría que vivieras con unos padres como los míos! ¡Que intentaras hacerlos ceder aunque fuese unos milímetros en algo! ¡Que te enamorases del hombre equivocado y terminaras…!
– ¡El hombre equivocado! ¡Eso es seguro!
– ¡Sí, el hombre equivocado! -gritó Lorna, más fuerte-. Y terminar embarazada de su bastardo, y que te embarquen para Timbuktu, te manipulen, te mientan y te digan y te repitan qué infierno será tu vida si la gente llega a enterarse. ¡Trata de vivir en una abadía, con un grupo de mujeres neutras que susurran plegarias por tu salvación hasta que quieres gritarles que se sumerjan un poco en la lujuria, a ver cómo lo controlan después! Intenta vivir teniendo dos hermanas menores y que tu madre te recuerde en cada carta que, si se filtrase la noticia de tu embarazo las horrorizarías, y les arruinarías las posibilidades de encontrar un marido decente, pues tu vergüenza se les contagiaría. Intenta meter en la torpe cabeza de un noruego que, al menos, una parte de todo esto no es tu culpa, que eres tan humana como cualquiera y que te enamoraste, y cometiste errores, te hirieron y te esforzaste al máximo por hacer las cosas bien, pero no siempre puedes lograrlo. ¡Inténtalo, Jens Harken!

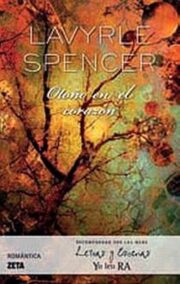
"Otoño en el corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Otoño en el corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Otoño en el corazón" друзьям в соцсетях.