– Sí -murmuró-. Hoy no llevo camisa y el vestido se desata en la parte delantera. -Enseguida se ruborizó por esa atrevida confesión. El conde estaba realmente asombrado.
– ¡Me halagas, Philippa!
– Bueno, ya estamos comprometidos y mañana nos casaremos -sonrió y prefirió cambiar de tema-: ¿Nunca estuviste comprometido antes?
– No. Mientras mi padre vivió, no le veía sentido al matrimonio y sabía que, si algo malo me ocurría, los hijos de mis hermanas heredarían el título.
– Pero decidiste irte de Brierewode.
– No tenía nada que hacer allí, Philippa. Mi padre no quería compartir su autoridad con nadie más, ni siquiera con su único hijo varón y heredero. Fui a probar suerte a la corte y llamé la atención del cardenal Wolsey. Al poco tiempo, comenzaron a encomendarme misiones diplomáticas. Un buen día me enviaron a San Lorenzo, un pequeño ducado entre Italia y Francia. El embajador anterior irritó al duque hasta hartarlo: lo expulsó y le dijo al rey que no deseaba más diplomáticos ingleses. Enrique VIII me envió para calmar los ánimos del soberano de San Lorenzo, pero no lo logré. Fui trasladado al ducado de Cleves, y mientras trabajaba allí, murió mi padre. Entonces abandoné mi puesto. No tenía tiempo para pensar en casarme mientras servía al rey.
– Eres más joven que tus hermanas.
– Sí. Tengo treinta años; Marjorie, treinta y siete y Susanna, treinta y cinco. Mi madre era una mujer de salud frágil, pero estaba empecinada en darle un hijo varón a su esposo. El esfuerzo acabó minando sus escasas fuerzas y murió justo después de mi segundo cumpleaños.
– Yo tenía seis años cuando murió mi papá. Me quedaron vagos recuerdos de él, pero mis hermanas no lo recuerdan para nada. Todos dicen que Bessie, la menor, se parece a mi padre y que Banon y yo nos parecemos a mi madre. En cambio, mis hermanos son iguales a su papá, Logan Hepburn.
– Es escocés, ¿verdad?
– Sí. Su casa está muy cerca de Friarsgate, del otro lado de la frontera. Estuvo enamorado de mamá desde la infancia.
– ¿Tu madre solía pasar mucho tiempo en la corte?
– ¡No! ¡La odiaba! Cuando murió su segundo esposo, estuvo bajo la tutela del rey Enrique VII. El rey le pidió a mi padre que la escoltara durante el viaje al palacio. En la corte conoció a la reina Margarita de Escocia y a Catalina y las tres eran damas de honor de la Venerable Margarita. Mamá solía visitar a las dos reinas tras la muerte de papá, pero siempre añoraba sus tierras.
– En cambio, tú amas la corte.
– Desde el primer día que vine con el tío Tom y mamá.
– Bueno, eso es algo que tenemos en común. Me gusta la corte, pero también quiero un heredero.
– Conozco mis deberes, milord, y te prometo que los cumpliré.
– Pero primero debemos intimar más, pequeña. Ya sabes que los bebes no nacen del aire -bromeó mientras le acariciaba el rostro.
– Eso lo sé muy bien, pero me falta un poco de información -admitió con candidez.
– Soy un hombre paciente, Philippa, no puedes negarlo -dijo y comenzó a desatar lentamente el corpiño-. Para lograr una buena intimidad, debemos procurarnos placer el uno al otro. -Abrió la prenda y miró extasiado sus pequeños senos blancos y redondos-. ¡Oh, eres hermosa! -exclamó deslizando su dedo entre los senos.
Philippa se mordió el labio con nerviosismo y le susurró algo en voz tan baja que él tuvo que pegarse a ella para escucharlo.
– Los remeros, milord.
La cálida fragancia de su piel atizaba sus sentidos.
– No tienen ojos en la nuca, pequeña, ya te lo dije…
Ahuecando la mano, envolvió uno de sus senos, suave y trémulo como un gorrión atrapado. Tocó el pezón con la yema del dedo y notó cómo se endurecía. Bajó la cabeza y lo lamió con suma lentitud. Ella contuvo el aire hasta que exhaló un fuerte suspiro, seguido por un agudo gritito de estupor.
– ¡Aaah!
– ¿Te gustó? -preguntó el conde levantando la cabeza. Philippa asintió con los ojos bien abiertos, pero no pudo emitir palabra.
– ¿Quieres que lo haga de nuevo?
– ¡Sí! -dijo con esfuerzo, pues sentía una opresión en la garganta.
El conde cubrió de besos el cálido pecho desnudo, y sintió cómo el corazón de su prometida latía cada vez más aceleradamente. Lamió el otro pezón y comenzó a succionarlo con delicadeza.
Ella se estremeció de placer y un leve gemido escapó de su boca. Entonces Crispin empezó a chupar el pezón con más ardor hasta que la joven experimentó una extraña sensación en sus zonas más íntimas, como un cosquilleo o, mejor, una vibración. Notó que estaba mojada, pero esa humedad no era pis, sino una sustancia pegajosa. Frotó su cuerpo contra él.
De pronto, Crispin St. Claire se detuvo y la miró azorado. Con cierta turbación, se apresuró a cerrarle el vestido.
– ¿Eres una bruja? -murmuró.
– ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? ¡Me gustaba lo que estabas haciendo!
– Y a mí también -admitió-. Demasiado… No soy un hombre lujurioso, pero si continuamos así, me temo que te robaré la virginidad antes de que la Iglesia bendiga nuestra unión. Podrías odiarme, Philippa, y no quiero que me odies.
– Déjame a mí -dijo, y terminó de atarse el corpiño, rematando los lazos con unos delicados moñitos-. Jamás me habían tocado con tanta ternura, milord. Al principio sentí miedo, pero luego, a medida que jugabas con mi cuerpo, el temor se fue desvaneciendo y empecé a disfrutar de tus caricias. ¡No quería que te detuvieras!
– Si bien nuestra relación comenzó por un pedazo de tierra, ahora te deseo con locura. Pero también debo honrarte como esposa. Jamás te despojaría de tu virtud en un bote en medio del Támesis, aunque juro que, si no fueras virgen, pequeña, te habría hecho el amor hace cinco minutos.
Luego, la besó con voracidad, enroscando su lengua en la de Philippa. Se apretó contra ella con fuerza y aplastó sus senos hasta hacerla gritar de dolor.
– ¡Lo siento! -se disculpó el conde-, ¡Por el amor de Dios! ¿Qué has hecho para embrujarme de esta manera?
El miembro se le había puesto rígido como una piedra por ese inocente juego destinado a preparar a la novia para los deberes maritales.
– ¿Acaso tengo poderes mágicos, milord? -bromeó Philippa. De pronto, sintió una felicidad que nunca antes había experimentado.
– Sí. Eres una pequeña hechicera, chiquilla. No tienes idea del poder que ejerces sobre mí en este momento. Me temo que pronto te convertirás en una mujer muy peligrosa.
– No comprendo muy bien lo que dices, pero me encanta cómo suenan tus palabras, milord.
– Philippa, mi nombre es Crispin. Quisiera que me llamaras por mi nombre.
– Crispin. ¿Solo Crispin?
– No. Crispin Edward Henry John St. Claire. Me pusieron Edward y Henry por los reyes y John, por mi padre.
– ¿Y Crispin?
– Por un antepasado. Cada tantas generaciones un varón de la familia es bendecido, o maldecido, según el punto de vista, con ese nombre.
– Me agrada, Crispin. ¡Oh, mira! ¡Hay un bosquecito de sauces en la margen derecha del río! Por favor, diles a los remeros que nos lleven allí.
El conde descorrió las traslúcidas cortinas y dio la orden a los remeros, que se apresuraron a obedecerla. Cuando el bote tocó la costa, St. Claire salió de un salto y ayudó a Philippa a desembarcar. Uno de los remeros les tendió la canasta, una manta donde sentarse y varios almohadones de seda, y preguntó:
– Vimos una posada río abajo, milord. ¿Podríamos ir allí Ned y yo?
– ¿Cuánto falta para que cambie la marea?
– Unas cuatro horas y después viene la calma.
– Regresen dentro de tres horas o antes, si lo prefieren. Navegaremos río abajo hasta que la marea vuelva a cambiar.
– Gracias, milord -dijo el remero. Subió a la barca y, junto con su compañero, la hizo girar en dirección a la posada.
Philippa, entretanto, extendió la manta debajo de un enorme sauce, la rodeó de almohadones y, en el centro, colocó la canasta.
– ¿Quieres sentarte a mi lado, Crispin?
La intimidad con un hombre ya no la asustaba sino que, por el contrario, comenzaba a gustarle. Realmente disfrutaba de las caricias del conde. Antes de que él se acercara, se desató los moños y se humedeció los labios con la lengua.
Cuando el conde la miró, se quedó sin aliento, fascinado por la belleza de su prometida. No llevaba cofia ni velo y su abundante cabellera caoba caía con naturalidad sobre los hombros y la espalda. Su vestido de seda verde Tudor era de una sola pieza y los labios insinuantes de la joven invitaban a desgarrarlo. Crispin no entendía lo que le estaba pasando. ¿Por qué sentía ese deseo irrefrenable de poseer a Philippa Meredith?
Philippa hizo una profunda inspiración y luego exhaló todo el aire. Su pecho subía y bajaba, haciendo que el corpiño se abriera peligrosamente.
– Siéntate a mi lado, milord -invitó al conde con voz muy dulce.
– No es una buena idea.
– Sí que lo es. ¿Acaso no tenemos que conocernos mejor? -Extendió su mano hacia él-. Ven, siéntate. Quiero que me beses y me abraces de nuevo. Estamos solos, nadie nos verá en nuestro bosquecillo de sauces.
Sin tomarle la mano, Crispin se sentó. Era un adulto experimentado y podría refrenar sus impulsos un día más.
– Tengo hambre -dijo echando un vistazo a la canasta. La comida lo haría olvidar la pasión.
– Yo también -replicó mirándolo como si él fuera una deliciosa golosina que quería probar ya mismo.
El conde trataba de no sonreír. Estaba asombrado de lo que había provocado en esa niña inexperta con unos pocos besos y caricias. Era como si todas sus inhibiciones hubieran desaparecido.
– Señora -dijo en un tono deliberadamente severo y admonitorio-, debes aprender a controlarte.
– ¿Por qué? Quiero que me beses.
– Y pensar que ayer me rechazabas. ¿A qué se debe este cambio repentino? Antes no podía besarte y ahora tengo la obligación de hacerlo.
– Es que ahora estamos comprometidos y mañana será el día de nuestra boda -explicó Philippa-. ¿No deseas besarme, Crispin?
– Philippa, quiero besarte y acariciar tus deliciosos senos. Pero debo confesar que lo que empezó como una inocente lección amorosa ha avivado tanto mi deseo que temo no poder controlarme. Quiero que seas virgen en nuestra noche de bodas. Que los sirvientes chismorreen sobre las sábanas manchadas de sangre una vez que hayamos partido hacia Brierewode.
– ¡Oh, Crispin! Te cubriría de besos ahora mismo, si no corriera el riesgo de liberar esa bestia feroz que, dices, hay en ti. Cuando vuelva a servir a la reina, le contaré cuan honorable es el hombre con quien me he casado. Eres el marido que ella habría soñado para mí, Crispin. Aunque has despertado en mí un lado nada casto. Ansío mucho tus caricias.
CAPÍTULO 12
El 30 de abril amaneció con un sol radiante. El río brillaba bajo la alegre luz matinal. Las primeras flores teñían de color los jardines y los pájaros cantaban dulcemente.
Philippa se había levantado temprano para contemplar la salida del sol. Había bajado al jardín en camisón y se había mojado la cara con el rocío de la hierba. Luego, se puso a bailar descalza entre las plantas perfumadas y volvió a entrar en la casa. "Ojalá mamá estuviera aquí" -pensó. Pero en esa época del año Rosamund estaba ocupada contando los corderos, seleccionando el ganado y preparando el embarque de los tejidos de lana.
Crispin St. Claire también se había levantado temprano. Desde la ventana de su alcoba, había visto una graciosa figura danzando entre las flores. Era Philippa. Mientras la contemplaba fascinado, se dio cuenta de que se había enamorado de la muchacha con quien iba a casarse en pocas horas. Esa revelación lo hizo sonreír y sentirse un poco tonto. Su novia le parecía una muchacha ingenua, pero, a la vez, muy sofisticada, y sabía que con el tiempo iría descubriendo otros aspectos de su personalidad.
Banon entró en la alcoba de su hermana mayor, restregándose los ojos para despabilarse.
– Nunca voy a recuperar el sueño perdido durante todos estos meses en la corte. ¿Puedo compartir el baño contigo?
Abrió la boca en un amplio bostezo y, suspirando, se sentó en la cama.
– Lucy fue a buscarnos algo de comer. Es un día perfecto, Bannie. El aire es cálido y fragante.
– Estoy contenta de regresar a Otterly antes de que se desate la peste.
– No hay peste todos los años.
Lucy apareció con una pesada bandeja que colocó sobre la mesa de roble situada en el centro de la habitación.
– Vengan, niñas, he traído el desayuno. Les prepararé el baño enseguida.
Las dos hermanas se sentaron a la mesa y comenzaron a comer Había huevos con salsa de queso, crema y eneldo; jamón, pan fresco, mantequilla dulce y mermelada de cerezas. Había, además, potaje de avena, y miel y crema para añadir al cereal. Pese a los tres años pasados en la corte, Philippa no había perdido su buen apetito de campesina y Banon, por supuesto, la igualaba en voracidad. Comieron todo hasta no dejar ni una miga de pan.

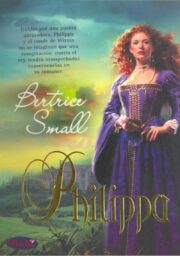
"Philippa" отзывы
Отзывы читателей о книге "Philippa". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Philippa" друзьям в соцсетях.