– Es una mercancía muy requerida -explicó el emperador, para sorpresa de Philippa-. He recibido quejas porque, al parecer, es bastante difícil de conseguir.
– Ellos controlan la distribución a fin de mantener alto el precio.
– Qué inteligente es su madre.
– Sin duda lo es, Carlos -intervino la reina, para evitar que la joven siguiera hablando-. Hija mía, creo que tu esposo, el conde de Witton, te está buscando.
Philippa se despidió con una gentil inclinación.
– Gracias, Su Alteza. Con su permiso, Su Majestad -dijo caminando hacia atrás. De pronto, cobró conciencia de su nuevo estatus. Ya no era la señorita Meredith, doncella de la reina, sino la condesa de Witton, una figura digna de ser presentada ante el emperador. Fue una grata revelación.
– Estuviste con el emperador -se enorgulleció Crispin.
– ¡Sí! ¿Puedes creer que conoce la famosa lana de mamá y dice que los mercaderes de los Países Bajos se quejan de desabastecimiento? ¡Imagínate! El mismísimo emperador del Sacro Imperio Romano y rey de España conoce la lana azul de Friarsgate.
– Es muy joven todavía, pero estoy convencido de que será un gran hombre. Nada se le escapa, ni siquiera los tejidos de Friarsgate. También te vi bailar con el rey.
– Ya bailé antes con el rey. Es muy exigente y sólo elige a las mejores bailarinas.
– Si bailas con él en Francia llamarás la atención de Francisco y yo me pondré celoso.
– ¿Realmente te pondrías celoso?
– ¡Sí, con locura!
– Entonces tendré que ser muy cautelosa -bromeó Philippa.
– ¡Cuidado, pequeña! Ninguna dama permanece casta en la corte de Francia. La hija de Tomás Bolena, María, ha pasado varios años allí y terminó convirtiéndose en una famosa ramera. Francisco la llama "mi yegua inglesa" y afirma haberla montado infinidad de veces.
– ¡Qué desagradable! ¿Cómo se atreve a difamar así a la hija del conde de Wiltshire? -se indignó Philippa.
– No lo diría si no fuera verdad, pequeña. Por eso te ruego que seas muy cuidadosa en el trato con los nobles franceses. No me gustaría batirme a duelo para defender tu honor. No hasta que me des uno o dos hijos.
– ¿Tienes miedo de perder?
– ¡Malvada! ¿Pondrías en peligro la vida de un pobre francés con tal de divertirte? Temo que uno de estos días tendré que aplicarte un correctivo por tu comportamiento.
– ¿Y cómo lo harás?
– ¿Nunca te dieron palmadas en el trasero, señora?
– ¡Crispin! ¡No serías capaz de semejante cosa!
– Entonces, no abuses de mi paciencia, pequeña. Ahora, a menos que me des una buena razón para quedarnos aquí, propongo volver a la posada. ¿Comiste algo? Porque tengo la impresión de que a los invitados que no estábamos en las mesas principales nos mataron de hambre.
– Es cierto. La presentación de los platos era perfecta, pero ¡faltaba el alimento! ¿Crees que el posadero será tan amable de convidarnos con pan duro y cascara de queso?
– Ahora comprendo cómo hiciste para sobrevivir en la corte. Te prometo algo más que pan duro y cascara de queso. Por ejemplo, un rico pollo, fresas, pan fresco, mantequilla y un delicioso queso brie.
– ¡Suena maravilloso! -exclamó Philippa cuando se encontraron en las calles de la ciudad.
Regresaron por el mismo camino que habían tomado a la ida. No era un trayecto muy largo, y las calles estaban bien iluminadas y vigiladas a causa de la visita del rey. Bajo la noche primaveral, Philippa experimentó por primera vez el placer de pasear de la mano de un hombre. El matrimonio con Crispin St. Claire le traía cada día nuevas aventuras y ya había decidido que le gustaba la vida de casada. Pero ahora había descubierto que también le agradaba ser la condesa de Witton. Sus hermanas se pondrían verdes de envidia cuando las viera y les contara sus andanzas. Por muy enamorada que estuviera, Banon desposaría al segundo hijo de un conde, lo que no era gran cosa. Y en cuanto a Bessie, ¿qué podía esperar la pobre Bessie si apenas tenía una miserable dote para ofrecer? Definitivamente, era maravilloso ser la condesa de Witton.
CAPÍTULO 16
Enrique Tudor no quería hacer ningún trato que excluyera a Francia. Acordó reunirse nuevamente con Carlos V en Gravelmas, en territorio imperial, después del encuentro con el rey Francisco. La tarde del martes 29 de mayo, el joven emperador partió rumbo a Sándwich y, a la mañana siguiente, el monarca inglés y la corte se dirigieron a Dover, donde los esperaba una flota de veintisiete barcos, presidida por la nave personal de Su Majestad.
Recién reacondicionado para el viaje a Francia, el Great Henry tenía unas magníficas velas de paño de oro que se henchían con la brisa del verano. Hermosas banderas y exquisitos estandartes flameaban en lo alto de todos los mástiles. El rey sabía que los franceses no tenían nada parecido a ese portentoso barco y, si bien lamentaba que Francisco no estuviera en Calais para verlo con sus propios ojos, estaba seguro de que no tardaría en recibir un informe detallado de la nave.
La comitiva del rey estaba integrada por casi cuatro mil personas. Además del infaltable secretario privado de Su Majestad, Richard Pace, había pares y obispos; heraldos, guardias, ayudantes de cámara y funcionarios de la corte, acompañados por sus propios sirvientes. El séquito de la reina estaba formado por más de mil personas, dentro de las cuales se contaban Philippa y su doncella Lucy. En la comitiva del cardenal Wolsey figuraban, entre otros, el conde de Witton, varios capellanes y sirvientes. En total, viajaron a Francia más de cinco mil personas y cerca de tres mil caballos.
El gran cortejo real partió de Dover la madrugada del 31 de mayo. Tras navegar por aguas tranquilas, la flota llegó a Calais hacia el mediodía. El conde y la condesa de Witton habían acogido en su barco privado a seis damas de la corte y sus respectivas doncellas. Una de las damas era María Bolena. A Philippa le parecía una persona agradable, pero a Crispin no le gustaba tenerla a bordo.
– Goza de muy mala reputación -explicó a su esposa.
– La reina me pidió que la llevara y no pude rehusarme. ¿Qué te han contado de ella?
– Que es una ramera fácil de llevar a la cama.
– Supongo que todas las rameras son fáciles de llevar a la cama; de lo contrario, no serían rameras. ¿Acaso gozaste de sus servicios?
– ¡Válgame Dios, Philippa! ¡No! Nunca me sedujeron los caminos demasiado trillados.
– ¿Crees que el rey está transitando por ese camino ahora? Tal vez sea esa la razón por la que Catalina me pidió que la lleváramos con nosotros.
– Hay rumores, pequeña. Ahora que se fue Bessie Blount y que se confirmó que la reina no puede tener hijos, Enrique está muy perturbado. María Bolena es una mujer de vida ligera.
– Es una tragedia que el único hijo varón del rey tenga que ser un bastardo.
– Enrique encontrará la manera de deshacerse de la vieja reina y buscarse una mujer joven y fértil. Te aseguro que el rey hará lo imposible por conseguirse un heredero. No permitirá que la dinastía Tudor fundada por su padre se extinga con él. Además, el futuro marido de la princesa María tendrá que ser forzosamente alguien de su mismo rango, pues una reina debe casarse con un rey. Pero los ingleses no aceptarán ser gobernados por un monarca nacido en el extranjero.
– Por supuesto que no -remarcó Philippa con firmeza.
Permanecieron en su barco hasta el 3 de junio, cuando la comitiva partió rumbo a Guisnes. Philippa se quedó pasmada al ver la fastuosa ciudadela que se había construido para alojar a los reyes y su séquito. En cambio, el obispo Fisher estaba horrorizado por el excesivo derroche y el lujo, y sacudía la cabeza en gesto de reprobación.
La suntuosa tienda del rey Francisco era de paño de oro y el techo estaba pintado con estrellas y signos astrológicos. La entrada interior estaba repleta de árboles jóvenes y tiestos de hiedra y, en el centro, se erguía una enorme estatua de oro de san Miguel que reflejaba la luz del sol procedente de la amplia apertura del pabellón.
Enrique VIII logró superar en riqueza y extravagancia a su par francés. Seis mil carpinteros, constructores, albañiles y artesanos habían tardado varios meses en edificar un palacio de estilo italiano para el rey y su séquito. Hecho en piedra y ladrillo, se hallaba coronado por hermosas almenas y decorado con mosaicos, piedras labradas en forma de abanico, herrajes y estatuas de tamaño natural que representaban a héroes famosos. De los ángulos del palacio surgían unos animales heráldicos de piedra y, en el centro, se levantaba una cúpula hexagonal, también ornamentada con animales fantásticos y un ángel labrado en oro.
Soberbios tapices, alfombras, cortinados de seda, mobiliario y adornos habían sido trasladados de Greenwich y Richmond a Francia. En la capilla había un altar cubierto por un mantel de hilos de oro y bordado con perlas y otras piedras preciosas, y doce estatuas de oro de los apóstoles. Los candelabros y los cálices habían sido traídos de la abadía de Westminster. El detalle más impresionante lo daban las fuentes construidas en la explanada del castillo. De una de ellas brotaba vino clarete y, de la otra, cerveza, y todo aquel que quisiera refrescarse con un trago podía servirse a discreción.
El conde y la condesa de Witton se sintieron aliviados al enterarse de que su tienda se hallaba en el límite que separaba los pabellones de la reina y del cardenal Wolsey. Lord Cambridge les había conseguido una carpa de exquisita tela con un cobertizo para los caballos y con dos secciones. El lacayo del conde había encendido el fuego y puesto braseros con carbones ardientes en los dos cuartos de la tienda para eliminar la humedad y el frío del ambiente. En la sala de estar había una mesa con varias sillas, y en un rincón alejado, se hallaba el colchón para Lucy. En el otro cuarto, una cama, una silla y una mesa. A Peter se le ocurrió la brillante idea de tender una soga para que Lucy pudiera colgar los vestidos de su ama.
Aún no habían terminado de instalarse en su nuevo hogar, cuando Philippa y Crispin recibieron una visita. Un caballero con atavíos espléndidos ingresó en el pabellón. Miró a su alrededor y, al posar los ojos en Crispin, exclamó:
– ¡Mon chou! No sabía que seguías al servicio de monsieur le Cardenal.
– ¡Querido Guy-Paul! -saludó el conde mientras se acercaba a saludar al invitado-. Ya no trabajo para el cardenal Wolsey. Vine a Francia porque mi esposa es una de las damas de honor de la reina.
– ¿Tu esposa? ¿Te has casado, Crispin?
– ¿No te parece que era hora de sentar cabeza, Guy-Paul? Philippa, te presento a mi primo Guy-Paul St. Claire, conde de Renard. Primo, te presento a mi esposa.
– Monsieur le comte-dijo Philippa con extrema cortesía, tendiendo la mano al caballero.
– Madame la comtesse -replicó escudriñándola con sus ojos azules. Le besó la mano y luego, tomándola de los hombros, le besó ambas mejillas. Retrocedió unos pasos para admirar a la joven y exclamó-: ¡Crispin, mon cher, tienes una esposa bellísima!
– Me halaga usted, aunque sé que exagera. Admito que soy bonita, pero nada más. De todas maneras, le aseguro que encontrará muchas mujeres hermosas en nuestra corte.
Guy-Paul se sorprendió al oír estas palabras.
– Veo, madame la comtesse, que no lograré seducirla con mis encantos.
– Un poquito, tal vez. Por favor, tome asiento. Iré a buscar el vino.
– ¿Cuánto hace que te casaste, primo? La última vez que nos vimos eras soltero -dijo Guy-Paul, mientras Philippa se ocupaba de servir el vino.
– La boda se celebró el último día de abril.
– ¿Es una mujer rica?
– Tenía unas tierras que me interesaban y una dote considerable.
– Pero no pertenece a la nobleza.
El conde de Witton negó con la cabeza.
– De todos modos, era un excelente partido y tiene conexiones importantes. Su madre es amiga de la reina y Philippa la ha servido durante cuatro años. Catalina quiere mucho a mi esposa.
– Es bueno que cada tantas generaciones los nobles de casen con mujeres de una clase ligeramente inferior. La sangre se renueva y se fortalece. Tendré que imitarte uno de estos días. La familia está cada vez más fastidiosa. Mi hermana dice que no me quedará simiente para engendrar hijos legítimos si sigo teniendo bastardos.
– ¿Cuántos van?
Tras meditar unos segundos, Guy-Paul replicó:
– Creo que seis varones y cuatro mujeres.
– Siempre te gustó hacer las cosas a lo grande. Pero es hora de que te cases, primo. Te lo recomiendo. Además, tienes dos años más que yo.
– El vino, señores -anunció Philippa sosteniendo una bandeja. Había escuchado toda la conversación.

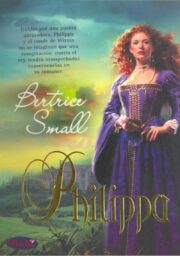
"Philippa" отзывы
Отзывы читателей о книге "Philippa". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Philippa" друзьям в соцсетях.