– Me duele que sospeches de mí. Seamos francos, Philippa. Eres una muchacha de campo a quien se le brinda la oportunidad de conocer a un rey de enorme prestigio. Imagina las historias que les contarás a tus hijos y nietos. Es cierto, el rey me deberá un pequeño favor si le presento a la bella mujer que lo ha cautivado. Pero si lo rechazas, no me lo reprochará. Y tú, chérie, eres muy inteligente y te las ingeniarás para conservar su amistad y su buena voluntad, sin perjudicar a Crispin.
Philippa no pudo evitar reírse.
– Eres un ser malvado, Guy-Paul. Argumentas tan bien como Tomás Moro, aunque él es un hombre piadoso y tú jamás lo serás. Si aceptara conocer al rey Francisco, ¿dónde y cuándo sería el encuentro?
El conde trató de disimular su alegría. Sabía que debía apelar a su inteligencia y a su devoción por la familia para convencerla.
– No puede ser de noche -aclaró Philippa-, ni en un horario en que Crispin esté desocupado. Si se entera de que voy a reunirme con el rey, me lo prohibirá terminantemente y entonces yo me enojaré y cometeré alguna tontería -terminó la frase con una sonrisa-. Más vale contarle todo después del hecho. Es probable que se enfade contigo, ¿no has considerado esa posibilidad?
– Podría ser por la tarde, después de las justas y antes de la fiesta nocturna -sugirió el conde, ignorando las últimas palabras de Philippa.
– De acuerdo. Crispin suele reunirse con sus amigos en ese horario.
– Me encargaré de todo -dijo Guy-Paul con voz suave. Tomó la mano de Philippa y la besó-: Sé tan encantadora con él como lo has sido conmigo, y Francisco caerá rendido a tus pies, ma chère cousine.
– No quiero que caiga rendido a mis pies. Me entrevistaré con el rey en privado, le diré lo que corresponde decir en esas ocasiones, y luego desapareceré de su vista. Ahora, márchate. La reina nos está observando y querrá saber por qué conversamos tanto. Creo que no sería prudente repetirle nuestra charla, ¿verdad?
Mientras el soberano francés visitaba a Catalina, Enrique Tudor visitaba a Claudia, la reina de Francia. Al regresar a sus respectivos campamentos, los reyes se encontraron en el camino: cada uno elogió a la esposa del otro y agradeció el excelente trato que había recibido. Luego, se abrazaron y siguieron viaje.
Los festejos continuaron durante días. Los cocineros reales de los dos campamentos trabajaban sin descanso para ofrecer los menús más exquisitos y todos los días se organizaban justas deportivas. Dos árboles de honor artificiales portaban los emblemas de ambos reyes: el capullo de espino de Enrique VIII y la hoja de frambuesa de Francisco I, que se hallaban exactamente al mismo nivel, para demostrar su igualdad.
Hacia mediados de junio, el calor se hizo insoportable. Las multitudes que se acercaban a mirar los torneos eran cada vez más numerosas; en un momento llegaron a reunirse diez mil personas. La situación se tornaba peligrosa y el capitán preboste era incapaz de controlarla.
Una de esas tardes temibles y tórridas, Guy-Paul St. Claire saludó a Philippa, que descendía de las gradas de los ingleses.
– ¿Podrías dar un paseo conmigo? -preguntó con cordialidad.
– Su Majestad, le presento al primo de mi esposo, el conde de Renard -dijo Philippa a la reina-. Si no necesita mis servicios, saldré a caminar con él.
– Por supuesto, hija mía. Te veré en el banquete de esta noche.
– Me pregunto si el conde de Witton sabe que tiene un primo francés -comentó maldiciente una de las damas de la reina mientras los observaba alejarse tomados del brazo-. Ese sujeto hace honor a su nombre, pues realmente parece un zorro… o renard, en francés.
Las otras mujeres se echaron a reír, pero la reina las regañó:
– No admitiré esas habladurías. Philippa me ha hablado del conde y, Alice, te aconsejo que pases más tiempo rezando a Dios y a su Santa Madre para que te ayuden a contener esa lengua viperina. De todas las damas que me han servido, solo dos poseen una virtud intachable, y una de ellas es Philippa Meredith. Confiesa tu pecado y haz penitencia antes de volver a presentarte ante mí.
Mientras tanto, Philippa avanzaba entre la multitud que asistía a las justas del día. Su acompañante la condujo discretamente a la tienda donde Francisco se preparaba para los torneos. En calzas, con el torso desnudo y sentado en un taburete de tres patas, aguardaba que un criado terminara de lavarlo. Alzó la vista al entrar los visitantes y sonrió.
– Madame la comtesse, ha sido usted muy amable en venir a verme -saludó. Se paró con el agua chorreando por su amplio pecho. Era un hombre muy alto y viril.
Philippa retrocedió un paso e hizo una reverencia.
– Monseigneur le roi. Ha peleado con bizarría hoy y veo que su ojo está casi curado -saludó. Vio con el rabillo del ojo que Guy-Paul se escabullía fuera de la tienda y entonces se dio cuenta de que estaba cometiendo una tontería. Lo único que conseguiría sería poner en peligro su integridad y la de su esposo.
El rey indicó a su sirviente que se retirara; luego tomó la mano de Philippa y se la besó.
– Usted me llamó la atención el día del banquete de la reina. Era la más elegante de las damas inglesas. ¿Por qué sus compatriotas se visten tan mal? ¿Acaso no les gusta que un hombre las admire? -preguntó sin soltarle la mano y clavando sus ojos negros en el valle de su pecho.
Philippa se sintió perturbada por esa mirada lasciva y ardiente, pero trató de no revelar sus emociones.
– Mi tío Thomas Bolton, lord Cambridge, es un hombre dotado de una finísima sensibilidad en materia de estética. Él me enseñó a vestirme, aunque dice que poseo un instinto natural para la ropa y los colores.
– ¿Y su tío también le enseñó a elegir las joyas? -inquirió Francisco, tocando las perlas de su collar y demorando sus dedos en la parte superior de los senos de la joven.
– Así es, mi tío dice que también tengo un instinto natural para las joyas -replicó, tratando de reprimir la sensación de asco que la embargaba.
– ¿Y qué otros instintos posee, madame'? -ronroneó, mientras su brazo se deslizaba como una serpiente alrededor de la cintura de Philippa y la atraía hacia él.
La joven se sorprendió ante el intento de seducción. Rozó el cuerpo mojado del rey y tuvo miedo de que sus intensos ojos oscuros la hipnotizaran. Se sintió como un conejo acorralado por un sabueso gigantesco, pero se armó de valor y empujó al monarca con suavidad y firmeza al mismo tiempo.
– ¡Oh, monseigneur, es usted tan fuerte y yo soy tan débil! Pero acabo de casarme y no quiero avergonzar a mi esposo. ¡Perdóneme! -Se arrodilló bruscamente y alzó la mirada hacia el rey con las manos unidas en señal de súplica-. ¡No debí venir! Me sentí tan halagada cuando supe que Su Majestad había reparado en mi humilde persona, que no pude resistirme. Soy solo una muchacha de campo, y ahora tendré que confesar mi conducta pecaminosa al sacerdote de la reina. -Agachó la cabeza y se las ingenió para soltar una lágrima.
– ¿Y no le dirá nada a su marido? -preguntó el rey, divertido.
– ¡Oh, no! ¡Me molería a golpes!
– Si fuera mía, madame la comtesse, y mirara a otro hombre, yo también la azotaría -acotó el rey y luego la levantó-. Regrese con su esposo y duerma con su casta conciencia tranquila, pues no ha cometido pecado alguno. Nunca me vi en la necesidad de forzar a una mujer. -Besó sus labios y rió al ver la cara de asombro de Philippa-. No pude evitarlo, chérie, y en compensación por la desilusión que me ha provocado, exijo que me conceda una danza en el baile de esta noche.
Philippa hizo una graciosa reverencia y huyó de la tienda, agradeciendo a su buena estrella por haber salido indemne de esa terrible situación. Sin embargo, Guy-Paul tenía razón. Había logrado engañar al rey con su pequeña pero brillante actuación, y había escapado sin mancillar su honor. De pronto, se detuvo pues no sabía dónde estaba. Y si bien aún era de día y el sol tardaría en ocultarse, no había suficiente luz en las angostas callejuelas que se formaban entre las carpas. Además, el viento empezaba a levantar el polvo y le impedía ver el camino.
Quizá si caminaba hasta el final de la hilera de tiendas vería el campo y no sería difícil hallar el camino que conducía al sector inglés. Sin embargo, cuando llegó al extremo de la fila, descubrió que el sendero terminaba allí y que lo cruzaba una nueva callejuela. ¿Debía doblar a la derecha o a la izquierda? Recordó que el campamento inglés se hallaba al oeste, entonces dobló a la izquierda y continuó caminando. Cuando llegó al final del corredor, se encontró en la misma disyuntiva que antes: ¿izquierda o derecha? Ese lugar era peor que un laberinto de ligustros y ella, una mujer sola en un campamento extraño. ¡Maldito Guy-Paul! Debió haberla esperado, pero, de seguro, creyó que su rey lograría seducir a la campesina inglesa. Jamás volvería a dirigirle la palabra. No, mejor hablar con él, si quería que su esposo no se enterara del infortunado incidente que ella misma había provocado. ¿O le contaría todo? ¡Por Dios! ¿Dónde estaba el campo de juego? ¿Y si la sorprendía la noche? ¿Cómo hallaría el camino de regreso?
Por fin, vio el campo de juego y sintió un gran alivio. Pero había un grupo de caballeros franceses conversando, y Philippa decidió avanzar hasta la siguiente callejuela para eludirlos. Más adelante vio un corrillo más pequeño de hombres. Philippa tuvo que detenerse pues no podía ver nada por el polvo que el viento arremolinaba. Sabía que estaba a centímetros de los hombres, pero temía moverse en esas circunstancias.
Sin querer escuchó la conversación y descubrió con estupor que estaban tramando un asesinato. ¡Iban a matar a Enrique Tudor! Se quedó petrificada por el terror, pero al instante se dio cuenta de que ella misma corría peligro de ser asesinada. Tenía que usar toda su inteligencia para escapar de esa horrenda situación.
La garganta se le cerraba y apenas podía tragar. Respiraba con dificultad, las piernas le flaqueaban. Philippa trató de recuperar la calma: inspiró y espiró una y otra vez hasta que el dolor y la opresión de la garganta desaparecieron y pudo volver a tragar. Tenía que ser valiente para salvar su vida y advertir al rey. Con el cuerpo pegado a una carpa, Philippa se puso a escuchar con extrema atención.
CAPÍTULO 17
Philippa no podía ver a los hombres que hablaban claramente de asesinar al rey Enrique, pero ellos tampoco podían verla a ella. Sin embargo, cuando la tormenta de polvo amainara y advirtieran su presencia, ¿se darían cuenta de que los había escuchado?
– ¿Estamos de acuerdo, entonces? -preguntó un hombre de voz ruda en un francés extraño.
– Así es -replicó una segunda voz-. Todos estarán en el mismo lugar al mismo tiempo. No podemos dejar pasar esta oportunidad, mes amis, pues no volverá a repetirse. Los malditos ingleses ya no seguirán reclamando el trono de Francia, y nosotros nos apoderaremos de Inglaterra. Una vez eliminados el presuntuoso Enrique Tudor, su beata esposa española y el rechoncho cardenal, Francisco tomará bajo su tutela a la princesa María, la prometida del delfín, e Inglaterra será nuestra. Cuando el rey se entere de nuestra hazaña, de seguro nos recompensará generosamente.
– ¿Y no se enojará el emperador? Después de todo, la reina es su tía. Además, ¿realmente crees que nos recompensarán? ¿No es posible que nos ejecuten por lo que planeamos hacer?
– ¡Por supuesto que el emperador se va a enojar, idiota! Pero nuestros agentes en Inglaterra arrancarán a la princesita de las manos de sus guardianes y la traerán a Francia. Tal vez Francisco se enfade al principio, pero enseguida apreciará las ventajas de la situación. Además, la reina Luisa de Saboya nos protegerá pues ¿no somos acaso sus sirvientes? Cuando el rey tenga en sus manos a la princesa, podrá celebrarse la boda y el emperador no se animará a desafiar a la Iglesia. Inglaterra dejará de ser una amenaza para nosotros y se convertirá en súbdita de Francia. Los nobles ingleses no tardarán en aceptar la nueva situación, pues la aristocracia siempre trata de caer bien parada. Lo único que les importa es su propio bienestar; siempre ha sido así. Todos se echaron a reír a mandíbula batiente.
– La señal será la salamandra del rey, ¿entendido?
– Oui.
El viento empezó a amainar y la nube de polvo se disipaba progresivamente. Philippa no tenía lugar donde esconderse. Apretando los dientes, decidió avanzar.
– ¡Abran paso, abran paso! -gritó caminando en medio de la penumbra en dirección a los conspiradores. Ahora podía verles el rostro-. ¡Muévanse! Dejen pasar a la condesa de Witton. ¡Vamos, muévanse! -Estaba a centímetros de ellos.

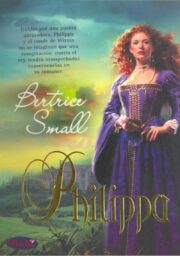
"Philippa" отзывы
Отзывы читателей о книге "Philippa". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Philippa" друзьям в соцсетях.