– De acuerdo, pero con la condición de que pasemos el invierno en nuestro hogar. Nos imagino a los dos juntos sentados frente al fuego mientras afuera es de noche y nieva.
– Acepto, milord -replicó Philippa con una sonrisa-. Pero me sentarás en tu regazo, me acariciarás como sólo tú lo haces y me llenarás de placer.
– Señora -gimió Crispin-, el cuadro que pintas es tan tentador que borraría todos esos meses que faltan para poder gozar de tan dulce intimidad.
– Peter -ordenó la joven-. Ayuda a tu amo a vestirse para la fiesta de esta noche. Lucy, ve al pabellón de la cocina y tráeme algo de cenar. -Se deslizó suavemente de los brazos de Crispin. "Lo amo" -pensó.
El conde se lavó con el agua de la jofaina y luego se emperifolló para el banquete.
– No sé cuándo estaré de regreso -dijo a Philippa antes de salir-. Sabes cómo son estas fiestas en las que los anfitriones se desviven por impresionar a los invitados. -Besó sus labios y se retiró con un suspiro de tristeza.
Lucy sirvió una suculenta cena. Apenas podía mantenerse en pie por el peso de la bandeja que cargaba. La señora y sus criados se sentaron a la mesa y comieron un enorme pollo asado, tres pasteles de carne, pan fresco, mantequilla, un queso blando francés y duraznos frescos. Pese a los terribles acontecimientos de ese día, Philippa tenía mucho apetito. Devoró con fruición los deliciosos platos, bebió dos copas de un exquisito vino dulce, y al rato la invadió una profunda modorra, pero dijo:
– No debo quedarme dormida.
– Y tampoco puede permanecer despierta, milady -señaló Lucy-. Vaya a la cama. La despertaré en cuanto vuelva el señor. -Acompañó a su ama al dormitorio, la ayudó a desvestirse, le puso el camisón, le cepilló la larga cabellera y la acostó en la cama. Philippa se durmió enseguida-. Pobre señora -dijo Lucy a Peter cuando entró al otro cuarto-. Fue muy valiente hoy, pero imagino que habrá sentido un miedo atroz. Yo me hubiera aterrorizado en su lugar.
Hacia la medianoche, el conde regresó a la tienda acompañado por el cardenal Wolsey y uno de sus sirvientes. Ordenó a Lucy que despertara a su esposa. Philippa se apareció en su largo camisón de seda, que se ataba al cuello con cintas de seda blanca. Era un atuendo bastante modesto, dadas las circunstancias. El cabello suelto la hacía parecer más joven e inocente.
– Su Gracia -dijo con una reverencia y besó la enorme mano de Thomas Wolsey.
El cardenal tomó asiento, pero no invitó a sentarse a sus anfitriones.
– Su esposo me ha contado el episodio de esta tarde. Ahora quisiera escuchar sus propias palabras, señora. Dígame qué pasó cuando dejó la tienda del rey.
Philippa se sonrojó.
– El primo de mi esposo había desaparecido y yo no sabía cómo volver al sector inglés. Como sabrá, Su Gracia, en esa zona las carpas son pequeñas, están alineadas una al lado de otra y forman un verdadero laberinto. Después de caminar para uno y otro lado, escuché una conversación entre dos hombres.
– Su esposo me dijo que eran tres individuos -interrumpió el cardenal.
– Así es, pero solo hablaban dos de ellos. Al principio, no podía verlos a causa del polvo -explicó Philippa clavando la vista en el cardenal.
– Prosiga, señora -dijo Thomas Wolsey. Cuando Philippa concluyó el relato, el hombre asintió con la cabeza y preguntó-: ¿Está segura de que eran sirvientes de la reina Luisa de Saboya?
– Sí, Su Gracia, y decían que ella los protegería en caso de que los atraparan. Tengo la impresión de que el complot es una idea que se les ocurrió a esos hombres para congraciarse con su ama.
– Me sorprende que una joven que ha pasado cuatro años en la corte no conozca las iniquidades de las que son capaces los seres humanos. Es usted muy ingenua, señora, y sospecho que se debe a la influencia de Su Majestad Catalina -comentó el cardenal-. A decir verdad, no me interesa si la reina Luisa está involucrada; lo importante es encontrar la manera de impedir que el crimen se lleve a cabo. Con excepción de esos tres imbéciles, todos los demás escaparán al castigo, en especial los más poderosos. ¿Cuándo planean cometer el asesinato? Ese es el meollo de la cuestión.
– Dijeron que lo harían en un momento en que ustedes tres estuvieran juntos.
El cardenal se sumió en una profunda reflexión, mientras sus elegantes dedos tamborileaban en el apoyabrazos de la silla. Frunció los labios, cerró los ojos y al rato los abrió.
– ¡Ya sé! -exclamó.
– ¿Milord? -preguntó el conde.
– El último evento de esta pomposa fanfarria es una misa que yo mismo presidiré y a la que asistirá todo el mundo. Es el lugar perfecto para perpetrar un asesinato. Enrique Tudor y Catalina, Francisco, la reina Claudia y Luisa de Saboya estarán en la primera fila. -Luego volteó hacia Philippa-. ¿Sería capaz de reconocer a esos tres sujetos, señora? ¿Pudo observar bien sus rostros pese al miedo?
– Estaba asustada, milord, pero el miedo no llegó a enceguecerme. Puedo reconocerlos sin dificultad.
– Supongo que no exigirá a la reina Luisa que haga desfilar a todos sus sirvientes para someterlos a una inspección -acotó el conde de Witton.
– Por supuesto que no, mi querido Crispin. En primer lugar, sería muy fácil para los conspiradores eludir esa inspección y, además, dudo que la reina conozca a todos sus sirvientes.
– Entonces su idea es esperar hasta el día de la misa. ¿No le parece peligroso, Su Gracia? ¿Habrá tiempo para detener a esos malhechores?
– No queda otra opción -replicó el cardenal con voz calma-. Dios nos protegerá. Ahora, debo regresar antes de que empiecen a preocuparse por mi ausencia. Señora, la felicito por su inteligencia y su valentía. No conocí personalmente a su padre, pero sé que estaría muy orgulloso de usted. -Tendió la mano a Philippa, que se la besó, y se dirigió al conde-: Ha elegido una excelente esposa, Crispin. -Volvió a extender su regordeta mano para que el conde se la besara-. Les deseo buenas noches -se despidió.
– Me parece un hombre muy seductor y a la vez atemorizante.
– Es las dos cosas, pequeña.
– ¿Realmente no intentará hallar a los asesinos antes de la misa? Si fuéramos al campamento francés, podríamos encontrarlos.
– O ellos podrían encontrarnos a nosotros. Y entonces descubrirán que entendiste cada una de las viles palabras que pronunciaron. No, pequeña, aunque el plan del cardenal parezca demasiado sencillo e incluso peligroso, debemos confiar en él. Ese hombre sabe lo que hace.
El conde la abrazó y le dio un beso en la frente. Philippa se apoyó contra el pecho de su esposo, embriagada por una sensación de absoluta felicidad. "Lo amo -pensó-. Ojalá también me ame, pero a pesar de que se ha comportado muy bien desde el día de la boda, sé que se casó conmigo por mis tierras. Nunca me amará".
Al día siguiente los gobernantes de Inglaterra y Francia intercambiaron regalos, con la intención de demostrar la amistad que reinaba entre los soberanos. Sin embargo, debajo de ese barniz civilizado, seguía existiendo la vieja rivalidad.
Después de casi un mes de fiestas, torneos y diversas actividades sociales, el encuentro llegaba a su fin. El día de la entrega de los suntuosos regalos, no había combatientes en el campo de juego, sino carpinteros, vidrieros, albañiles y artesanos que trabajaban sin descanso para erigir una capilla temporal. Los dos reyes juraron que algún día se levantaría en ese mismo lugar la iglesia de Nuestra Señora de la Amistad, donde volverían a reunirse allí para rezar y estrechar aún más sus vínculos. El cardenal Wolsey sería el encargado de colocar la piedra fundacional de ese templo luego de la misa final.
La corte en pleno asistió a la capilla. Philippa y su marido lograron ubicarse junto a la reina. El altar estaba adornado con los candelabros de la abadía de Westminster y cubierto por un mantel traído de Notre Dame de París. Los cálices pertenecían a ambas catedrales. El cardenal, vestido con su toga color púrpura, era asistido por sacerdotes ingleses y franceses.
De pronto, Philippa reconoció al hombre que había permanecido callado durante la ominosa conversación. Al principio no podía creer lo que estaba viendo, pero, luego, se inclinó hacia su marido y le susurró al oído:
– ¡Crispin, uno de los conspiradores está en el altar con el cardenal! ¡Dios mío, es un sacerdote! ¡Qué horror!
– ¿Cuál es? -preguntó el conde al tiempo que hacía señas a uno de los sacerdotes ingleses que él conocía y que se hallaba junto a la reina.
– El hombre pelirrojo. Ese día llevaba una capucha y el polvo le oscurecía el color de su cabello, pero estoy absolutamente segura de que es él. Hay solo dos ancianos sacerdotes entre él y el cardenal -dijo con nerviosismo.
– ¿Milord? -preguntó el religioso inglés acercándose a Crispin.
– El hombre pelirrojo que está junto al cardenal es un asesino, padre. Wolsey sabía que estaría aquí, pero ignoraba su identidad. Acabamos de reconocerlo. ¿Podría avisarle a Su Gracia?
El sacerdote asintió con la cabeza. Sabía que el conde había sido funcionario del rey y que su esposa era una devota servidora de la reina. Sigilosamente se deslizó entre los coristas y se paró en uno de los extremos del altar. Susurró algo al oído de otro sacerdote y se desplazaron con sumo cuidado hasta colocarse a ambos lados del conspirador.
– Tendrá que acompañarnos, padre -susurró el hombre de la reina-. Se ha descubierto el complot y el cardenal desea hablar con usted después de la misa.
El francés se sobresaltó, pero se dejó escoltar por los caballeros sin oponer resistencia. Salieron al campo de juego por una puerta lateral. El conde, que los estaba aguardando, echó una rápida mirada al prisionero y descubrió una peligrosa daga, cuya punta era más oscura que el resto de la hoja.
– ¡Cuidado! -gritó Crispin-. ¡La daga está envenenada!
– Salvaron la vida del cardenal, pero muy pronto su rey y su reina serán asesinados. Y no podrán hacer nada para impedirlo -gruñó el conspirador.
El conde lo agarró del cuello y casi le rozó la garganta con la punta de la ponzoñosa daga.
– ¡Dígame cómo se llaman y dónde están sus secuaces!
– ¡Váyase al infierno!
– ¿Realmente cree que asesinando a los monarcas de Inglaterra y secuestrando a su hija, Francia va a regir mi país? ¿Está dispuesto a perder su vida por esa ridícula idea? ¿Acaso no sabe que hay otros herederos legítimos del trono?
El sacerdote permaneció en silencio, pero era evidente que estaba reflexionando en las palabras del conde.
– ¿Qué harán con nosotros? -preguntó finalmente.
– Dígame quiénes son y dónde están los otros conspiradores y los entregaremos a su ama. Ella decidirá qué hacer con ustedes. No queremos romper los lazos de amistad que se han creado entre ambos reinos. Hable ya mismo o le juro por Dios que le clavaré el cuchillo y lo dejaré morir sin la posibilidad de confesarse. ¿Acaso quiere presentarse ante el Creador con el alma mancillada por tan abyecto pecado?
– Sus nombres son Pierre y Michel, y son sirvientes de la reina Luisa. Ahora se encuentran junto a ella en la capilla. Pierre es el más alto de todos los presentes, después de su rey Enrique. Michel está parado a su derecha. ¡Quite esa daga de mi cuello, se lo suplico!
El conde arrojó al suelo al inicuo clérigo y le entregó el arma al sacerdote de la reina.
– Vigílenlo de cerca. Si intenta escapar, clávenle la daga.
Crispin St. Claire volvió a entrar en la capilla y habló unas palabras con el capitán de los alabarderos de la guardia real. Los hombres armados se dirigieron en silencio al lugar donde estaban los dos conspiradores, los tomaron del brazo sin siquiera darles tiempo a protestar y los llevaron discretamente fuera del templo. Muy pocos advirtieron lo que pasaba, pues la mayoría de los presentes estaban embobados por la pompa y la magnificencia de la misa y no querían perderse ningún detalle. Ni siquiera Luisa de Saboya se dio cuenta del pequeño alboroto.
Afuera, los tres conjurados estaban arrodillados en el suelo, con las manos atadas a la espalda y bajo la celosa vigilancia de la guardia de Enrique VIII. Los dos sacerdotes ingleses habían regresado a la capilla.
– Llévenlos a un sitio donde no los puedan ver los reyes ni las cortes -dijo el conde al capitán-. Hablaré con Su Gracia después de la misa y él decidirá qué hacer con ellos.
– Sí, milord -fue la respuesta.
De pronto, se escuchó un griterío procedente del campo.
– ¡La salamandra! ¡La salamandra! Había olor a pólvora y un fuerte silbido atravesó el cielo.
– ¿Qué fue eso? -preguntó el capitán.
– Parece que uno de los fuegos artificiales se disparó antes de tiempo. Iré a ver.
Y, efectivamente, tenía razón. Según le contaron los encargados del ígneo espectáculo, un jovencito había encendido por accidente la salamandra, el emblema personal del rey Francisco.

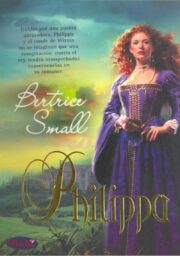
"Philippa" отзывы
Отзывы читателей о книге "Philippa". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Philippa" друзьям в соцсетях.