– ¡Torpe! -exclamó enojado el especialista en fuegos de artificio-. Si hubiera arruinado otra pieza, lo habría perdonado, pero ¡el símbolo del rey! No tendré tiempo de hacer otro.
– ¿Dónde está el niño? -preguntó Crispin.
– Le di una paliza y lo dejé ir.
– ¿Sabe quién es?
– El inútil hijo de mi hermana. -Necesito hablar enseguida con él.
– Piers, pequeño idiota, ¿dónde te has metido? ¡Ven ahora mismo o te despellejaré el trasero cuando te encuentre! -gritó el artesano.
Esperaron un largo rato, hasta que apareció un muchachito sucio; parecía hambriento.
– ¡Ven aquí, idiota! Este distinguido caballero desea hablar contigo.
– Ven aquí, pequeño -dijo el conde con voz amable.
– Sí, milord -susurró el niño, asustado.
– Mira, muchacho, debes decirme la verdad y si lo haces te recompensaré. Y no trates de engañarme pues lo notaré enseguida. ¿Entendido?
– Sí, milord.
– ¿Alguien te pagó para que encendieras la salamandra cuando el sol estuviera en el cénit? Quiero la verdad. El niño parecía aterrorizado.
– ¿Hice algo malo, milord?
– Tal vez sí, pero solo quiero saber la verdad. ¿Alguien te pagó para que encendieras la salamandra?
– Sí, milord. Un sacerdote me dio un penique de plata. Dijo que la madre del rey quería hacerle una broma.
– ¿Un penique de plata? -exclamó el artesano-. ¿Dónde está, pequeño idiota? Deberías dármelo por todo el daño que me has causado. -Lo fulminó con la mirada y lo abofeteó-. ¡Dámelo!
– Se lo di a mamá. Tú no me has pagado nada desde que me tomaste como aprendiz. Y mamá lo necesita para alimentar a mis hermanitos.
El artesano volvió a azotar a su sobrino hasta que el conde le aferró el brazo.
– Deje en paz al chiquillo. Necesito que identifique al sacerdote y si lo hace habrá una recompensa para usted. Ha habido un complot para matar a una figura muy importante y la salamandra era la señal que esperaban los asesinos. Su pobre sobrino fue víctima de un engaño.
– ¡Santa Madre de Dios! -El hombre se persignó con nerviosismo.
– El niño es inocente. Lo único que hizo fue aprovechar la oportunidad de ganarse un penique de plata. Por fortuna, nadie resultó herido, pues la conspiración se descubrió a tiempo. Pero necesito que el joven identifique al sacerdote ante las autoridades pertinentes. Vengan conmigo.
– ¿Y usted quién es?
– Mi nombre no significará nada para usted; soy un servidor del cardenal Wolsey.
– De acuerdo, de acuerdo. Iremos con usted. -Todo el mundo, aun los franceses, sabían que el cardenal Wolsey era el verdadero gobernante de Inglaterra. Agarró al niño del cuello de la camisa y le gritó-: ¡Vamos, Piers, y di toda la verdad, basura inmunda!
El conde los condujo desde el lugar donde se habían instalado los fuegos de artificio hasta el pabellón del cardenal en el campamento inglés. El guardia apostado en la entrada lo reconoció y lo hizo pasar junto con sus acompañantes. Adentro vieron a los tres malhechores arrodillados frente a Thomas Wolsey, quien había regresado de la misa.
– ¡Es él! -gritó el niño sin esperar a que le preguntaran-. Es el sacerdote que me pagó un penique de plata por encender la salamandra.
El cardenal les indicó que se acercaran.
– Explíqueme lo que ocurre, Witton -reclamó el clérigo.
– ¿Recuerda que Philippa habló de la señal de la salamandra? Este niño es aprendiz del artesano de los fuegos de artificio y alguien le dio un penique de plata para que encendiera la salamandra cuando el sol alcanzara el cénit. El sacerdote que le pagó le dijo que la reina madre quería hacerle una broma a su hijo Francisco.
– ¿Y ese sacerdote está aquí, en mi pabellón, muchacho? -preguntó el cardenal.
– ¡Sí, Su Gracia! Es uno de los que están arrodillados -el niño señaló al culpable.
– Gracias, pequeño. Arrodíllense para que les dé mi bendición -les dijo al tío y a su sobrino.
Tras bendecirlos, tuvo un gesto que sorprendió al conde, pues el poderoso cardenal era famoso por su mezquindad: metió su mano en un bolsillo oculto bajo su toga y sacó dos monedas. La más grande se la entregó al artesano, y la más pequeña, al muchacho.
– Usted vuelva a su puesto y procure que los fuegos artificiales de esta noche deslumbren a todo el mundo -ordenó Wolsey al artesano-. El niño se quedará conmigo un tiempo más, pues tendrá que contar su historia a otra persona. -Luego se dirigió a uno de sus sirvientes-: Trae mi litera; iré a visitar a la reina Luisa de Saboya para averiguar qué opina de todo este complot. Crispin St. Claire, como siempre, ha hecho un excelente trabajo. Ahora vuelva al lado de su esposa y goce del espectáculo. Crispin hizo una reverencia.
– Gracias, mi cardenal. Me complace haberle sido útil una vez más, pero quien merece toda la gloria es mi esposa. Si no hubiese escuchado esa conversación, el maléfico plan habría tenido éxito.
El más corpulento de los prisioneros tuvo una súbita revelación y, mirando a su compañero Michel, protestó:
– ¡Te dije que había que estrangularla! La muy perra entendió cada una de nuestras malditas palabras.
– Así es, caballeros -replicó el conde, y salió del pabellón. Debía encontrar a Philippa y contarle todo lo que había sucedido.
CAPÍTULO 18
Cuando el encuentro terminó, el rey y la corte se retiraron a Calais, donde Enrique despidió a casi todos los miembros de su comitiva. Luego, él y la reina se dirigieron a Gravelinas para encontrarse con el emperador Carlos V y la regente Margarita. Los cuatro regresaron a Calais y, allí, Carlos y Enrique hicieron un pacto por el cual Inglaterra se comprometía a no firmar nuevos tratados con Francia durante los próximos dos años. La decisión tomada por ambos mandatarios no agradó al rey Francisco, pero no pudo hacer nada.
Philippa y Crispin habían hecho el breve trayecto de Calais a Dover en el navío que lord Cambridge había alquilado para ellos, junto con una docena de cortesanos de menor jerarquía, que les rogaron que los llevaran a fin de retornar a Inglaterra lo más pronto posible. Casi todos eran hombres de Oxford a quienes Crispin conocía y no vaciló en ayudarlos.
Habían partido antes del amanecer y pudieron observar el sol naciente emergiendo, majestuoso, por sobre la cada vez más lejana costa de Francia. En Dover, comenzaron a cabalgar rumbo a Oxfordshire.
Philippa notó que algo estaba pasando. La amistosa y, en cierto modo, protocolar relación que había entablado en los últimos dos meses con su marido parecía estar cambiando. Y el cambio había comenzado en Francia, luego de que ella le contara el episodio de los conspiradores. Philippa no lo comprendía. Crispin se mostraba mucho más solícito y lo había sorprendido en varias ocasiones observándola con una expresión nueva en esos ojos color gris plata que, de pronto, podían volverse tan gélidos. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Acaso la amaba? ¿Era posible que algo semejante ocurriera entre ellos? ¿Sería ella capaz de responder a ese amor? Pensó que sí, aunque no estaba segura de lo que significaba estar enamorada. Además, no podía decírselo. Había aprendido en la corte que una mujer debe ocultar sus sentimientos hasta que el caballero no revele los suyos.
El no intentó poseerla en los hostales donde habían pernoctado. Y cuando ella le preguntó la razón de esa abstinencia, él le dijo que prefería esperar y hacer el amor en Brierewode; de alguna manera, era comprensible. Lord Cambridge no se había ocupado de organizarles el viaje, pues no sabía cuándo regresarían, de modo que las posadas donde pasaban las noches distaban de ser lugares románticos, o aun confortables, en algunos casos. Sin embargo, Philippa estaba ansiosa por corroborar si sus juegos amorosos seguían siendo tan placenteros como antes.
Luego de cabalgar varios días hasta el crepúsculo y de pasar las noches en la primera posada que encontraban, arribaron finalmente a Brierewode para sorpresa de la señora Marian, que no esperaba volver a verlos hasta el otoño.
Philippa no se había aseado en mucho tiempo y ordenó que le prepararan el baño de inmediato. Tenía el cabello sucio a causa del polvo de los caminos estivales y de nada le hubiera valido cepillarlo. Mientras Lucy preparaba la bañera y los criados la llenaban con agua caliente, la joven abrió de par en par una de las ventanas del dormitorio y se inclinó sobre el alféizar. El aire era fresco y tenía el aroma característico del verano, pero en las colinas la niebla era ahora más densa. Seguramente llovería durante la noche, y se alegró de estar de vuelta en casa. Había pasado muy poco tiempo en Brierewode y, sin embargo, sentía que ese era su verdadero hogar. Allí es donde pasaría el resto de su vida, salvo las visitas anuales a la corte. Y allí nacerían sus hijos.
Aunque no era probable que tuviera hijos si continuaba tomando en secreto el brebaje de su madre para impedir la concepción. Philippa experimentó un profundo sentimiento de culpa. Lo que estaba haciendo se oponía a los preceptos de la Iglesia. La reina se hubiera horrorizado de su sacrílego comportamiento. Sin embargo, en el fondo de su corazón no se arrepentía de su conducta. Había visto morir a demasiadas mujeres por dar a luz a un hijo tras otro, sin tomarse un descanso entre parto y parto. No. Su culpa no provenía de beber un brebaje para evitar la preñez, sino de no cumplir sus deberes para con Crispin, que era tan bueno con ella y deseaba con tanta vehemencia un heredero.
Cuando llegaron a Brierewode, los esperaba un mensaje procedente de Otterly, donde lord Cambridge les comunicaba que la boda de Banon se celebraría el 20 de septiembre y que los vería primero en Friarsgate y luego en sus tierras. Rosamund estaba ansiosa por conocer a su nuevo yerno.
– Tu madre aún no ha perdido la esperanza de que te hagas cargo de Friarsgate.
– Si tú y Crispin no han cambiado de idea, estoy seguro de que él convencerá a Rosamund de renunciar a sus planes, pero ignoro cómo reaccionará. Todavía es bastante joven y hay tiempo suficiente para elegir a un nuevo heredero.
Probablemente la elección recaería en uno de los Hepburn; Philippa estuvo a punto de desternillarse de risa al pensar en el gesto del finado Henry Bolton de haberse enterado de una decisión semejante, pero se conformó con lanzar unas breves, pero estentóreas, carcajadas.
– El baño está listo -anunció Lucy, entrando en el dormitorio-. Y perdone la intromisión, milady, pero ¿se puede saber por qué se ríe con tanta malicia?
– Porque me imaginaba la reacción del tío abuelo Henry, en caso de que uno de los Hepburn heredase la tierra de los Bolton.
– De modo que usted renunciará a Friarsgate -repuso Lucy, mientras ayudaba a su ama a desvestirse.
– Hace un momento, al mirar por la ventana, me di cuenta de que este es mi auténtico hogar. Pertenezco a Brierewode, Lucy, lo sé.
– Sí. Oxfordshire es una hermosa tierra.
– Lava solo lo rescatable. En cuanto a esas faldas, han conocido tiempos mejores -acotó Philippa con una sonrisa irónica.
– Las lavaré de todas maneras, y usted podrá ponérselas cuando viaje al norte, para no estropear la ropa nueva -dictaminó la práctica y ahorrativa doncella. Una vez que Philippa se sentó, Lucy le quitó los pesados zapatos de cuero para cabalgar-. Necesitan algunos remiendos, además de una buena lustrada -dijo mientras le sacaba las medias-. y éstas, ¡al fuego! De tanto viaje se han quedado con más agujeros que tela.
– De acuerdo. Tíralas a la basura -concluyó la joven, al tiempo que se ponía de pie y se sacaba la camisa.
Totalmente desnuda, se encaminó a la antecámara donde se hallaba la bañera, frente a la chimenea. En Brierewode solían encender el fuego incluso en los días de verano, a fin de quitar la humedad del ambiente. Lucy, quien ya había puesto a calentar las toallas junto al hogar, recogió las ropas de su ama y la siguió a la antecámara.
– Llevaré la ropa al lavadero y luego vendré a ayudarla con el baño.
– No. Primero me lavas la cabeza. Hemos tenido que dormir donde nos sorprendía la noche y quiero asegurarme de no tener pulgas. Si tío Thomas hubiese organizado las cosas, no habríamos pernoctado en esas posadas infectas. Le escribiré para pedirle que se ocupe de nuestro viaje al norte, de ese modo será más placentero. -Philippa subió los peldaños de madera y se metió en la bañera-. ¡Ah, el agua está deliciosa! ¡Qué placer!
– Sumérjase ahora, milady, y le daré una buena jabonada. -Dos veces le lavó el cabello y dos veces se lo enjuagó. Luego envolvió la cabeza de Philippa en una toalla caliente-. Ya está, milady. Con su permiso, ahora sí llevaré esta ropa a lavar.
La joven cerró los ojos. El hecho de tener la cabeza limpia la hacía sentir maravillosamente bien. Medio adormecida, escuchó a lo lejos el débil retumbo de un trueno y se incorporó para mirar por la ventana abierta: el cielo se había oscurecido y pronto comenzaría a llover. Pero no le importó. Estaba en casa, al abrigo de cualquier inclemencia. Su cabello estaba limpio y esa noche dormiría en una cama pulcra y fresca.

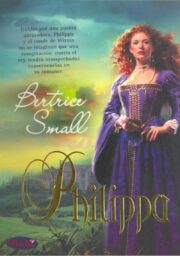
"Philippa" отзывы
Отзывы читателей о книге "Philippa". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Philippa" друзьям в соцсетях.