Lo lograrán, oh, lo lograrán.
Cuando estuvo limpio, lo tapó hasta el cuello, luego arrastró la enorme mecedora de la cocina hasta el cuarto, se dejó caer pesadamente en ella y se desplomó hacia adelante, a la altura de la cadera de Tom.
Así la encontró Edwin cuando volvió con ropa limpia: exhausta, demacrada y sucia, y no tuvo ánimo para despertarla. Le dejó la ropa cerca y salió de puntillas de la casa, con el corazón pesado, rezando por que Tom saliera de su inconsciencia.
Más tarde, Emily se despertó al notar que Tom se removía. Se levantó de un salto y se inclinó sobre él, mirando los ojos desenfocados:
– Te vas a poner bien, Tom -murmuró, tomándole la mano.
– ¿Emily? -pronunció con dificultad.
Movió los talones sobre las sábanas y buscó la fuente de la que provenía la voz.
– Sí, Tom, estoy aquí.
Los ojos inyectados en sangre la miraron. Dejó el dedo índice de la mano izquierda enganchado en el borde del yeso, como si tratara de convencer al resto de la mano de que se levantase. Sólo logró pronunciar dos palabras, en el mismo susurro ronco:
– Ella mintió.
– Tom -dijo Emily, ansiosa, acercándose más aún-. ¿Tom?
Pero ya se había deslizado otra vez en la inconsciencia, sin darle oportunidad de pedirle perdón ni tranquilizarlo. Desilusionada y preocupada, se encaramó en la silla, sujetándole la mano inerte. Había pasado por el infierno. Luchó contra un incendio que creía provocado por su mejor amigo. Había perdido el cobertizo, parte del ganado y su medio de vida. Sufrió un shock y el daño físico suficiente para quedar desmayado. Y pese a todo, su principal preocupación fue la posibilidad de perderla a ella a causa de las mentiras de Tarsy.
Sin querer, Emily comenzó a llorar de nuevo y las lágrimas le ardieron como si le arrojaran queroseno en los ojos maltratados.
Lamento haberle creído, Tom. Debí saber que Tarsy emplearía cualquier medio que tuviese a su alcance para lograr una satisfacción… fuese honesto o no. Por favor, cúrate, así podremos casarnos y dejar atrás todo este conflicto.
En la casa de Edwin Walcott, el herido fue metido en cama, el más pequeño dormía y reinaba una bienaventurada quietud. Vestido con un camisón, Edwin salió del dormitorio, cruzó el pasillo y golpeó con suavidad la puerta del dormitorio de la hija.
– Pasa -respondió Fannie en voz queda.
Edwin abrió la puerta y se quedó quieto en el marco. Fannie estaba sentada a la mesa del tocador y lo miraba sobre el hombro. Llevaba una bata azul claro, salpicada de violetas, atada en la cintura. El cabello húmedo le caía por la espalda y en la mano suspendida en el aire tenía un peine de carey.
– Entra, Edwin -repitió, girando para mirarlo y dejando caer la mano sobre el regazo.
– He venido a darte las buenas noches y a agradecerte que hayas mantenido caliente el agua del baño. Ha sido maravilloso.
– Sí, ¿no es cierto? Pero no hace falta que me lo agradezcas.
Sonrió con serenidad, demorando la mirada en el pelo húmedo, todavía surcado por las huellas del peine, la frente luminosa y la barba cepillada que seguía resultándole tan atractiva que la sorprendía cada vez que la veía. Era el marco perfecto para los labios, pues realzaba el color y la suavidad en contraste con esa barba negra e hirsuta. También armonizaba con esos queridos ojos oscuros.
– Debes de estar muy cansado.
– Sí. -Sonrió con ternura-. ¿Y tú?
– No. Estaba pensando.
– ¿En qué?
– En los chicos: Tom y Emily. Le diste a Emily permiso para quedarse allí, ¿no?
Por discreción, Edwin dejó la puerta abierta y entró. Mientras hablaba, tocaba los objetos que veía: un cuadro colgado, el respaldo de una silla, el pomo de la cómoda.
– Me pareció ridículo no dárselo. De todos modos se habría quedado.
– Está muy enamorada de él, Edwin.
– Sí, lo sé. Dice que se casará en cuanto él pueda tenerse en pie.
– ¿También le diste tu consentimiento para eso?
– No me lo pidió. Ya es una mujer. Supongo que ya es hora de que la trate como tal.
– Sí, por supuesto que tienes razón. Y después de lo que han tenido que pasar, ¿quién en Sheridan osaría señalarlos con el dedo?
Edwin dejó de lado las distracciones y contempló a Fannie desde cierta distancia, esperando que lo mismo pasara con respecto a ellos dos. A la luz de la lámpara, el cabello húmedo resplandecía como cobre líquido. Le pareció que podía olerlo desde el otro extremo de la habitación, como también el perfume del jabón de lilas con que se había bañado. El escote de la bata mostraba una estrecha franja de cuello desnudo y cuando la mujer echó atrás un mechón, la manga se subió, descubriendo un brazo esbelto y blanco, salpicado de pecas. Era adorable, tibia, y todo lo que siempre había deseado. Pero aunque contuvo el ansia de acercarse, no pudo resistirse a seguir conversando, a quedarse… sólo un poco más.
– También estabas pensando en nosotros dos, ¿verdad?
– Sí.
– ¿Qué piensas acerca de nosotros?
Lo pensó un momento, bajando la vista mientras dejaba el peine en el tocador que estaba detrás de ella, alzaba la vista hacia él y metía las manos entre las rodillas.
– Pensé qué haría si te perdía.
– Pero no me perdiste. Todavía estoy bien vivo e ileso.
– Sí -respondió, en el más dulce de los tonos, dejando flotar la palabra antes de añadir-. Ya veo.
Contempló sin vacilar a ese hombre que amaba: limpio, brillante, masculino y bastante poco decente con esa camisa de dormir y descalzo. Si había ido a tentarla, tenía éxito con muy poco esfuerzo. Ya no podría rechazarlo más de lo que hubiese podido impedir el incendio.
– ¿Siempre duermes así?
– No. No siempre. -La prenda de rayas le llegaba a mitad de la pantorrilla-. Pero mi ropa interior se ensució y se mojó. La dejé en la bañera, abajo.
– No recuerdo haberla lavado nunca hasta ahora.
Recorrió con la mirada hasta los pies desnudos y luego otra vez hacia arriba. Aun desde lejos, le pareció ver que las mejillas se ruborizaban sobre el borde oscuro e hirsuto de la barba.
Cuando volvió a hablar, en la voz serena no había rastros de coquetería, sólo la certeza de que lo iba a sugerir estaba bien y era merecido.
– ¿Por qué no cierras la puerta, Edwin?
Vio cómo ocultaba con cuidado la sorpresa. Las miradas se tocaron y el mundo se vació de toda criatura, excepto ellos dos. Cerró la puerta sin prisa, sin ruido… y se dio la vuelta, alzando sus ojos hacia ella mientras atravesaba la habitación. Fannie lo siguió con la mirada, elevando el rostro cuando Edwin se acercó y se detuvo ante ella. Por unos momentos se quedó quieto, hundiendo su mirada en la de ella. Por fin, extendió la mano para apartarle de la cara el cabello húmedo, que levantó en un ángulo agudo.
– Entonces, ¿será esta noche? -preguntó con sencillez.
– Sí, querido, esta noche.
Se inclinó y besó la boca amada, con un beso fugaz; del mismo modo, el párpado izquierdo, el derecho, cada mejilla. El corazón de Edwin repetía una cadencia que conocía desde hacía años, cuando los dos eran jóvenes e impacientes, pero contuvieron sus ansias como se les enseñaba a hacer a todos los niños bien educados. Tantos años atrás. Tantos errores atrás. Se irguió y preguntó con suavidad:
– ¿Porque estuviste a punto de perderme?
– Porque estuve a punto de perderte. Y porque la vida es preciosa y ya desperdiciamos mucho de las nuestras.
Una vez más, Edwin posó su boca en la de ella y le levantó la cara tomándola de la barbilla, en un tierno redescubrimiento. En un momento dado, la instó a separar los labios y la probó plenamente, sin soltarle las mandíbulas, pues tocarla en cualquier otro punto habría sido precipitar esta dulce reunión que esperaron tanto tiempo. Casi sin levantar la cabeza, murmuró:
– Tenemos un huésped en la casa.
– Está dormido.
– Y Frankie.
– Él también está dormido, pero creo que no me importaría si cualquiera de los dos abriese la puerta en este momento y entrara. Oh, Edwin, mi corazón ha sido tuyo mucho tiempo sin que nadie lo supiera.
– Te amo, Fannie Cooper. Te he amado mucho más tiempo que a cualquier otro ser humano sobre la tierra.
– Y yo te amo a ti, Edwin Walcott… tanto como podría amar a cualquier marido, a cualquier padre de mis hijos, cosa que siempre fuiste en mi corazón. Te amo de manera incondicional… desvergonzada.
– Oh, Fannie, Fannie. -En su voz ardió la pasión, y derramó besos febriles en la cara y el cuello de la mujer-. Tendríamos que haber hecho esto hace años.
– Lo sé.
Puso las manos a los lados de los pechos, que llenaron sus manos, mientras la besaba otra vez al sentir, por fin, que la represión de toda una vida quedaba de lado. Mientras las lenguas se unían, encontró el lazo del cinturón y lo soltó sin demora, metió las manos dentro y la acarició a través del fino camisón de muselina: los pechos, las nalgas, la espalda; luego la atrajo hacia sus caderas y descubrió que los cuerpos se amoldaban tal como lo recordaba. Se apartó repentinamente.
– Déjame quitarte. -Las manos de ella se alzaron al mismo tiempo que las de él y le quitó las prendas con un solo movimiento fluido, dejándolas en un montón, a los pies de ella-. Ohh… Fannie. -La mirada fue bajando de la sonrisa plácida a sus propias manos grandes que levantaban los pechos, mientras los pulgares acariciaban sus cimas. Apoyó una palma sobre el abdomen plano, examinó con los dedos el nido de rizos femeninos del color del sol poniente-. Sabía que eras así. Pequeña… blanca… pecosa… Adoro tus pecas.
– Oh, Edwin, a nadie le gustan las pecas.
– A mí sí, porque son tuyas.
Besó las que cubrían los lugares más íntimos, mientras la mujer le miraba la cabeza desde arriba y adoraba ese cuadro del hombre postrado ante ella. Hasta que lo instó a levantarse.
– Estoy impaciente… quiero verte a ti, Edwin. -Él se puso de pie, levantó los brazos y Fannie le quitó el camisón, que fue a parar junto con su propia ropa, con tanto cuidado como una semilla arrojada al viento-. Oh, Dios… -lo elogió, extendiendo una mano sobre el pecho hirsuto, bajándolo por el vientre, y más, tocándolo por primera vez con los nudillos-. Eres magnífico -exhaló, contemplando sus propios dedos que recorrían la carne caliente.
Edwin lanzó una carcajada honda y afectuosa.
– ¡En verdad eres desvergonzada, Fannie!
– Totalmente.
Sonrió, ofreciendo su cara al beso, mientras lo aferraba con la mano sin el menor indicio de timidez.
Al primer contacto, un estremecimiento lo recorrió.
– Fannie… -susurró, con voz ronca y quebrada.
La tocó de la misma manera, sin cohibirse, en su interior cálido y húmedo, haciéndola estremecerse, acurrucarse un poco y aspirar el aliento. La estimuló hasta que se arqueó murmurando:
– Oh, Edwin… por fin… y es tan bueno…
En pocos segundos, la ansiedad los dominó y les causó pesadez en los miembros. Edwin la alzó, la llevó a la cama y se dejó caer al lado, besándole los pechos y el vientre, murmurando frases contra la piel, mientras le acariciaba el cabello con las manos.
Fannie estaba totalmente despojada de falso recato y le facilitó el acceso donde Edwin buscaba, tocaba, exploraba. Siempre fue una mujer que supo lo que quería y, cuando estaba decidida, como en ese momento, se sentía libre.
– Ahora me toca a mí -susurró, poniéndolo de espaldas y tomándose las mismas libertades que había permitido.
Donde él la había tocado, lo tocaba ella. Donde la besó, también lo besaba, hasta que cada uno conoció los sabores y las texturas del otro, tanto tiempo negadas. Sólo cuando quedó satisfecha le permitió dominar otra vez.
Tendida de espaldas, Fannie se estiró como una gata, sonriendo primero para sí y luego para él, mientras Edwin la acariciaba y la veía arquearse sin ocultar su placer. Así, estirada boca arriba, con los brazos hacia arriba, experimentó un orgasmo grandioso, que la hizo alzarse y estremecerse con inesperada velocidad bajo las manos de Edwin. En medio de sus últimos espasmos, le besó el pecho y le dijo con la boca pegada a la piel:
– También sabía que serías así. Fannie, eres maravillosa.
– Mmm… -murmuró, con los ojos cerrados, los labios esbozando un gesto de franco deleite-. Ven…
Y con las manos pequeñas lo incitó, lo guió, lo acomodó donde tendría que haber estado desde que tenían diecisiete años, totalmente encima de su cuerpo expectante que le daba la bienvenida.
Cuando la penetró, Fannie dejó los ojos abiertos, los pies contra la cama, las caderas elevadas para recibirlo. Se hundió a fondo… la primera vez, a fondo.
– Ah… -suspiró, cuando se apoderaron de lo que les pertenecía.
Fannie sonrió contemplando cómo se mezclaban los rizos negros con los rojizos de ella.

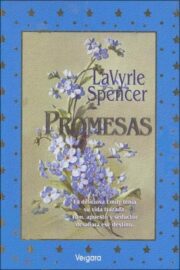
"Promesas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Promesas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Promesas" друзьям в соцсетях.