Tom reflexionó acerca de los tres y de ese increíble triángulo amoroso.
– ¿En verdad crees que podremos convivir los tres… en este mismo pueblo?
– No lo sé -respondió, sincera.
Se quedaron pensativos y afligidos, largo rato, hasta que Tom preguntó:
– ¿Irías conmigo al Este?
Ante la perspectiva de dejar a su padre, a Fannie y a Frankie, sintió que la atenazaba la nostalgia, pero había sólo una respuesta posible:
– Sí, si esa fuese tu decisión.
Al comprender el sacrificio emocional que significaba esa respuesta, su respeto y su amor hacia ella se multiplicaron. Todavía estaban así, con las manos unidas, con decenas de preguntas sin responder, cuando llamaron a la puerta. Emily se incorporó y fue a atender.
Al ver esos dos rostros familiares en el porche de Tom, se reanimó:
– Hola, papá, Fannie… no esperaba veros a los dos aquí.
– ¿Cómo está él? -preguntó Fannie, al entrar.
– Despierto, cansado, sintiéndose como un trozo de carne demasiado ahumada, pero bien vivo, y así seguirá. Oh, Fannie, estoy tan aliviada…
Se abrazaron y Edwin dijo:
– Queremos hablar con los dos.
– Papá, no creo que pueda hablar mucho. Está ronco y le duele la garganta.
– No llevará mucho tiempo. -Pasó junto a la hija y abrió la marcha hacia el dormitorio, comentando en tono jovial al entrar-: ¡Así que lo has logrado, Jeffcoat!
– Así parece.
– Tienes aspecto de estar bastante arruinado.
Tom rió y se incorporó sobre las almohadas:
– Me lo imagino.
Edwin rió, de un talante mucho más expansivo que de costumbre, tomó la mano de Fannie y la llevó junto a él, hasta la cama. Le ordenó a la hija:
– Ven aquí, Emily, siéntate. Tenemos que daros una noticia a los dos.
Emily y Tom intercambiaron miradas intrigadas mientras ella se encaramaba a su lado, Fannie junto a las rodillas del herido y Edwin, de pie junto a la cama.
– Primero, han arrestado a Pinnick por haber iniciado el incendio de tu cobertizo. Se pescó una buena borrachera anoche, en el Mint, y cuando lo encontraron esta mañana, acurrucado en la acera aún medio ebrio, se agarraba de una botella de whisky y farfullaba cuánto lo sentía, que sólo tenía la intención de retrasarte un poco, para poder volver él al negocio en las condiciones que perdió cuando te instalaste en el pueblo.
– ¿Pinnick? -repitió Tom, perplejo.
– ¡Pinnick! -se regocijó Emily, aplaudiendo y luego tomando una de las manos de Tom.
Edwin continuó:
– Y esta mañana, yo acababa de ponerme los pantalones cuando Charles bajó a tropezones las escaleras, entró en la cocina abotonándose la chaqueta, lanzando una retahíla de maldiciones sobre ese Jeffcoat, que era un verdadero fastidio. Según lo recuerdo, dijo: "¿Cuántos edificios tiene que construir uno para él, a fin de cuentas?" Luego, anuncia que se dirige a ver a Vasseler por un asunto de construir un cobertizo y que, por Dios, es el último que va a hacer para Jeffcoat. Por lo tanto, ahora mismo Vasseler y Charles están reuniendo un grupo de trabajo para empezar en cuanto se enfríen los rescoldos. Además, Fannie y yo…
– Yo diré esa parte -interrumpió Fannie y lo hizo callar con un pequeño apretón en el brazo.
Se interrumpió en mitad de una palabra, miró a su futura esposa y cerró la boca, indicándole con un ademán que hablase:
Cuando reanudó el anuncio, Fannie se veía feliz, como iluminada:
– Al parecer, la otra noche fui muy indiscreta cuando le arrojé a tu padre los brazos al cuello y lo besé en medio de la conmoción, mientras todos los vecinos miraban. Como ahora todos saben la verdad, Edwin y yo hemos decidido que sería más expeditivo si nos casábamos a toda prisa. Nos preguntamos si a vosotros os gustaría que planifiquemos una boda doble para fines de la semana próxima.
Antes de que la expresión atónita se borrase de las caras de Tom y Emily, continuó:
– Claro que, si preferís bodas separadas, estad seguros de que lo comprenderemos.
En el alboroto que estalló, todos hablaron y se abrazaron y se estrecharon las manos al mismo tiempo, y las risas llenaron el cuarto. Las felicitaciones rebotaron contra las paredes y la sensación de buenos deseos se multiplicó entre los cuatro. Como conspiradores concertando una inocente travesura, estuvieron de acuerdo con Fannie, que dijo:
– ¡Lo que es bueno para un padre, sin duda es bueno para una hija! ¡Ahora, que cualquiera del pueblo mueva la lengua!
Cuando Fannie y Edwin se fueron, Emily y Tom se miraron, más divertidos que antes, y estallaron en carcajadas.
– ¡Qué increíble! ¡Dentro de dos semanas!
– Ven aquí -le ordenó Tom, como antes, pero esta vez con una expresión mucho más animosa.
Emily se recostó junto a él, dobló las rodillas contra su cadera y lo abrazó del cuello con avidez. Se besaron para celebrarlo y él le dijo en el oído:
– Y ahora, no aceptaré ningún argumento de tu parte. Recogerás tu ropa y te irás a tu hogar, como corresponde.
– Pero…
Se echó atrás.
– Nada de peros. Puedo cuidarme solo y no toleraré más que una noche en mi casa, que ya es suficiente mancha para tu reputación. La próxima vez que entres en este dormitorio, será como esposa. Y ahora, vete, así podré levantarme. Tengo que ir a ver a cierto carpintero.
– ¡Pero, Tom…!
– ¡Fuera, digo! Pero si te hace sentirte mejor, puedes bombear un poco de agua para mí y ponerla a calentar antes de irte. Sugiero que vuelvas a tu casa y hagas lo mismo. Hueles como una escoba de chimenea.
La muchacha rió y se levantó, mientras Tom se arrimaba al borde y se sentaba con la sábana sobre los muslos. Feliz, esperanzada y súbitamente alegre, Emily se volvió hacia él y le rodeó el cuello con los brazos.
– ¿Sabes una cosa? -le preguntó con picardía.
– ¿Qué? -repitió, nariz con nariz.
– Anoche te bañé.
– ¡No me digas!
– Y tienes unas rodillas muy feas.
Tom rió y le puso las manos en los costados de los pechos.
– Señorita Walcott, si no sales de aquí, te pondré sobre esas feas rodillas y seguramente forzaré mis pobres pulmones ahumados y moriré… ¿cómo te sentirías, entonces?
– ¡Qué vergüenza, Thomas Jeffcoat! -le regañó.
– Adiós, Emily -le dijo, en tono de advertencia.
– Adiós, Thomas -murmuró, besándole la punta de la nariz-. Me echarás de menos cuando me vaya.
– Sí, si me das oportunidad.
– Yo te amo, a pesar de tus rodillas.
– Yo te amo, a pesar del olor a humo. Y ahora, ¿te vas?
– ¿Qué le dirás a Charles?
– No es asunto tuyo.
– Después de que nos casemos, alguna vez podría invitarlo a cenar.
– Se lo diré.
– Bueno.
– Bueno.
– Y también podría invitar a Tarsy.
La miró con ceño amenazador.
– Está bien, está bien, me voy. ¿Esta noche vendrás a cortejarme? -preguntó, audaz, desde la puerta.
Tom se levantó, exhibiendo fugazmente las rodillas feas y las pantorrillas desnudas y dijo:
– Que siempre estén en duda, ese es mi lema -y le cerró la puerta del dormitorio en la cara.
Media hora después, Tom encontró a Charles y a Edwin en el establo. Entró, y allí estaba el hombre que buscaba, enganchando un par de caballos de Tom a una calesa, con las manos vendadas.
Tom cerró la puerta y los dos se miraron, hasta que Charles se volvió a continuar con lo que estaba haciendo, inclinándose para enganchar una correa al travesaño del vehículo. Se acercó lentamente y sus pasos resonaron con nitidez en el cobertizo cavernoso. Se detuvo junto a Charles.
– Hola -dijo, mirando el gastado Stetson de Charles.
– Hola.
– ¿Adónde te llevas mis caballos?
– Al aserradero, a buscar una carga de madera para levantar el último maldito establo que construiré en mi vida para ti.
– ¿Necesitas ayuda?
Charles le dirigió una mirada sarcástica sobre el ala del sombrero.
– De un lisiado con dos costillas rotas, no.
– Miren quién habla: el que las rompió.
Charles dio la vuelta hasta el otro lado de la yunta y siguió enganchando las piezas del arnés.
– Supe que te quemaste las manos.
– Sólo los dorsos. Las palmas están bien. ¿Qué quieres?
– Vine a darte las gracias por haberme sacado anoche del cobertizo.
– Eres una peste, ¿sabes, Jeffcoat? Esta mañana pienso que ojalá te hubiese dejado ahí.
– No digas estupideces -repuso con cariño.
Desde el otro lado de los caballos llegó una carcajada amarga y luego, como un eco:
– Sí, estupideces.
Charles se puso en cuclillas y Tom le miró las botas, bajo las panzas de los animales.
– Me caso a finales de la semana próxima.
– ¿Qué día?
– No lo sé.
– ¿El sábado?
– No lo sé.
– Cásate el sábado, que yo tendré listo el maldito cobertizo el viernes. Si te casas el viernes, lo tendré el jueves.
– ¿Eso qué significa?
Tom rodeó a los caballos en el mismo momento en que Charles se incorporaba y las miradas de los dos se encontraron.
– No esperarás que me quede por aquí y sea tu padrino, ¿verdad? -Pasó junto a él e interpuso el hombro mientras pasaba las riendas por sus guías-. Me dedicaré a organizar ese equipo de construcción y luego me iré.
– ¿Te marchas?
– Sí.
Charles apretó los labios y fue hasta el otro lado.
– ¿Adónde?
– Creo que a Montana. Sí, a Montana. Ahí hay mucha tierra para asentarse y las grandes caravanas van hacia allí. Montones de granjeros ricos se establecen en Montana y todos necesitarán casas y establos… Tendré mucho trabajo de construcción y me haré rico en poco tiempo.
– ¿Se lo has dicho a Emily?
– Díselo tú.
– Creo que deberías decírselo tú.
Charles rió sin alegría y le lanzó una mirada cortante.
– ¡No me digas!
– Sabes que no tienes por qué irte.
– Claro, no tengo por qué. Me quedaré por aquí, y cuando seáis un viejo matrimonio y estéis criando una hornada de hijos, yo la tomaré un día, pase lo que pase. ¿No sería encantador?
– Charles, lo lamento.
– No me hagas reír.
– Me refiero a lo que dije la noche del incendio.
– Ah, bueno, no lo lamentes. Lo único que sucedió fue que Pinnick pensó más rápido que yo. Maldito viejo borracho… si yo mismo hubiese iniciado el incendio, ya estaría camino de Montana en lugar de perder otra semana levantando tu podrido cobertizo. -Los caballos ya estaban enganchados. Charles trepó al coche y tomó las riendas-. Y ahora, abre la puerta y podré salir, gangoso de poca monta.
Tom corrió las puertas y se quedó afuera con las manos en los bolsillos de la chaqueta, el sombrero encasquetado sobre los ojos y vio cómo Charles pasaba junto a él en el carro.
Aunque le daba la espalda, le gritó:
– ¡Cuida mis caballos, Bliss! ¡No puedes dejarlos tirados como un pedazo de roble viejo, sabes!
– ¡Y tú cuida a mi mujer, pues si me entero de que no es así, volveré y te sacaré a patadas en el trasero hasta el otro extremo de Bozeman Trail!
– ¡Mierda! -musitó Tom, viendo alejarse el vehículo.
Pero cuando se hubo ido, se quedó junto a la puerta abierta sintiéndose desdichado, pesaroso, echándolo de menos antes de que se hubiese marchado del pueblo.
Capítulo 21
Los matrimonios se celebraron un día de principios de marzo, cuando los vientos primaverales descendían por la ladera este de las Montañas Rocosas y abanicaban la tierra con una brisa tibia, casi estival. Los vecinos del pueblo, cuando salían afuera a media mañana y reconocían la corriente tibia y seca que llegaba todos los años sin anunciarse, decían que tenía verdadero hambre de nieve. Llevaba consigo el olor del mar, donde tenía origen, y de la tierra, que desnudaba a su paso, y de pinos, brotes y primavera. Ondulando desde las Big Horns, esas brisas eran capaces de barrer con la nieve de todo el invierno en un solo día, sorber la mitad y hacer que la otra mitad corriese en arroyos que reflejaban chispas de sol y los enviaban otra vez hacia el cielo azul cobalto. Soplaban sobre arroyos y ríos, que cantaban con tintineo de hielos rotos, sobre un fondo infinito, como si el agua que corría suspirase. Llevaban consigo un inconfundible mensaje: ¡el invierno acabó!
Al mediodía, la transformación estaba en pleno curso, y cuando rompieron a sonar las campanas de la Iglesia Episcopal de Sheridan, convocaron a una congregación que empezaba a dejar de lado el ánimo de invierno.
Llegaron en coches abiertos, aspirando profundamente el aire tibio, con las caras elevadas hacia el sol. Llegaron sonriendo felices, ataviados con ropa ligera y holgazaneando al aire libre para bañarse en ese día milagroso todo el tiempo posible.
Allí estaban todos, disfrutando del viento primaveral y el sol, cuando apareció el landó Studebaker más elegante de Edwin Walcott, abandonando, sin excusas, el luto Victoriano en honor de la gloriosa ocasión. El landó mismo resplandecía de pintura amarilla con bordes negros y Edwin eligió su caballo negro más negro, Jet, para hacer los honores nupciales. Sobre los brillantes flancos de Jet, los arneses estaban sembrados de escarapelas de cintas blancas con colas colgando que ondulaban, graciosas, mientras el caballo, reanimado también por la primavera inminente, caracoleaba brioso. En la crin tenía más cinta trenzada, y en cada una de las anteojeras y entre las orejas, asomaban rosetas de papel crepé. Las guarniciones del coche parecían postes adornados para las fiestas, entrelazados con cintas, rosetas y varillas de sauce. El landó mismo parecía un moño. Escarapelas, cintas y más varillas de sauce circundaban los asientos, cubiertos con redes de banderitas de color verde claro, sujetas a la capota, que iba bajada.

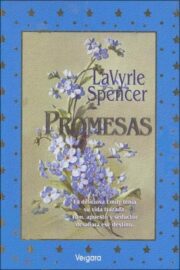
"Promesas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Promesas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Promesas" друзьям в соцсетях.