– Ya veo que esto no será fácil como la vez que te saqué la bota. ¿Trajiste un desabotonador?
– Está en el dormitorio, con mis cosas.
Tom alzó la vista y ninguno de los dos habló; le acarició el hueso del tobillo con el pulgar a través de la seda, creando una zona de calor que le recorrió la pierna hacia arriba. Por fin, dijo en voz queda:
– Supongo que tengo que ir a buscarlo. ¿Te gustaría acompañarme?
Sentada en la cocina veteada de oro, faltando una hora para el anochecer, Emily asintió con virginal incertidumbre.
Tom le soltó el pie y se levantó. Cuando alzó los ojos hacia él, leyó en ellos esa incertidumbre, la tomó de la mano y acabó las dudas llevándola por las largas barras de sol que rayaban el piso de la cocina hasta el pie de la escalera, luego al dormitorio, que ya tenía cortinas y persianas, y el tocador de Emily contra una de las paredes enjalbegadas.
– Búscalo -le ordenó, ya serio-, y quítatelos.
Él se quitó el sombrero y lo dejó en el armario, donde la ropa de la muchacha ahora colgaba junto a la suya. Emily encontró el desabotonador, se sentó en el borde de la cama cubierta con la manta hecha a mano por Fannie, la manta tras la cual estuvo oculta aquella noche en que él eligió sus pies descalzos entre los otros. Se inclinó hacia adelante concentrándose en los botones, mientras Tom sacaba los guantes del bolsillo y los dejaba sobre el tocador, se quitaba la chaqueta y la colgaba con pulcritud en el armario. Fue hasta la ventana del lado norte y la levantó, pero dejó la persiana a media altura, para que entrara en el cuarto el viento que aún soplaba desde las praderas inmensas que estaban en las afueras. Fue hasta la ventana del lado este, la que daba a la calle, la abrió, pero bajó la persiana hasta el alféizar.
Emily se había quitado un zapato y comenzaba a desabotonar el otro mientras Tom se sacaba las botas, parado primero sobre un pie, luego sobre el otro, y las dejaba en el armario.
Cuando se hubo quitado el otro zapato, Emily cruzó los pies y levantó la vista, vacilante. Tom la miró, mientras se sacaba los faldones de la camisa de adentro de los pantalones, con los tirantes colgando por las rodillas.
– Puedes ponerlos en el armario, junto a los míos -le sugirió.
Cruzó delante de él, sintiéndose torpe e ignorante, desprevenida, pues lo que imaginó que no pasaría hasta después de anochecer, pasaría mucho antes. Se dobló para colocar sus zapatos junto a los del marido y, cuando se incorporó, los brazos de Tom la rodearon desde atrás. Los labios tibios y suaves le besaron el cuello.
– Emily, ¿estás asustada?
El aliento le dejaba rocío sobre la piel y hacía revolotear el cabello fino de la nuca.
– Un poco.
– No te asustes… no.
Le besó el pelo, la oreja, los pliegues del cuello alto, al tiempo que Emily cubría los brazos con los suyos y ladeaba la cabeza, aceptándolo.
– Thomas.
– ¿Eh?
– Lo que sucede es que no sé qué hacer.
– Limítate a echar la cabeza atrás y deja que yo te enseñe.
Echó la cabeza atrás sobre el hombro de su esposo y las manos le recorrieron las costillas hacia arriba… más… más arriba. Cerró los ojos y se apoyó en él, con la respiración cada vez más agitada mientras le enseñaba multitud de formas del placer, moviendo las manos en forma sincronizada sobre los pechos firmes, levantándolos, modelándolos, aplastándolos para luego volver a alzarlos. Los masajeó en círculos con la palma de la mano antes de que la presión desapareciera y exploró con las yemas de los dedos los pezones erectos, como si levantara una pila de monedas. Emily se sintió pesada, aturdida por la excitación, caliente dentro de la ropa, encerrada. La respiración se hizo ardua. Tom deslizó la mano derecha hacia abajo para cubrir los dorsos de las de ella, cerró los dedos sobre la palma, la llevó a la boca y la besó con fuerza antes de soltarla del todo y retroceder, para buscar las hebillas en el cabello.
Las quitó una por una y las dejó caer al suelo, a los pies de los dos. Cayeron con el ruido del reloj que marcara los últimos minutos de espera. Cuando estuvieron todas tiradas, le peinó el pelo con los dedos callosos, haciéndolo derramarse en cascada por la espalda. Hundió el rostro en sus ondas y aspiró hondo. Lo besó, aferró los brazos por atrás e hizo lo mismo que con los pechos, acariciando en círculos duros, compactos. Formó un haz con el cabello y lo arrojó sobre el hombro izquierdo de Emily, se apartó y la tocó sólo con la punta de un dedo mientras abría la larga fila de botones desde la espalda hasta las caderas. Dentro, encontró los lazos en la base de la espalda y los soltó, lanzándolos hacia los omóplatos. Desabotonó la enagua en la cintura y bajó todo junto: vestido, corsé, liguero, enagua y medias, con un solo movimiento, dejándola sólo con dos breves prendas interiores blancas. Le acarició los brazos y, bajando la cabeza, le besó el hombro, después la nuca y la hizo volverse, aún en medio de un montón de ropa desechada, de frente a él.
– ¿Puedes hacer lo mismo conmigo? -le preguntó, en voz queda y ronca-. La mía es mucho más simple.
Emily sintió que se ruborizaba y fue bajando la vista de la cara al cuello y de ahí a la camisa arrugada.
– Si quieres -agregó Tom, en un susurro.
– Quiero -susurró a su vez.
Tomó una mano para soltar el botón de un puño, luego el otro, mientras Tom le tendía las manos para ayudarla. Acababa de concentrarse en el botón del cuello cuando su esposo se acercó y le acarició la cima del pecho izquierdo con los nudillos, a través de la tela de algodón que lo cubría.
– Te amo, señora Jeffcoat -susurró, provocando un aumento en el rubor de las mejillas.
Continuó con las caricias aparentemente al azar, sin dejar de mirarla, mientras que ella, tímida, evitaba mirarlo. A cada botón que soltaba se movía más despacio, hasta que llegó al último y desistió, cerrando los ojos mientras los nudillos seguían incitando el pezón.
– Yo… -empezó a decir, pero el susurro se interrumpió cuando apoyó los antebrazos contra el yeso.
Permaneció así unos segundos, apoyándose contra él, absorbiendo la poderosa corriente de sensaciones provocada por una caricia tan leve que podía haber sido sólo el viento tibio que le agitaba la camisa sobre la piel. Esa brisa acabó y las manos de Tom ascendieron entre los codos, para soltar los cuatro botones diminutos que había entre los pechos.
– ¿Tú…? -murmuró, mirando los ojos cerrados, recordándole la frase sin terminar.
– Yo…
Abrió la camisa y metió las manos dentro, apoyándolas sobre los pechos por primera vez.
Emily alzó hacia él una mirada lánguida y dejó que las caricias mecieran suavemente su cuerpo, hundiéndose en el intenso azul de sus ojos y luego cerrando los suyos al ver que la boca abierta del esposo se abatía sobre la suya. La acarició con la lengua tibia, con las manos tibias, enseñándole a la boca abierta y a los pechos desnudos cómo comenzaba el éxtasis y cómo crecía. Cuando estuvo tensa, le quitó la camisa, se quitó los pantalones, deslizó las manos hacia la espalda de la esposa y la acarició con los dedos extendidos. La atrajo con firmeza hacia sí, contra el yeso duro y frío de arriba, y la tibia y dura virilidad de abajo. Descalza, Emily se puso de puntillas, le rodeó el cuello vigoroso con los brazos y gozó del juego de las manos sobre su piel desnuda.
Sin dejar de acariciarle la espalda se inclinó hacia delante y, mirándola a los ojos, soltó el último botón de su camisa con una mano. Guiada por él, le quitó la prenda estirándose para llegar a los hombros con un decoro que, por extraño que pareciera, no desentonaba con la situación: era uno de sus últimos gestos en estado de inocencia. Cuando dejó la camisa con gran cuidado sobre su propia ropa caída, Tom le tomó las muñecas con firmeza y acarició con el pulgar cada palma. Besó el talón de la palma izquierda… el de la derecha… las apoyó sobre su pecho, por encima del yeso, y le enseñó qué le gustaba a un hombre que le hicieran primero.
– Ahora estamos casados… puedes hacer lo que quieras… aquí… -Pasó las palmas de Emily sobre sus firmes músculos pectorales-. O aquí… -Las llevó a su propia cintura-. O aquí… -Las dejó sobre los botones de su pantalón.
También los desabotonó Emily, metiendo los dedos entre la cintura del pantalón y el borde gastado del vendaje. Hizo todo lo que le pidió, un poco pudorosa, pero dispuesta, hasta que los dos estuvieron desnudos y así fueron hasta el borde de la cama, donde él apartó las mantas, puso las almohadas una sobre otra, se acostó y le tendió la mano, invitándola.
Se acostó junto a él y, de pronto, todo resultó natural: rodearlo con los brazos y que los dos cuerpos quedaran pegados a todo lo largo, sentir las plantas de los pies en la parte de atrás de su pantorrilla, dejarse guiar para luego tomar la iniciativa, hacerle lugar a la rodilla del esposo que se apoyó contra ella, bien arriba, sentir la mano de Tom en la cadera, luego en el estómago, la lengua en su boca mientras él la tocaba por dentro por primera vez y gemía dentro de su boca. Sentir que guiaba su mano hacia la carne distendida y le daba una lección de amor que estaba ansiosa por aprender. Sentir que los ríos de su cuerpo desbordaban las orillas como si los vientos hubiesen derretido la nieve invernal tanto dentro de ella como fuera.
La acarició de todas las maneras: con maravillosos movimientos profundos, y tiernos y leves contactos. Le mojó los pechos con besos, los chupó y encendió el cuerpo de Emily de deseo, al mismo tiempo que incitaba al suyo propio. La hizo estremecerse, buscar, maldecir las vendas que le cubrían las costillas y le arrebataban esa carne que era suya, por derecho.
– Te amo -le dijo Tom.
– Hazlo -respondió, cuando el deseo le había hecho satisfacer todos los caprichos de él, menos uno.
– Lamento lo de este maldito yeso -dijo, en voz ronca y agitada.
Pero el yeso no fue un impedimento cuando el hombre se arqueó sobre la mujer y la penetró en un impulso largo y lento. Emily cerró los ojos y lo recibió, haciéndose suya para toda la vida, esposa y esposo, inseparables. Abrió los ojos y miró ese rostro que se cernía sobre ella, todavía en espera.
Murmuró tres palabras:
– Con el corazón, el alma y los sentidos.
Y cuando Tom comenzó a moverse, la promesa quedó sellada para siempre.
Fue una fiesta espléndida de corazones palpitantes y de almas en armonía. Y los sentidos… ah, cuánto gozaron los sentidos. Emily cerró los ojos, embelesada por la sensación de tenerlo dentro, llenándola, el sonido de la respiración ardua como la suya misma, el olor del pelo y de la piel, cuando traspuso el espacio entre los dos y el movimiento se aceleró, los suaves gemidos guturales y los impulsos francos, veloces. Luego, ante su propio estallido inesperado, un grito ronco, el de ella, seguido de una sucesión de gritos breves, en la voz más ronca, hasta que se estremeció sobre ella.
Después, el silencio, sólo roto por las respiraciones fatigadas y las caricias de los pulgares sobre la cabeza, que seguían y seguían, incesantes.
Tendida de costado, con la boca en el cuello de su esposo y la mano pesada de Tom sobre su cabeza, sintió el pulgar que seguía acariciando. Percibió el brazo relajado contra la oreja y sobre la rodilla, la pierna pesada de él. Experimentó el primer orgasmo total, un don completamente inesperado, ahí tendida, en el abrazo de sus miembros cansados.
– Hmmm…
Dejó que el sonido adormilado vibrara contra sus labios y se imaginó la mejilla de Tom contra la almohada encima de ella, los ojos cerrados, el cabello en desorden.
Le acarició la cadera una sola vez: no tenía más fuerzas. Dejó la mano quieta y permanecieron acostados, flotando en el reino de los bienaventurados. Emily no esperaba esa satisfacción. Era un regalo tan precioso e imprevisto como la llegada de los vientos primaverales.
Cuando lo creía dormido, sintió resonar las palabras a través del brazo de él, hasta el oído:
– Con el corazón, el alma y los sentidos.
– Sí.
Le besó la nuez de Adán.
Tom se sacudió el letargo, levantó la cara de la almohada y la miró a los ojos.
– ¿Cómo están ahora tu corazón, tu alma y tus sentidos?
– Felices.
– Los míos, también. -Le tocó la nariz con amor y se regodearon, disfrutándose mutuamente en silencio, reviviendo la última media hora-. ¿Te golpeé con el yeso?
– Un poco.
– Lo siento, marimacho.
– Dilo otra vez.
– Marimacho.
Rió entre dientes.
– Fue el primer apodo que me pusiste y el último antes de besarme.
– ¿En serio?
– En el armario. "Ven aquí, marimacho", dijiste.
– Lo recuerdas muy bien.
– Muy bien.
– Ven aquí, marimacho.
Riendo, la atrajo hacia sí para renovar los recuerdos.

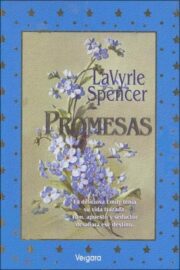
"Promesas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Promesas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Promesas" друзьям в соцсетях.