– Y bastante encantadora, también -dijo pensativo, mientras colocaba la bota en el estribo.
Sospechando que aquellos comentarios aparentemente inocentes iban con segundas, Stephen dijo con fingido desinterés:
– Supongo que sí.
Justin tomó impulso para subirse a la silla de montar.
– ¿Qué edad crees que debe de tener?
Ahora Stephen sabía que su amigo estaba tramando algo.
– ¿Cómo diablos quieres que sepa cuántos años tiene? -preguntó sin poder disimular su irritación-. ¿Y por qué debería importarme?
– Te ha salvado la vida, Stephen. Debo decir que tu actitud no dista mucho de la grosería.
– Sólo porque tengo la clara impresión de que estás intentando hacer una montaña de nada…
– En absoluto -le interrumpió Justin con voz sosegada-. Me estaba limitando a afirmar lo obvio y a preguntarme qué edad debe de tener esa preciosidad. Estás a la que saltas. Bastante susceptible, de hecho. -Una sonrisa estiró las comisuras de sus labios-. Me preguntó por qué.
– No hace falta ser ninguna lumbrera. Me encuentro mal. Tengo un fuerte dolor de cabeza, me palpitan las costillas y el brazo me duele como un diablo. Estoy entumecido y dolorido y me ha costado sudor y lágrimas vestirme sin la ayuda de Sigfried. ¡Válgame Dios! Desde ahora valoraré como es debido la labor de un ayuda de cámara. A pesar de que estoy convencido de que quedarme aquí es lo mejor que puedo hacer, no puedo decir que me entusiasme la idea de esta estancia temporal obligatoria en una casa llena de adolescentes ruidosos.
– Bueno, es mejor que te vayas acostumbrando al ruido, mi querido amigo. O, si no, enséñales a no hacer ruido. Eres tutor, ¿no?
Stephen fulminó a Justin con la mirada. -Muy gracioso. -Volveré dentro de una semana y te pondré al corriente de lo que pasa en Londres. Si ocurre algo importante antes, adelantaré mi visita o te enviaré a un mensajero.
– Gracias, Justin -dijo Stephen con voz pausada-. Valoro mucho lo que vas a hacer por mí mientras yo estoy aquí sentado rascándome la barriga.
Justin levantó una ceja y ladeó la cabeza mientras dirigía una mirada llena de significado a la casa.
– ¿Es eso lo que piensas hacer? ¿Rascarte la barriga? No sé por qué, pero lo dudo bastante.
– Ya veo que sigues en tus trece -dijo Stephen en tono gélido.
– Sí. Me cae bastante bien esa mujer, Stephen. Supongo que eres consciente de que vas a pasar varias semanas aquí. Sería una verdadera lástima que le robaras el corazón a la señorita Albright y luego le dieras la patada. Aunque te he estado pinchando, creo que sería mejor que la dejaras en paz.
Stephen dirigió una mirada asesina a su amigo.
– ¿Acaso te has vuelto completamente loco? No tengo ninguna intención de seducirla. Aunque le estoy muy agradecido, no es para nada mi tipo. Es demasiado alta, tiene la lengua demasiado larga y es demasiado directa y demasiado poco convencional.
– Por lo que yo he visto, es afectuosa, sencilla, natural, simpática y acogedora. Tu tipo debe de ser una mujer fría, calculadora y moralmente corrupta. -Justin miró a Stephen con seriedad-. Tal vez no me debería preocupar de que le robes el corazón a la señorita Albright. Es mucho más probable que ella te lo robe a ti.
– ¿Y qué más? -murmuró Stephen entre dientes.
– ¿Acaso crees que nadie puede robarte el corazón? Eso es lo que creía yo hasta que conocí a tu hermana. -Justin movió enérgicamente la cabeza de un lado a otro en señal de desconcierto-. Conocer a Victoria fue algo parecido a ser arrollado por una manada de elefantes. -Alargó el brazo y le dio una palmadita a Stephen en el hombro sano-. Hasta la próxima semana, amigo. Buena suerte.
Justin apretó las rodillas contra los flancos de su caballo. Stephen vio cómo su amigo desaparecía camino abajo. Mientas se dirigía a paso lento hacia la casa, recordó las palabras de Hayley. «No es malhumorado, arrogante ni cínico. Simplemente, se siente solo.»
Un sonido de incredulidad salió de su garganta. La señorita Albright tal vez fuera inteligente, pero iba muy desencaminada en el análisis que había hecho sobre él. En todo momento tenía alrededor más gente de la que era capaz de contar. Ayudas de cámara, mayordomos, lacayos y un amplio abanico de miembros del servicio doméstico lo seguían a todas partes.
En sus salidas vespertinas por la ciudad siempre estaba rodeado por montones de gente, independientemente de la función o velada a que asistiera, y los caballeros revoloteaban en torno a él cuando visitaba el club White. A veces hasta le agobiaban los pegajosos brazos de su última conquista. Parecía que siempre había alguien que quería algo de él.
Hasta entonces.
Se detuvo, desconcertado por la idea. Miró alrededor y aspiró la sutil fragancia de las flores. Verdes prados y altos árboles dominaban el paisaje hasta donde le alcanzaba la vista.
Estaba solo. Nadie saludándole humildemente, doblegándose servilmente ante él, deseoso de ganarse el favor del marqués de Glenfield. Los Albright no tenían ni idea de quién era. A sus ojos, no era más que el señor Barrettson, de profesión tutor. Le habían abierto las puertas de su casa con una generosidad a la que no estaba acostumbrado. No tenía ni idea de que pudiera existir aquella amabilidad. Aunque valoraba los lujos que se podía permitir con su fortuna, sospechaba que podría encontrarle el gusto a la libertad temporal y la falta de responsabilidades de que podría disfrutar durante aquella estancia forzada en el campo.
De golpe, le vinieron a la cabeza las palabras de Justin. «Es más fácil que ella te robe a ti el corazón.» Stephen se rió a carcajadas, disfrutando de la libertad de poder hacerlo. «Vaya idea tan absolutamente ridícula.»
Él sabía demasiado bien que las mujeres sólo eran oportunistas, falsas y desleales. Su madre era un típico ejemplo de esa clase de mujeres, criaturas estúpidas y frívolas que tenían aventuras ilícitas y coleccionaban las joyas que les regalaban sus amantes. No, desde luego que no. Ninguna mujer iba a robarle el corazón.
Por muy encantadora, amable e inteligente que fuera.
Y por mucho que sus carnosos y sensuales labios le pidieran a gritos que los besara.
Ninguna.
Capítulo 7
– Su amigo, el señor Mallory, es una persona muy agradable -comentó Hayley cuando Stephen volvió al patio. Él se percató de que Hayley tenía un libro abierto y una taza de té sobre la mesa delante de ella-. ¿Hace mucho que son amigos?
Stephen se sentó cautelosamente en la silla que había enfrente de Hayley y estiró las piernas.
– Hace más de una década que somos amigos.
Sin preguntárselo, Hayley sirvió una taza de té a Stephen, y él asintió en señal de agradecimiento. En el fondo, lo que de verdad le apetecía era una copa de oporto, o tal vez de brandy, pero dudaba que la señorita Hayley tuviera esa clase de bebidas en casa. No había bebido tanto té en toda su vida. Echó un vistazo al libro que había en la mesa.
– ¿Qué está leyendo?
– Orgullo y prejuicio. ¿Lo ha leído?
– Me temo que no.
– ¿Le gusta la lectura?
– Mucho -contestó Stephen-, aunque leer por placer es algo para lo que no me suele sobrar mucho tiempo.
– Ya sé a qué se refiere. Yo no suelo tener muchos ratos libres para sentarme tranquilamente a leer.
De repente, Stephen cayó en la cuenta de que los dos estaban a solas y que era una bendición el silencio que reinaba.
– ¿Dónde se ha metido todo el mundo?
– Tía Olivia, Winston y Grimsley han llevado a los niños de excursión. Están en el pueblo, haciendo compras.
– ¿Y usted no ha querido ir con ellos?
– No. Prefiero leer a ir de tiendas.
– Y yo la he interrumpido -dijo Stephen mirándola por encima del borde de la taza de té.
– En absoluto -le aseguró ella con una sonrisa-. Es un placer hablar con otro adulto, créame. Sobre todo con una persona culta como usted. Tenemos una biblioteca bastante completa, señor Barrettson. Tal vez le gustaría verla.
– Por supuesto -dijo Stephen, asintiendo.
Hayley lo guió hacia el interior de la casa por una serie de pasillos.
– Ésta es mi habitación favorita -dijo ella, empujando una doble puerta de roble.
Stephen no estaba seguro de lo que esperaba ver, pero, desde luego, no una habitación tan enorme y luminosa como aquélla. La pared que tenían enfrente estaba compuesta por unos largos ventanales que iban desde el suelo hasta el techo. Las recias cortinas de terciopelo verde oscuro estaban abiertas, y la luz del sol bañaba la estancia. Las tres paredes restantes estaban ocupadas de arriba abajo por estanterías. Volúmenes con cubiertas de piel llenaban ordenadamente todos y cada uno de los estantes, y había varios sofás de brocado que parecían muy cómodos y varias butacas desgastadas en torno al hogar.
Avanzando a paso lento por la habitación, Stephen leyó con atención algunos títulos. Se dio cuenta de que había libros sobre todas las materias, desde la arquitectura hasta la zoología.
– Realmente se trata de una biblioteca muy completa, señorita Albright -dijo Stephen, incapaz de ocultar su sorpresa-. De hecho, esta colección casi hace sombra a la mía.
– ¿Ah, sí? ¿Y dónde guarda semejante cantidad de libros?
– Sobre todo en la finca que tengo en el campo… -Stephen se calló de golpe y ahogó una blasfemia ante su metedura de pata. Forzando una tímida sonrisa, añadió-: Me refiero a la finca del caballero para quien trabajo. No puedo evitar pensar en ese lugar como en mi propia casa. Dígame, y usted… ¿cómo ha conseguido reunir una colección tan formidable?
– Muchos de estos libros pertenecían a mi abuelo, quien los había heredado de su padre, y él, a su vez, se los dejó a mi padre. Éste amplió considerablemente la colección con lo que recogía en sus viajes.
Stephen deslizó lentamente los dedos sobre un volumen de poesía elegantemente encuadernado con cubiertas de piel y comentó:
– Entiendo perfectamente por qué es ésta su habitación favorita.
– Por favor -dijo ella-, utilice la biblioteca con toda libertad durante su estancia aquí, señor Barrettson. Uno de los mayores placeres de tener libros es compartirlos con otras personas que los aman tanto como uno.
– Es usted muy generosa, señorita Albright y, por descontado, acepto su invitación. -Stephen siguió repasando los libros con la mirada durante unos minutos. Cuando se dio la vuelta para mirar de nuevo a Hayley, se percató de que ella lo estaba estudiando atentamente-. ¿Ocurre algo? -quiso saber.
– No -respondió Hayley, ruborizándose-. Sólo me preguntaba si querría usted afeitarse.
Stephen la miró fijamente, desconcertado ante aquella respuesta.
– ¿Qué ha dicho?
– Cuando le encontramos, estaba recién afeitado. Si quiere, puede utilizar la navaja de afeitar de mi padre.
Stephen se llevó una mano a la cara. La recia barba le resultaba extraña al tacto e incómoda. De hecho, los malditos pelos le picaban de una manera horrorosa. Un buen afeitado le iría de maravilla, pero no podía admitir que nunca se había afeitado él solo y no tenía ni idea de cómo hacerlo sin dejarse la cara llena de cicatrices de por vida. Los tutores, de hecho, no tenían ayudas de cámara que les afeitaran.
– Me gustaría afeitarme, en efecto -dijo con cautela-, pero me temo que la herida del hombro dificultaría un poco mis movimientos. Es obvio que ésta es una perfecta oportunidad para estrenarme en eso de llevar barba. -Volvió a dirigir la atención a los libros, convencido de que la cuestión había quedado zanjada.
– Tonterías. Si no es capaz de hacerlo usted mismo, a mí me encantará afeitarle.
– ¿Qué ha dicho?
– Me estoy ofreciendo a afeitarle, si lo desea. Solía afeitar a mi padre cuando estaba enfermo, y nunca le hice ninguna escabechina. Tengo bastante experiencia en el tema, se lo aseguro.
Stephen la miró, consciente de que en su rostro debía de estar escrita la sorpresa. «¿Afeitarme? ¿A mí? ¿Una mujer? ¡Dónde se ha visto nada igual!» Nadie, aparte de su ayuda de cámara, había utilizado nunca una navaja de afeitar en su rostro. Aquello era impensable. De repente, se rebeló su origen aristocrático. Un marqués nunca debería permitirlo. «Pero ahora soy tutor, y es mejor que me comporte en consonancia», se dijo para sus adentros.
Cuanto más pensaba en la idea de quitarse aquellos pelos que tanto le picaban, más le agradaba.
– ¿Está segura de que sabe…?
– Por supuesto. Venga conmigo y volverá a tener el cutis suave como la seda en un abrir y cerrar de ojos.
Hayley salió de la biblioteca y Stephen la siguió, no del todo convencido, pero intrigado por saber adónde se dirigía.
– Todos estos días ha estado en la habitación de mi padre -dijo ella mirando hacia atrás-. Sus útiles de afeitar están en el armario. Voy por un poco de agua y vuelvo enseguida.

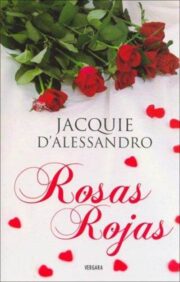
"Rosas Rojas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Rosas Rojas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Rosas Rojas" друзьям в соцсетях.