– Mi papá también tenía pelo en la cara. No sé si le picaba o no, pero a mí sí que me picaba cada vez que me besaba.
Stephen no sabía muy bien qué contestar. «¿Cómo se supone que se debe hablar a una niña, especialmente a una niña que está hablando sobre su padre muerto?» Le embargó una profunda compasión por aquella pequeña que había perdido a sus padres y que nunca podría volver a recibir un beso de su padre.
Callie se llevó el tenedor lleno de guisantes a la boca y luego se inclinó hacia Stephen.
– Hayley me da muchos besos, pero no pica nada -le confesó en voz baja-. ¿Es porque ella también se afeita?
Antes de que Stephen pudiera pensar siquiera en la respuesta, intervino Hayley:
– Contadme lo que habéis hecho esta tarde en el pueblo -preguntó a la mesa.
Todo el mudo empezó a hablar al mismo tiempo; Stephen no podía seguir aquella atropellada y caótica conversación que llenaba el comedor. «¿Es así como come la gente corriente? ¿Hablando desordenadamente y a voz en grito?»
Andrew, a pesar de las numerosas interrupciones de Nathan, explicó qué había comprado en una librería. Pamela contó su visita al sastre, y Callie explicó emocionada la golosina que se había comprado y comido de camino a casa.
– ¿Y usted, tía Olivia? -preguntó Hayley levantando un poco la voz. Como la mujer siguió comiendo sin dar muestras de haber oído a Hayley, Grimsley le dio un codazo y ella levantó súbitamente la cabeza en señal de sorpresa.
– ¿Se lo ha pasado bien en el pueblo? -preguntó Hayley levantando todavía más la voz.
– ¿Quéeee?
– El pueblo. ¿Se lo ha pasado bien en el pueblo?
– ¿Por qué? Sí, cariño. Muy bueno, está muy bueno. ¿Me pones otra patata, por favor? -contestó tía Olivia con una radiante sonrisa.
Hayley sonrió y le pasó la bandeja de las patatas.
– Tía Olivia me ha acompañado al sastre -intervino Pamela-. Ha estado haciendo media mientras yo me probaba varios vestidos.
Tía Olivia se sirvió otra patata y fijó su atención en Stephen.
– Tiene mucho mejor aspecto, señor Barrettson -le dijo con una sonrisa maliciosa-. Y la ropa que lleva le sienta estupendamente.
– Sí. He…
Antes de que Stephen pudiera decir nada más, la puerta del comedor se abrió de par en par, al tiempo que entraba un hombre bajito y de pelo moreno ataviado con un delantal. Llevaba un gorro de cocinero ladeado y la piel y la ropa llenas de algún tipo de verdura. Parecía muy enfadado.
– Sacrebleu! -Entró pisando fuerte en el comedor-. ¡Esta gata tiene que igse! ¡Miguen cómo ha dejado al pobgue Pierre! -gritó refiriéndose al lamentable estado de sus ropas mientras agitaba las manos en el aire-. No puedo cocinag con esa bestia gondándome pog los pies. ¡Mon Dieu, casi me pagto la cguisma al tgopezag con esa cguiatuga! ¡O sale de la cocina o la conviegto en suflé!
Señaló a Hayley con dedo acusador.
– Mademoiselle Hayley, la cocina es un caos. Si no se deshace de esa bestia, segá Pierre quien se deshaga de ella. ¡Sea como sea, la bestia no puede seguig aquí! -Dejando aquella ominosa amenaza en el aire, el pequeño hombre se dio la vuelta y salió del comedor, dejando tras de sí varias hojas verdes.
Stephen hizo un gran esfuerzo para no quedarse boquiabierto. No le cabía en la cabeza que un sirviente pudiera hablar a su señor de aquel modo. Si hubiera ocurrido algo así en su casa, el sirviente se habría ganado el despido inmediato sin referencias. Sin embargo, la familia Albright al completo parecía aceptar las airadas palabras del cocinero sin pestañear. Stephen tuvo que morderse literalmente la lengua para no dar a aquel insolente la reprimenda que se había ganado con creces. «Pero soy Stephen Barrettson, tutor. No el marqués de Glenfield.»
– ¿Le hemos hablado sobre nuestro cocinero, Pierre? -le preguntó Hayley, intentando reprimir una sonrisa.
– Callie me habló de él, pero no había tenido el… el placer de conocerlo.
– Era él -dijo Nathan innecesariamente.
– Lo suponía -contestó Stephen en tono de guasa-. ¿Cenará con nosotros?
– Pierre sabe que puede comer en la mesa con nosotros cuando quiera -dijo Hayley-, pero sólo lo hace en contadas ocasiones. Dice que la constante informalidad de nuestras comidas le produce dispepsia. -Dirigió una mirada de soslayo a sus dos hermanos.
Stephen consideró de inmediato que, por muy incorrecto que hubiera estado, era evidente que aquel hombre no estaba loco.
– ¿A qué gata se refería?
– Tenemos una gata europea jaspeada que se llama Berta. El lugar que más le gusta de toda la casa es la cocina. Por desgracia, es bastante revoltosa. Pierre amenaza con «cocinagla» a la cazuela varias veces por semana.
Stephen echó un breve vistazo a su plato y suspiró aliviado. «Cordero. Sin lugar a dudas, es cordero. ¡Gracias a Dios!»
– No se preocupe -dijo Callie, tocándole la manga-. En el fondo Pierre quiere mucho a Berta. Nunca la cocinaría a la cazuela.
– Eso es una buena noticia -dijo Stephen-. Tanto para mí como para Berta.
Hubo una carcajada generalizada y luego siguieron comiendo. Stephen fue contestando cuando le preguntaban, pero la mayor parte del tiempo estuvo callado, escuchando la animada conversación. Aquella mesa parecía un gran debate. Hayley hacía de moderadora, procurando que todo el mundo tuviera la oportunidad de hablar. Anticipaba discusiones e introducía nuevos temas en los pocos momentos en que se hacía el silencio. Stephen se debatía entre si aquella atmósfera ruidosa e informal le resultaba entretenida o inaguantable. Pero de lo que sí estaba seguro al final de la cena era de que, con tanto ruido, parecía que iba a estallarle la cabeza.
– ¿Se encuentra bien, señor Barrettson? -preguntó Hayley arrugando la frente-. Se ha puesto bastante pálido.
– Me temo que me duele un poco la cabeza -admitió Stephen.
– Ha tenido un día muy ajetreado -dijo ella inmediatamente-. ¿Quiere que le prepare una infusión?
– No, muchas gracias. Estoy seguro de que sólo necesito dormir un poco. -Se levantó y se inclinó hacia delante-. Gracias por la cena. Ha sido muy, eh…, interesante.
Hayley sonrió.
– Nos ha encantado que nos haya podido acompañar. Que descanse, señor Barrettson.
– Buenas noches, señor Barrettson -repitió todo el mundo mientras Stephen salía de la habitación.
Él se detuvo en el umbral y contestó:
– Buenas noches a todos.
Una vez en su alcoba, Stephen se estiró en la cama sin quitarse las botas siquiera. Le dolía la cabeza y le palpitaban las costillas y el hombro. Pero, por muy agotado que estuviera, no conseguía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos veía a una sonriente joven de rizos castaños y ojos cristalinos… y largas piernas… y unos labios que pedían a gritos que alguien los besara. Se le aceleró el pulso y notó que se le reactivaban los genitales.
Se le escapó un gemido y miró el reloj. Sólo eran las nueve de la noche.
«¡Maldita sea! -pensó-. Va a ser una noche muy, muy larga.»
Capítulo 9
Aquella misma noche, sobre las once, Hayley bajó sigilosamente las escaleras. No se arriesgó a encender una vela hasta que hubo cerrado la puerta del despacho de su padre tras de sí. No quería tener que inventarse ninguna excusa para explicar su presencia en el caso de que alguien se despertara.
Una vez que la habitación estuvo bañada por una suave luz, se sentó en la desgastada silla que había delante del escritorio. No estaba segura de qué habitación amaba más: la biblioteca o aquel despacho. Todas las pertenencias de su padre estaban exactamente donde él las había dejado. Su pipa reposaba sobre un cenicero de cristal macizo que había sobre una mesita de cerezo y sus mapas estaban ordenadamente apilados junto a la chimenea. Hayley deslizó los dedos sobre los pergaminos, imaginando el fresco olor a mar y tabaco que siempre acompañaba a su padre.
Los únicos cambios que había introducido en la habitación eran algunas pinturas de Callie, que Hayley había enmarcado y colgado de las paredes, y el nuevo contenido del inmenso escritorio de caoba. Aparte de los papeles personales de Tripp Albright, sus cajones guardaban ahora el secreto de Hayley.
Hayley se apretó las sienes con sendos dedos índices y se las frotó intentando aliviar el palpitante dolor de cabeza que le atormentaba. Estaba agotada. Le escocían los ojos y no había nada que deseara más que tumbarse en la cama a descansar.
Pero tenía trabajo pendiente.
Introdujo la mano en el bolsillo, sacó una llave y abrió un cajón. Extrajo una pila de papeles y pasó la mano sobre la página superior. Las aventuras de un capitán de barco, de H. Tripp.
«El trabajo que amo, el trabajo que detesto», musitó mientras preparaba el material de escritura. Si no hubiera estado tan agotada, se habría reído de la ironía. Le encantaba escribir aquellos relatos. Divulgar las aventuras de ficción del capitán Haydon Mills, basadas en las anécdotas con que su padre había obsequiado a toda la familia, le producía una gran satisfacción personal y una profunda sensación de logro.
Pero también le partía el corazón. Odiaba tener que mentir a su familia, pero, si alguien descubría que el autor de los relatos de aventuras que se publicaban en todos los números de la revista para hombres más famosa de Inglaterra era una mujer, perdería su única fuente de ingresos. Un escalofrío le recorrió el espinazo de sólo pensarlo. Los chicos se verían obligados a buscarse un empleo y a dejar los estudios. Vio a Pamela como institutriz o niñera, echando a perder su juventud y su oportunidad de formar una familia. ¿Y qué sería de Callie y tía Olivia? Sin mencionar a Winston, Grimsley y Pierre. La situación financiera de la familia dependía enteramente de ella y, si tenía que mentir para sacar adelante a su familia, pues mentiría.
La única persona que sabía quién era H. Tripp era su editor, el señor Timothy, y él le había pedido encarecidamente que lo guardara en secreto. En opinión del señor Timothy, un secreto deja de serlo cuando lo conocen más de dos personas. Aquellos relatos le reportaban unos suculentos beneficios y él era demasiado avaricioso para renunciar a ellos y demasiado listo para arriesgarse a perderlos.
Por descontado, si el señor Timothy hubiera sabido desde el principio que H. Tripp era una mujer, nunca le habría comprado el primer relato. Cuando descubrió el engaño, su escuálido rostro se puso lívido. El único motivo por el que la siguió contratando era que la tirada de la revista había aumentado con cada nuevo relato. Ambos eran conscientes de los riesgos que entrañaría, tanto para la empresa del señor Timothy como para la seguridad financiera de la familia Albright, que alguien averiguara la verdad. Y Hayley estaba decidida a no poner en peligro su única fuente de ingresos.
Se sentó cómodamente en la silla y se puso manos a la obra. Estuvo las dos horas siguientes escribiendo sin parar, inmersa en aquel mundo trepidante que ella misma había creado. Cuando hubo acabado la próxima entrega, guardó los papeles en el cajón, lo cerró con llave y apagó la vela de un soplo. Se levantó y arqueó su dolorida espalda, luego se dirigió a las puertaventanas que daban al patio y miró el oscuro cielo nocturno.
La luna llena proyectaba un suave resplandor sobre los jardines, y Hayley sintió la imperiosa necesidad de salir afuera unos minutos. Estaba agotada y le dolían los ojos, pero, puesto que su mente seguía activa, inmersa en el relato que acababa de escribir, sabía que le costaría bastante conciliar el sueño.
Abrió las puertaventanas y salió al exterior. La dulce fragancia de las rosas embargó sus sentidos. Incapaz de resistirse a la llamada de aquella embriagadora fragancia, tomó uno de los senderos de piedra.
Respirando profundamente, dejó que el fresco aire de la noche la llenara de una agradable sensación de paz. Hayley amaba aquel jardín. Lo había plantado su madre hacía años, y las dos habían pasado muchas horas juntas cuidando amorosamente las flores. Aunque siempre se sentía más cerca de su madre cuando estaba en él, también sentía más hondamente su ausencia cuando paseaba entre las flores y arbustos que ella tanto había amado.
Estuvo un rato paseando por el jardín y se olvidó de la fatiga mientras disfrutaba de la paz de la noche. A Hayley le encantaba pasear por allí mientras el resto de la familia dormía. Sus días eran siempre tan febriles y estaban tan llenos de actividad y de niños, con sus necesidades y sus clases, que le gustaba saborear aquellos momentos de soledad.
Cuando llegó a su banco de piedra favorito, se sentó de cara a la casa. Se le escapó un suspiro. El tejado necesitaba urgentemente una reparación. Mantener una casa del tamaño de la de los Albright resultaba caro, algo de lo que no había tardado en percatarse tras la muerte de su padre. Incluso manteniendo muchas de las habitaciones cerradas, el mero hecho de reparar las averías y mantener la casa en un estado razonablemente aceptable requería una suma considerable.

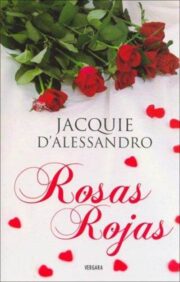
"Rosas Rojas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Rosas Rojas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Rosas Rojas" друзьям в соцсетях.