Hayley estimó que el pago que había recibido del señor Timothy en su viaje a Londres hacía una semana debería bastar para mantener a la familia durante los próximos meses. Hasta podría reservar un poco de dinero para comprarle algún vestido nuevo a Pamela.
Quería estar segura de que Pamela tenía las máximas oportunidades de atraer a un joven adecuado para no convertirse en una solterona como ella. Una joven tan encantadora como su hermana se merecía tener hijos y formar su propia familia.
Y, a menos que le fallara la intuición, Marshall Wentbridge, el médico del pueblo, estaba loquito por Pamela. Para su regocijo, Hayley se había percatado de que siempre que su hermana se acercaba a menos de seis metros de Marshall, al joven se le ponían las orejas rojas y la cara colorada como un tomate y que empezaba a tartamudear y balbucear.
A pesar de su timidez, Marshall era un buen hombre. «Es amable, considerado y también bastante atractivo.» Hayley tenía la esperanza de que no tardara mucho en formalizar su relación con Pamela.
Dejando escapar otro suspiro, Hayley pensó en que Marshall Wentbridge no era el único hombre atractivo que había en Halstead en aquel momento.
También estaba el señor Stephen Barrettson.
Por atractivo que fuera Marshall, parecía un sapo al lado del señor Barrettson. Intentó alejar sus pensamientos de su apuesto invitado, pero fracasó estrepitosamente.
No había visto un hombre tan imponente como aquél en toda su vida. Parecía perfecto en todos los sentidos. Alto, apuesto, inteligente. Todas aquellas cosas eran puntos a su favor, tenía que reconocerlo, pero había algo más que le hacía sentirse atraída por él.
Estaba solo.
Y, en cierto sentido, era vulnerable.
No estaba segura de cómo lo sabía, pero lo sabía. Tal vez eran las sombras que acechaban tras sus ojos y oscurecían su mirada lo que apuntaba a un alma atormentada. Hayley sentía que la vida del señor Barrettson no era particularmente feliz. Aquel hombre no tenía familia, un hecho que a ella la llenaba de compasión. Hayley no se podía imaginar un destino más triste que no estar rodeado de personas que te quieren. Stephen era reservado y se guardaba sus sentimientos y pensamientos para sí mismo. Ella no había podido evitar percatarse de la sorpresa que se reflejaba en sus ojos cuando pasaba un rato con la familia Albright. Después de todo, él era un tutor y seguro que estaba acostumbrado a ambientes académicos, serios y silenciosos. El bullicio que había en aquella casa debía de chocarle bastante.
Y luego estaba la cuestión del efecto que él provocaba sobre sus sentidos. Cada vez que lo miraba, se le cortaba la respiración y se le aceleraba el pulso. Ningún hombre le había provocado aquel efecto, y era sumamente turbador. Stephen Barrettson estaba extremadamente atractivo con barba, pero limpio y afeitado, era irresistible. Hayley evocó el momento en que se inclinó sobre él mientras le afeitaba, sus rostros separados sólo por unos pocos centímetros. Si ella se hubiera movido un poco, sus labios se habrían rozado.
– ¿Señorita Albright, qué hace aquí fuera a estas horas de la noche?
Aquella voz profunda sacó súbitamente a Hayley de sus pensamientos. Apretándose la palma de la mano contra el pecho como si así pudiera calmar su acelerado corazón, se puso de pie de un salto. El mismo objeto de sus turbadores pensamientos estaba de pie delante de ella.
– ¡Santo Dios! ¡Señor Barrettson! Me ha asustado.
Sus repentinas ganas de huir la sorprendieron. Normalmente Hayley se consideraba una persona bastante poco asustadiza, pero aquel hombre era capaz de alterar su calma habitual.
Él avanzó hacia ella.
– Discúlpeme. Sólo me preguntaba por qué estaba usted aquí fuera en plena noche.
Hayley pidió a Dios que el intenso rubor de sus mejillas no se percibiera a la luz de la luna.
– Suelo salir a pasear por el jardín cuando todo el mundo está durmiendo. Disfruto del silencio tras el ajetreo del día. Pero… ¿y qué me dice de usted? ¿Qué le ha traído hasta aquí? Usted sí que debería estar descansando.
– Me he despertado hace un rato y no conseguía volverme a dormir. He pensado que un paseo por el jardín me ayudaría a relajarme.
– Al parecer, los dos hemos tenido la misma idea -dijo Hayley con una sonrisa-. ¿Le apetece que paseemos juntos?
Stephen dudó. Tenía literalmente delante de él el motivo que le había impedido volver a conciliar el sueño. Hacía una hora se había despertado de un sueño placentero y sumamente sensual protagonizado por la señorita Hayley Albright. Había tenido que hacer un esfuerzo hercúleo para mitigar su palpitante excitación. Probablemente un paseo a solas con ella a la luz de la luna no era lo más sensato. Abrió la boca para rehusar la invitación, pero las palabras se le ahogaron en la garganta cuando se dio cuenta de cómo iba vestida.
Hayley vestía con una camisa blanca de lino y pantalones de montar oscuros.
«¿Pantalones de montar? ¿A qué tipo de mujer se le puede ocurrir ponerse unos pantalones de montar y encima ajustados?» La mirada de Stephen recorrió a Hayley en toda su estatura, fijándose en cada una de sus curvas y oquedades, acentuadas por aquellos pantalones que se le pegaban a la piel. En toda su experiencia no podía recordar una visión más escandalosamente erótica que la de Hayley embutida en aquellos pantalones de montar. Le iban tan justos que venía a ser como si estuviera desnuda.
«¡Dios! ¿Por qué no seguirá esta mujer los simples dictados de la moda?», se preguntó Stephen. De hecho, era como si toda la casa funcionara sin atender a ningún tipo de norma, algo inconcebible para Stephen, un hombre cuya existencia estaba enteramente regida por las normas sociales. Aquello le desconcertaba y le confundía, y detestaba sentirse así.
En los labios de Hayley se dibujó una sonrisita maliciosa.
– No me había dado cuenta de que «le apetece que paseemos juntos» fuera una proposición tan seria y atrevida.
Stephen arrugó la frente. La muy condenada le estaba pinchando otra vez, de aquella forma tan desenfadada y tan fresca que hacía que se le acelerara el corazón. Como si su corazón no estuviera lo bastante desbocado por culpa de aquellos malditos pantalones de montar.
La expresión de Stephen debió de reflejar sus pensamientos porque Hayley siguió su mirada y se miró las piernas. Y dio un gritito sofocado.
– ¡Dios mío! ¡Los pantalones de montar! Me había olvidado de que los llevaba puestos. -Cruzó los brazos sobre su esbelta cintura y retrocedió dos pasos, con expresión de azoramiento-. ¡Dios mío! Por favor, disculpe mi atuendo. A veces voy así vestida cuando salgo a pasear por la noche para no tropezarme con la falda. Nunca pensé que podría cruzarme con alguien a estas horas. Lo siento mucho. Espero no haberle ofendido.
Stephen no podía apartar los ojos de ella. «Maldita sea. Ojalá estuviera sólo ofendido», pensó para sus adentros. Pero estaba excitado. Y fascinado.
– No, no estoy ofendido. Sólo sorprendido.
– Me lo puedo imaginar. Por favor, discúlpeme. -Retrocedió un paso más-. Si me disculpa un momento…
– ¿Ya no le apetece pasear?
La pregunta de Stephen la sorprendió visiblemente.
– ¿Y a usted? ¿Le apetece?
Él se encogió de hombros aparentando una indiferencia que estaba lejos de sentir.
– No veo qué puede haber de malo en dar un paseo juntos. -Después de todo, era perfectamente capaz de controlarse durante un breve paseo. Sin lugar a dudas. Con toda probabilidad.
Le ofreció el codo e ignoró las campanitas de alarma que tintineaban en su cabeza. Tras dudar momentáneamente, ella lo tomó del brazo y lo guió lentamente a lo largo de un estrecho sendero.
– ¿Qué tal se encuentra? -preguntó Hayley mirando hacia arriba.
«Inquieto. Frustrado. Condenadamente excitado.»
– Bien.
– ¿Ha desaparecido el dolor?
Stephen miró al cielo. Aquel dolor palpitante seguía allí, atormentándole, gracias a ella. Pero no era del tipo que ella se imaginaba.
– Sí, ya ha desaparecido.
Pasearon en silencio durante varios minutos hasta que ella se detuvo junto a un lecho de flores. Soltándose del codo de Stephen, se agachó y tocó una delicada flor.
Mientras seguía agachada, miró a Stephen desde abajo y le preguntó:
– ¿Le gustan las flores, señor Barrettson?
«¿Las flores?» Salvo como algo que solía enviar a sus múltiples amantes en ocasiones especiales, Stephen nunca pensaba en las flores.
– Supongo que sí.
Arrancó una flor y se levantó, alzándola en el aire y dejando que la luz de la luna iluminara sus pétalos morados y amarillos.
– ¿Sabe qué tipo de flor es ésta?
Él la miró.
– ¿Una rosa?
Riéndose, ella se colocó la flor en el ojal superior de la blusa de lino.
– Es un pensamiento.
– Me temo que para mí todas las flores son rosas.
– Los pensamientos eran las flores preferidas de mi madre. Los plantaba cada año. -Deslizando de nuevo la mano en el pliegue del codo de Stephen, Hayley lo guió sendero abajo-. Mi madre se llamaba Chloe, que significa «floreciente». Es un nombre que le pegaba mucho. Amaba las flores, y este jardín floreció bajo sus cuidados. Ella sabía qué simboliza cada flor.
– ¿Todas las flores simbolizan algo? -preguntó él sorprendido.
– Oh, ya lo creo. Del mismo modo que los nombres de las personas tienen su significado, cada flor simboliza un sentimiento o emoción. El lenguaje de las flores tiene cientos de años de historia y ha recibido influencias de la mitología, la religión, la medicina y el uso emblemático de las flores en la heráldica durante el siglo XVI.
Hayley cogió un tallo del que pendían pequeñas florecillas en forma de campana. Acercándoselo a Stephen, le dijo:
– Huela esto.
Stephen cogió con cuidado el tallo entre los dedos y se acercó las florecillas a la nariz, inhalando su dulce fragancia.
– ¿Sabe qué flor es ésta? -le preguntó Hayley mientras le observaba atentamente.
Stephen volvió a inhalar.
– ¿Rosas pequeñas?
Ella se rió y movió la cabeza repetidamente de un lado a otro.
– Lila del valle. Simboliza la pureza.
Siguieron avanzando a paso lento por el sendero. Hayley fue señalando más de una decena de flores diferentes mientras paseaban, indicando a Stephen qué simbolizaba cada una. A Stephen le sorprendió que Hayley fuera capaz de distinguir las flores, pues, a pesar de la luna llena, estaba bastante oscuro. Él se fijaba atentamente en la dinámica mano de Hayley señalando las perfumadas flores, e intentaba recordar sus nombres y lo que simbolizaban, pero se equivocaba constantemente. Le resultaba casi imposible concentrarse en sus palabras mientras ella le sonreía, inmerso en su perfume embriagador y, por mucho que lo intentara, no conseguía olvidarse ni ignorar aquellos condenados pantalones. Al contemplar sus caderas, se le tensaron las partes íntimas y, de repente, notó que se le estrechaban los pantalones.
Al cabo de un rato, se acercaron a un gran lecho de rosas.
– Bueno. Éstas sí que son rosas -dijo él, orgulloso y aliviado por pensar en algo que no fuera ella.
– Correcto -dijo ella sonriendo-. Son mis flores preferidas.
– ¿Qué simbolizan? -le preguntó, con auténtica curiosidad y al mismo tiempo sorprendido por aquel repentino interés. Si alguien le hubiera dicho hacía una semana que estaría paseando por un jardín en plena noche hablando sobre flores con una virginal solterona de pueblo que, de algún modo, le despertaba fuertes deseos carnales, se le habría reído en la cara. Pero ahí estaba. Y lo más sorprendente de todo, se lo estaba pasando en grande.
– Las rosas simbolizan muchas cosas diferentes, dependiendo del color y de lo abiertos que estén los capullos.
Alargando la mano, Hayley cogió un capullo amarillo de un alto rosal. Cortó el pequeño tallo lleno de espinas, inhaló su dulce fragancia y se lo ofreció a Stephen.
– Para usted -dijo con una sonrisa.
– ¿Para mí? -preguntó sorprendido aceptando el regalo. Si la memoria no le engañaba, aquélla era la primera vez en su vida que alguien le regalaba una flor. Acercó la nariz a la rosa e inhaló. Aquella flor de un amarillo intenso olía exactamente igual que Hayley.
– ¿Qué simbolizan las rosas amarillas?
– La amistad.
Stephen levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron.
– ¿Amistad?
Ella asintió con la cabeza y sonrió.
– Sí. Somos amigos, ¿no?
Él la miró fijamente durante varios largos segundos, completamente extasiado ante aquella visión. Resplandecientes ondas de cabello castaño acariciaban los hombros de Hayley y le bajaban por la espalda como un sedoso manto. Varias redecillas ayudaban a recoger los cabellos que se escapaban de la sencilla cinta que apartaba los rizos del rostro más encantador que Stephen había visto nunca. Sus expresivos ojos lo miraban de una manera directa, cálida y natural. ¿Cuándo fue la última vez que una mujer le había mirado de ese modo? «Nunca. Nadie ha mirado así al marqués de Glenfield. Hasta hoy.»

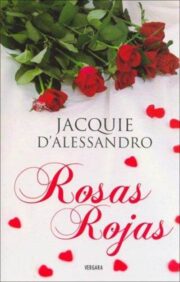
"Rosas Rojas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Rosas Rojas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Rosas Rojas" друзьям в соцсетях.