– No podía quitarte los ojos de encima -le aseguró Hayley.
– No podía creerse que estuviera tan horrible.
– No podía creerse cómo podías estar tan hermosa, incluso calada hasta los huesos y vestida con una vieja sábana.
– ¿Lo crees realmente? -preguntó Pamela con los ojos esperanzados.
– Es tan evidente que te adora, Pamela, que hasta Grimsley se ha dado cuenta, sin tener que ponerse las gafas. Confía en mí. Marshall Wentbridge está loquito por ti. -«Y pronto estarás felizmente casada, llevando una vida normal, lo que más deseo para ti.»
Pamela se abrazó a sí misma y emitió un hondo suspiro.
– Ay, hermanita, espero que tengas razón. Es el hombre más maravilloso. Tan atento y tan apuesto. Me deja… -Su voz se fue desvaneciendo poco a poco.
– ¿Sin aliento? -Hayley completó la frase que su hermana había dejado a medias.
– Exactamente.
– Y se te acelera el pulso, se te desboca el corazón y apenas puedes pensar con claridad cuando él está cerca -susurró Hayley con dulzura, mientras dejaba vagar la imaginación. Una cascada de imágenes de Stephen la asaltó súbitamente: Stephen sosteniendo un hilo de pescar del que colgaban peces, Stephen riéndose, Stephen inclinándose sobre ella para besarla…
– Sí-dijo Pamela, trayendo a Hayley de nuevo al presente-. Así es exactamente como me hace sentir Marshall. ¿Cómo lo sabes?
Avergonzada por sus imprudentes palabras, Hayley bajó la mirada y permaneció en silencio.
Pamela alargó el brazo para tocar la manga de su hermana.
– ¿Es así como te hacía sentir el señor Popplemore, Hayley? -le peguntó en tono compasivo.
– No -dijo Hayley rápidamente frunciendo el ceño-. Jeremy nunca influyó sobre mi pulso, sobre cómo me latía el corazón ni sobre mi capacidad para pensar con claridad.
– Entonces… ¿quién? -Los ojos de Pamela se abrieron de par en par mientras miraba fijamente a Hayley-. ¿Te hace sentir el señor Barrettson de ese modo? ¿Del modo en que Marshall me hace sentir a mí?
Al principio, Hayley no contestó, temerosa de decir aquellas palabras en alto, incluso a Pamela, pero no quería añadir una mentira más a su larga lista.
– Sí, eso me temo.
Una radiante sonrisa se dibujó en el rostro de Pamela.
– ¡Hayley! ¡Eso es maravilloso! ¡Estoy tan contenta de que hayas encontrado a alguien que te importe! Yo…
– Él me importa -Hayley interrumpió las entusiastas palabras de su hermana-. No he dicho que yo le importe a él.
Pamela cogió la mano de Hayley y se la apretó fuertemente.
– No seas tonta. ¿Cómo no vas a importarle? Le salvaste la vida. Eres hermosa y encantadora y generosa…
– Pamela. -Una sola palabra de Hayley bastó para cortar el discurso de su hermana-. Valoro tu buena intención, pero debes afrontar la realidad, como he hecho yo. Stephen se marchará pronto. Tiene un trabajo lejos de aquí y, cuando se marche, probablemente no volveré a verle nunca más. Sé que me está agradecido, pero eso es todo.
– Tal vez cambie de opinión sobre el trabajo y decida quedarse -sugirió Pamela-. Seguro que no se va si se enamora de ti. Podría trabajar como tutor aquí en Halstead.
– Stephen no ha dado ningún indicio de que pretenda cambiar de planes.
– Tal vez lo haría si supiera que te importa.
– ¡No! -contestó Hayley prácticamente chillando-. Me refiero a que él ya debe de saber que me gusta…
– ¿Sabe que estás enamorada de él? -le preguntó Pamela-. ¿Estás enamorada de él?
Hayley empezó a sentir que el corazón le latía frenéticamente.
– No. Y sí. No, no lo sabe. Y sí, lo estoy… Estoy enamorada de él. -El hecho de decirlo en voz alta le produjo tanto alivio como tristeza-. Pero seguro que puedes ver lo desesperado de mi situación. Ya no soy ninguna niña.
– Pero… ¡Hayley! ¡Si sólo tienes veintiséis años!
Hayley sonrió ante la lealtad de su hermana.
– Hace tiempo que pasé la primera eclosión de la juventud, Pamela, y un hombre como Stephen… bueno, seguro que podría tener a cualquier mujer que deseara.
– ¿Y si te desea a ti? -le preguntó Pamela con dulzura.
Hayley negó con la cabeza repetidamente, sin contestar a la pregunta de su hermana. Incluso aunque Stephen la deseara, ella tenía demasiadas responsabilidades y secretos para considerar siquiera la posibilidad de compartir su vida con alguien.
– Me encantaría poder ayudarte, Hayley. Tú siempre estás haciendo cosas por los demás, sin pedir nada a cambio. Por primera vez en la vida deseas algo. Y yo rezaré para que lo consigas.
Al escuchar las tiernas palabras de su hermana, Hayley se derritió por dentro.
– Querida Pamela, tú ya me ayudas siendo feliz y compartiendo conmigo esa felicidad -le dijo sinceramente-. He cambiado de idea. Y me muero de ganas de asistir a la fiesta de Lorelei por la única razón de poder ver cómo a Marshall Wentbridge se le salen los ojos de las órbitas al verte con tu precioso vestido nuevo.
Pamela se sonrojó.
– Gracias por comprármelo. Es realmente precioso.
Hayley se inclinó y besó la sonrojada mejilla de su hermana.
– Igual que tú, Pamela. Igual de precioso que tú.
– Bueno. Voy a cruzar los dedos para que el señor Barrettson se dé cuenta de lo maravillosa que eres y decida quedarse en Halstead -dijo Pamela-. Tal vez si las dos lo deseamos con suficiente fuerza, acabará ocurriendo.
– ¿Qué acabará ocurriendo? -preguntó Callie mientras se unía a Hayley y Pamela-. ¿Qué deseo habéis pedido? Me encanta pedir deseos.
Hayley acarició los rizos oscuros de la pequeña.
– Hemos pedido un deseo de amor. De amor y felicidad.
Callie rodeó a Hayley con sus rollizos y diminutos bracitos y la abrazó fuertemente.
– Yo os quiero a las dos y soy muy, muy feliz.
Hayley y Pamela se rieron.
– ¿Has visto? -dijo Hayley-. Acabas de hacer realidad todos nuestros deseos. -Y luego estampó un beso en el pelo de Callie-. ¿Te parece que recojamos tu caballete e intentemos averiguar qué se traen entre manos esos hermanos nuestros y a qué travesura han arrastrado al pobre señor Barrettson?
Todas estuvieron de acuerdo y se dispusieron a buscar a Andrew, Nathan y Stephen.
– Aquí faltan más piedras -gritó Nathan mientras colocaba una piedra inmensa encima del muro que crecía rápidamente.
– ¿Cuántas? -preguntó Andrew, también gritando.
– Tres o cuatro.
– De acuerdo.
Andrew levantó una piedra pesada y la transportó con un gran esfuerzo hasta donde estaba Nathan. Stephen levantó una piedra todavía más pesada, con una mueca de dolor e ignorando sus magulladas costillas. La transportó hasta donde estaban los niños y la colocó en lo alto del muro.
– ¿Cómo va eso? -preguntó Stephen mientras se secaba el sudor de la frente con el antebrazo.
Llevaban toda la mañana trabajando en el «castillo» del rey Arturo, apilando piedras de todos los tamaños. El resultado de tantas horas de trabajo era el muro de una fortaleza bastante respetable.
– Es magnífico -dijo Nathan entusiasmado mientras rodeaba la estructura. Medía aproximadamente un metro y medio de alto por tres y medio de largo.
– Y nos ha costado lo nuestro -dijo Stephen dejándose caer sobre la hierba-. Entre el hombro y las costillas, creo que necesito un merecido descanso. -Se tumbó boca arriba y se protegió los ojos de los rayos del sol con el antebrazo.
– Pero ahora toca jugar a los Caballeros de la tabla redonda -protestó Nathan-. Tenemos que ponernos las armaduras.
Stephen emitió un leve quejido y dirigió una mirada furtiva por debajo del brazo a los dos chicos, que le miraban expectantes.
– Bueno, está bien, pero primero los caballeros necesitan descansar un poco. -Hizo una mueca cuando una punzada de dolor le atenazó el hombro, que había forzado demasiado-. Creo que se tercian unos refrescos.
– Iremos a coger agua al lago -se ofreció Andrew.
Los dos chicos se fueron corriendo a toda prisa y Stephen suspiró aliviado, disfrutando de aquella breve tregua. El sol le calentaba la piel, y la suave brisa veraniega le traía el perfume de las flores silvestres.
Se le acercó un insecto y él lo espantó con un perezoso movimiento de la mano. A pesar de lo agotado que estaba, había disfrutado mucho de aquella mañana en compañía de Andrew y Nathan, igual que el día anterior. Al principio había procurado la compañía de los chicos en un intento desesperado de evitar a Hayley, pero enseguida había descubierto que eran unos muchachos alegres, inteligentes y sorprendentemente educados y que, a pesar de su tendencia a discutir, tenían buen corazón. Le habían enseñado a pescar, y se habían reído a carcajadas ante su reticencia a ensartar la pringosa y escurridiza lombriz en el anzuelo.
Pero, tras varios intentos, Stephen había acabado dominando la parte más truculenta de la pesca y se lo había pasado en grande. No podía recordar haberse reído tanto en toda su vida. «Los chicos -pensó Stephen- no son ni de lejos lo difíciles que yo creía que eran. De hecho, es un verdadero placer hablar y pasar el rato con ellos.»
Hoy les había estado ayudando a construir su «castillo». Ya habían construido varios «edificios» más, y Stephen no podía por menos de admirar el tiempo y esfuerzo que obviamente habían invertido en su Camelot. Durante su infancia, Stephen tuvo muy pocas oportunidades para jugar. Pasó la mayor parte del tiempo aprendiendo todo lo que su padre consideraba necesario para que en el día de mañana su hijo mayor pudiera heredar su ducado.
Gregory y Victoria habían tenido mucho más tiempo libre para jugar. Su padre era mucho menos estricto con su hija y con su segundo hijo varón. Les permitía correr por toda la finca y jugar -cualquier cosa que los mantuviera ocupados y alejados de él-, pero Stephen muy pocas veces podía unirse a ellos. Se pasaba la mayoría de los días encerrado en el cuarto de estudio bajo la estricta mirada de sus incontables tutores. «Y aquí estoy, con veintiocho años cumplidos, corriendo por el bosque como un chiquillo y pasándomelo condenadamente bien.»
En aquel preciso momento, los dos chicos llegaron con un cubo lleno de agua fresca. Stephen bebió con fruición y se secó la boca con el dorso de la mano. Los pelos de la barba le pincharon la piel de la mano y se dio cuenta de que llevaba varios días sin afeitarse. Se pasó las palmas por la recia mandíbula y recordó la sensación de los suaves senos de Hayley apretados contra su brazo mientras ella se inclinaba sobre él para rasurarle la cara. Pedirle que le volviera a afeitar probablemente no era una buena idea.
Andrew y Nathan se tumbaron en el suelo al lado de Stephen, y él se fijó en ellos. Reprimió una sonrisa cuando se dio cuenta de que los chicos se habían remangado las camisas y desabrochado los botones de una forma similar a la suya. Era evidente que le estaban imitando. Inesperadamente, sintió que una oleada de orgullo masculino le hinchaba el pecho.
Stephen observó cómo Andrew se pasaba las manos por la cara como acababa de hacer él.
– Supongo que pronto tendré que empezar a afeitarme -dijo el chico como quien no quiere la cosa.
Antes de que Stephen pudiera contestar, Nathan estalló en carcajadas.
– ¿Estás tonto o qué? -Miró la cara de su hermano mayor con atento y exagerado interés-. Ni un solo pelo. Eres más imberbe que un huevo.
Andrew se sonrojó.
– No es verdad. Ya tengo bastante bigote. -Se giró hacia Stephen-. ¿Verdad que sí, señor Barrettson?
A Stephen le vino inmediatamente a la mente la imagen de sí mismo cuando tenía la edad de Andrew. Todavía un niño, tambaleándose en la delicada antesala de convertirse en hombre, impaciente y al mismo tiempo aterrado por cruzar esa frontera. Entonces habría necesitado y deseaba desesperadamente tener una charla de tú a tú con un hombre, pero su padre no tenía el tiempo ni la disposición necesarios para dedicarle unos minutos. Él sabía muy bien qué era crecer sin el amor y la atención de un padre; se le encogió el corazón y sintió una gran complicidad acompañada de una sincera compasión por aquellos dos chicos que habían perdido a su padre.
Con fingida concentración, Stephen inspeccionó atentamente el rostro de Andrew. Era tan imberbe como un bebé.
– Hummm. Es verdad, Andrew. Creo que te está empezando a salir bigote. Predigo que tendrás que empezar a afeitarte muy pronto. -Casi se le escapa una sonrisa ante el evidente alivio del chico-. Por supuesto -prosiguió Stephen-, cuando un hombre empieza a afeitarse, todo cambia drásticamente.
Los dos chicos se sentaron y enderezaron la espalda, con los ojos como platos.
– ¿Todo cambia? -repitieron al unísono-. ¿En qué sentido?
Stephen dudó, intentando encontrar las palabras adecuadas, y maldijo para sus adentros su falta de experiencia para impartir algún tipo de sabiduría masculina a su entregado público. Sabiendo que se había metido en camisa de once varas, pero decidido a intentarlo, inspiró profundamente y se lanzó.

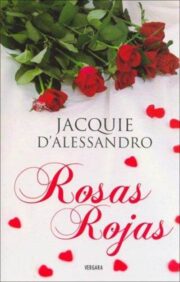
"Rosas Rojas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Rosas Rojas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Rosas Rojas" друзьям в соцсетях.