Aquella noche Nathan se unió al resto de la familia y, como fue el centro de atención tras su accidente, Stephen no tuvo que hablar mucho. Y a él ya le iba bien así.
Hayley estaba sentada a su lado, ataviada con un sencillo vestido. A pesar de que hablaba con todo el mundo, Stephen pensó que, en cierto modo, se la veía apagada. Ella intentó varias veces implicarlo en la conversación, pero los comentarios de Stephen fueron, en el mejor de los casos, lacónicos.
«Mañana. Se lo diré mañana. Si me quedo a solas con ella esta noche, sólo Dios sabe lo que puede pasar.» Tras tomar esa decisión, Stephen se excusó inmediatamente después de la cena, alegando un fuerte dolor de cabeza. Se dirigió hacia las escaleras, pero sólo había subido la mitad del largo tramo de escaleras cuando Hayley lo abordó.
– ¿Te pasa algo, Stephen? -le preguntó, tocándole la manga.
Stephen bajó la mirada y miró la mano de Hayley, luego sus ojos. Parecía preocupada.
– Sólo estoy cansado y me duele la cabeza -le mintió. «No sé cómo decirte que me voy. Y tengo que alejarme de ti o acabaremos otra vez en el sofá del despacho y concluiré lo que empecé la otra noche. Créeme, lo hago por tu bien. No estás segura conmigo.»
– ¿Quieres que te prepare una infusión?
Stephen negó con la cabeza.
– No, gracias. Sólo necesito descansar. -Se giró para irse.
– ¿Stephen?
Stephen se detuvo y la miró, y casi pierde su determinación. Aquella mirada de sincera preocupación en el hermoso rostro de Hayley casi le hace renunciar a sus nobles intenciones.
– ¿Sí?
– Sobre la conversación que hemos mantenido esta tarde… -Su voz se fue desvaneciendo y bajó la cabeza-. Espero que no pienses mal de mí.
«Si lo hiciera, esto me resultaría mucho más fácil.» Levantándole el mentón con dos dedos, Stephen le sonrió.
– Nunca podría pensar mal de ti, Hayley. Por lo que a mí respecta, esa conversación está olvidada.
Hayley suspiró, visiblemente aliviada.
– Menos mal. Me alegra saberlo. Que duermas bien, Stephen.
– Gracias. -Siguió subiendo las escaleras, entró en su alcoba y cerró la puerta tras él.
«¿Que duerma bien? Lo dudo mucho.»
Aquel «lo dudo mucho» resultó profético. A las dos de la mañana aún no había ni rastro de sueño en el futuro inmediato de Stephen.
Deambulaba incansablemente por su dormitorio, engullendo el excelente brandy de Tripp Albright a un ritmo alarmante. Estaba tenso y sumamente molesto.
Y frustrado sexualmente como nunca lo había estado en su vida.
Deseaba con todas sus fuerzas salir de los confines de su alcoba, pero no se atrevía a hacerlo, temiendo abalanzarse sobre Hayley en el despacho, el salón o el jardín. Stephen sabía a ciencia cierta que, si se topaba con ella, su conciencia perdería la batalla. La deseaba vehementemente. Murmurando una blasfemia, echó leña al fuego y se sirvió otro brandy.
Justo cuando estaba llevándose la copa a los labios, oyó que alguien golpeaba suavemente la puerta de su alcoba. Creyendo que le habían engañado los oídos, Stephen se quedó quieto, con la copa a medio camino de la boca y escuchó.
Volvieron a llamar a la puerta.
«Maldita sea! Ella ha venido a mí. ¿De dónde voy a sacar las fuerzas para no dejarle entrar en mi alcoba?» Con el corazón en un puño, fue hasta la puerta y la abrió.
Pero allí no había nadie.
Entonces oyó un lloriqueo. Miró hacia abajo.
Callie estaba en el pasillo, apretando su muñeca contra el pecho, con su pequeño rostro anegado por las lágrimas. Una combinación de alivio, decepción y alarma se apoderó de Stephen.
Agachándose, apartó un rizo de la frente de la pequeña y le preguntó:
– ¿Qué ha pasado, Callie? ¿No se supone que deberías estar en la cama?
Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas.
– Es la señorita Josephine -susurró con voz débil y trémula-. Ha tenido un terrible accidente.
– ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de accidente?
Callie le alargó la muñeca sorbiendo lágrimas por la nariz.
– Mira.
Stephen tomó en brazos a la muñeca con suma delicadeza. En efecto, la señorita Josephine había sufrido un accidente. Un grave accidente. Tenía el vestido hecho jirones y los dos brazos arrancados de cuajo. Su cara, nunca muy limpia, estaba francamente sucia. Y olía a perro muerto.
– ¿Qué le ha pasado? -preguntó Stephen.
– Stinky ha debido de hacer de las suyas -dijo Callie mientras le temblaba la barbilla-. Me he despertado y no la encontraba. Luego me he acordado de que me la había dejado olvidada en el patio, la he ido a buscar y así es como me la he encontrado. Sé que Stinky no quería hacerle daño, pero no creo que la señorita Josephine vuelva a ser la misma.
Callie empezó a sollozar como si se le fuera a partir el corazón, Stephen la miró fijamente, con la muñeca en las manos, y se sintió completamente impotente. Dio palmaditas a Callie en la espalda torpemente.
– Bueno, bueno. Pero… ¿por qué no la acuestas? Tal vez mañana por la mañana Hayley o Pamela o tu tía te la puedan arreglar -sugirió él, sin tener ni idea de cómo afrontar la situación.
Callie negó insistentemente con la cabeza.
– No puedo meter en la cama a la señorita Josephine en este estado. Se encuentra fatal. ¿Cómo va a dormirse con los brazos arrancados? -Se le escapó un hondo sollozo-. Está sufriendo terriblemente. Tenemos que ayudarla.
«¿Tenemos? También me incluye a mí.» A Stephen le entró pánico sólo de pensarlo.
– ¿Por qué no vas a ver si alguna de tus hermanas está despierta…? -Mientras Stephen pronunciaba aquellas palabras, Callie levantó la mirada y Stephen se encontró con sus acuosos ojos inundados de lágrimas.
– A Hayley no le gusta que la despierte por las noches. Y a Pamela tampoco.
– Tonterías. No me puedo imaginar a ninguna de las dos enfadándose contigo por ese motivo.
– Sé que me dirán que me espere a mañana por la mañana, pero yo no puedo esperar. -Lo miró con ojos esperanzados-. ¿Puede ayudarnos?
Stephen miró fijamente a la pequeña. «¿Yo?» Lo que él sabía sobre muñecas podría caber en la cabeza de un alfiler y todavía sobraría espacio. Se preguntó si parecía tan horrorizado como se sentía.
Las lágrimas seguían cayendo por las mejillas de Callie, y otro sollozo desgarrador estremeció su cuerpecito.
– Por favor, señor Barrettson. Por favor.
Stephen tragó saliva y reprimió el deseo desesperado de huir. La visión de Callie llorando a lágrima viva, lo desmontó por completo. Él supo que iba a perder la batalla en cuanto la vio.
– Por favor, Callie, no llores más. -Le pasó la mano por el pelo-. Supongo que puedo ayudarte a arreg… curar a la señorita Josephine.
– ¡Oh, gracias, señor Barrettson! -Callie se lanzó a sus brazos y le dio un abrazo tan fuerte que casi lo tira al suelo. Los brazos de Stephen rodearon automáticamente el cuerpo de la niña. Era tan pequeña. Y tan confiada. Y tan dulce. Inspiró, y una sonrisa iluminó sus labios. Olía como siempre había imaginado que olían los niños: a rayos de sol y nata fresca.
La pequeña dio un paso hacia atrás y lo miró con ojos llorosos.
– ¿Cree que la podemos curar? -le preguntó con voz esperanzada.
– Estoy seguro. -No tenía ni idea de cómo conseguirlo, pero haría todo lo necesario para que Callie volviera a sonreír-. Veamos. ¿Por qué no la llevamos a tu cuarto y la lavamos un poco? Seguro que se encontrará mejor cuando le quitemos toda esa porquería.
– De acuerdo. -Callie se frotó los ojos con el dorso de la mano. Stephen rebuscó en su bolsillo y extrajo un pañuelo de lino blanco. Callie lo cogió y se sonó ruidosamente.
– ¿Mejor? -le preguntó Stephen con una sonrisa.
Ella asintió con la cabeza.
– Sí.
– Excelente.
Callie deslizó su diminuta mano en la de Stephen y lo guió hasta su alcoba. Una vez allí, la pequeña le quitó a la muñeca el vestido hecho jirones y se lo alargó a Stephen, quien lo sumergió con sumo cuidado en una jofaina llena de agua. Vertió un poco de jabón en la prenda y la frotó enérgicamente, luego la escurrió y la tendió cerca del fuego para que se secara.
A continuación, Callie sostuvo a la señorita Josephine mientras Stephen le lavaba con gran delicadeza la carita de porcelana. Cuando acabaron, Stephen la secó con cuidado con una toalla.
– ¿Y ahora qué? -preguntó Callie, acunando a la muñeca envuelta en una toalla-. La ropa de la señorita Josephine todavía está mojada, y sigue sin brazos.
– ¿Tienes más ropita? -preguntó Stephen, en un mar de confusiones.
– No, la señorita Josephine sólo tiene un vestidito.
– Hummm… -Stephen se frotó la barbilla con la mano, preguntándose cómo podía resolver el problema de la falta de vestuario de la señorita Josephine.
– Tal vez podríamos coserle los brazos -sugirió Callie.
– ¿Coser?
– Sí. Creo que eso seria lo mejor.
– ¿Tienes los, eh… utensilios adecuados para coser? -preguntó él, rezando para que la respuesta de Callie fuera negativa.
– Sí. -Callie cogió lo necesario de una cestita que tenía junto a la cama y se lo pasó a Stephen.
Stephen observó el hilo y la aguja que reposaban sobre la palma de su mano. Su consternación no habría sido mayor si le hubieran puesto una tarántula en la mano.
Aunque era evidente que los brazos de la señorita Josephine tenían que coserse a su cuerpo, Stephen no tenía ni la más remota idea de cómo hacerlo.
– ¿Sabes enhebrar agujas? -preguntó.
– Por supuesto que sí. -Callie cogió el hilo y la aguja, se acercó al fuego y, sumamente concentrada, enhebró la aguja e hizo un nudo en un extremo del hilo-. Aquí la tiene -añadió mientras alargaba la aguja enhebrada hacia Stephen.
Stephen cogió la aguja y la miró como si se tratara de una serpiente. «¡Dios mío! ¡En menudo lío me he metido!»
Pero, por difícil que pareciera la empresa, él se tenía por un hombre de recursos. Seguro que se las podía arreglar para dar un par de puntos. Echó una rápida mirada a su alrededor, como si pretendiera asegurarse de que ninguno de los miembros más preciados de la alta sociedad londinense estuviera agazapado tras las sombras, preparado para pillarle in fraganti y censurarle por conducta impropia. El marqués de Glenfield cosiéndole los brazos a una muñeca. Stephen sabía que, si era lo bastante imbécil como para explicarle a alguien aquel episodio, de todos modos, no le creerían.
– Bueno, vamos allá. -Flexionando las piernas, se sentó en el suelo cerca del fuego.
Callie se sentó a su lado, y los dos juntos fueron cosiéndole los brazos a la señorita Josephine. La pequeña sostenía los brazos mientras Stephen daba una serie de torpes e irregulares puntadas, haciendo un gran esfuerzo por mantener los labios cerrados cada vez que se clavaba la puntiaguda aguja en el dedo.
– Es mejor que no se pinche demasiado, señor Barrettson, o acabará con un tatuaje.
– ¿Qué?
– Así es como se hacen los tatuajes, ¿sabe? Con agujas. Oí a Winston y a Grimsley hablar sobre ello. Primero te bebes algo que se llama Blue Ruin hasta que te sientes un poco atontado, luego te pinchan con agujas y después te vas con tus amigos a una casa de citas. -Ladeó la cabeza en señal de interrogación-. ¿Qué es una casa de citas?
Stephen soltó la muñeca y estuvo a punto de atragantarse.
– Es un lugar adonde, bueno… van caballeros y señoritas a… eh, a… jugar.
– ¡Qué divertido! Me encantan los juegos. ¿Crees que en Halstead habrá alguna casa de citas adonde pueda ir yo?
Stephen se tapó la boca con las manos y musitó una palabrota para sus adentros.
– Sólo está permitida la entrada a los adultos. -La mera idea de que aquel tipo de vulgaridades pudiera manchar algún día a aquella inocente niña le revolvió las tripas.
Callie lo miró decepcionada.
– Bueno… Tal vez cuando sea mayor.
Poniéndole las manos en sus estrechos hombros, Stephen la miró a los ojos y se esforzó por encontrar las palabras adecuadas.
– Las señoritas decentes y… limpias no van a casas de citas. Nunca.
A Callie se le pusieron los ojos como platos.
– ¿Qué? ¿Quiere decir que es un lugar adonde van las señoritas que no se bañan?
– ¿Bañarse? Eh, bueno, sí. Eso.
Callie arrugó su naricita chata.
– Entonces no me verán por allí. Me encanta jugar en la bañera. Hayley me deja quedarme hasta que se me empieza a arrugar la piel. -Bajó la mirada y se fijó en la muñeca que estaba en la alfombrilla entre ellos dos-. ¿Y si acabamos de curar a la señorita Josephine?
Stephen aprovechó la oportunidad y cogió la muñeca con el mismo celo con que un perro hambriento corre tras un hueso. Y empezó a coser como si le fuera en ello la vida, rezando por que a Callie no se le ocurriera hacerle más preguntas.

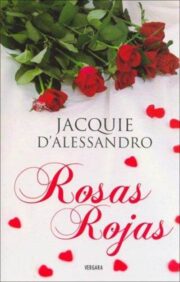
"Rosas Rojas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Rosas Rojas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Rosas Rojas" друзьям в соцсетях.