Stephen volvió a encogerse de hombros.
– Sí, supongo que lo es.
– Entonces ya es hora de que le tendamos una trampa. Me he tomado la libertad de organizar una situación donde los dos podréis estar juntos y a solas. Tú te dejarás ver y, cuando él haga un movimiento para atacarte, lo cogeremos.
– Vale -dijo Stephen, trayéndole sin cuidado lo que le acababa de decir su amigo.
– Sé que es peligroso -dijo Justin poniéndose serio-, pero debemos hacer algo, y rápido. Si nuestro plan sale bien, lo cogeremos y a ti nadie te tocará ni un pelo.
– Pero… ¿y si sale mal? -dijo Stephen sarcásticamente-. Me imagino que en tal caso me tocarán bastante más que un pelo.
– Eso no ocurrirá, Stephen -le prometió Justin solemnemente.
– ¿En qué has pensado concretamente?
– En una fiesta. En la casa que tengo a las afueras de Londres. Grandes espacios. Mucha gente. Probablemente Gregory intentará llevarte a algún lugar apartado de las miradas de la gente para atacarte.
Stephen levantó las cejas.
– ¿No crees que es bastante improbable que intente algo con tanta gente alrededor?
– Creo que lo verá como la perfecta oportunidad para atacar. Creo que se adherirá al axioma de «ocultarse a la vista de todos». Hay más confusión en una multitud, más oportunidades para escabullirse sin que nadie se dé cuenta, como ayer por la noche. Podría haberse levantado de la mesa, haber salido de la sala, matarte, volver en cuestión de minutos y encontrar a media docena de testigos que jurarían que había estado allí todo el rato.
»Si esto falla -prosiguió Justin-, sencillamente te haremos salir a pasear solo por los jardines, lejos de la casa, para que quienquiera que desee acabar contigo tenga la oportunidad de seguirte. Ni yo ni varios agentes de la ley [14] te quitaremos la vista de encima. Con medio Londres en la fiesta, aunque Gregory resultara no ser nuestro hombre, seguro que el verdadero culpable estará presente.
Stephen reflexionó sobre las palabras de Justin.
– De acuerdo. Terminemos de una vez. ¿Cuándo es la fiesta?
– Dentro de cuatro días. Yo quería celebrarla inmediatamente, pero Victoria insistió en que necesitaba ese tiempo para organizarlo todo. Bueno, de hecho insistió en que necesitaba dos semanas, pero yo sólo le di cuatro días.
– Ella no sabe nada de…
– Por supuesto que no -le interrumpió Justin-. Pero no podía organizar una fiesta sin ella. También he contratado a varios agentes de la ley para que vigilen a tu hermano.
– Parece que lo tienes todo controlado -comentó Stephen entre sorbos de brandy.
– Alguien tiene que hacerlo. Es evidente que tú tienes la cabeza en otra parte.
Stephen dirigió a su amigo una mirada represora.
– Dijiste que habías invadido mi santuario por dos motivos. ¿Cuál es el otro? ¿O acaso no lo quiero saber?
– Mi querida esposa me ha encargado que te pida que nos honres con tu presencia en la cena de esta noche.
– Podía haberme enviado una invitación con un mensajero.
– Sabía que la rechazarías, de modo que me ha convencido para que te lo pida en persona. Has rechazado sus tres últimas invitaciones.
– No puedo ir.
– Le darás un disgusto a Victoria -dijo Justin-. Y a mí también.
Stephen apuró su brandy y dejó bruscamente la copa sobre la mesa. Avanzó a pasos largos hasta la ventana y miró hacia fuera. Al otro lado de la calle se extendían los caros terrenos que rodeaban los prados de Hyde Park. Ante sus ojos ciegos desfilaban lujosos carruajes con elegantes caballos que transportaban a destacados miembros de la aristocracia londinense.
– ¿Te esperamos a las siete? -preguntó Justin.
Stephen quería rechazar la invitación. No le apetecía nada conversar educadamente con nadie. De hecho, se sentía completamente incapaz de hacerlo. Pero había pocas cosas que podía negarle a su hermana, y como ya había rechazado sus últimas invitaciones, se sintió obligado a aceptar.
– ¿Habrá alguien más?
– De hecho, sí. Hemos invitado también a tus padres y a Gregory y a Melissa.
A Stephen se le escapó una carcajada.
– ¿Una íntima cena familiar? Olvídalo, Justin.
– Quiero observar cómo reacciona Gregory en la intimidad. Tú no tendrás que hacer nada más que estar sentado, comer y beber brandy.
– ¿Cuánto brandy tenéis?
– Suficiente.
Stephen dudaba que hubiera suficiente brandy en todo el asqueroso reino para aliviar su dolor.
– De acuerdo. Allí estaré, a las siete. Seguro que es una velada encantadora.
El lujoso carruaje avanzaba lentamente por Hyde Park mientras su único ocupante miraba fijamente por la ventana con los ojos llenos de odio. «Has vuelto a salir con vida, indeseable. ¿Porqué no te mueres de una vez?» Sus manos, enfundadas en guantes negros, se cerraron en apretados puños. «Tú eres la única cosa que se interpone entre mí y todo lo que siempre he deseado y merecido. No habrá más errores. Ni más estúpidos asesinos a sueldo. Te mataré con mis propias manos.»
– Estás bastante pálido -comentó la madre de Stephen mientras lo observaba por encima del borde del vaso de vino-. ¿Estás enfermo?
Stephen miró fijamente al otro lado de la mesa, donde se sentaba la mujer que le había traído al mundo y enseguida se había olvidado de que tenía un hijo salvo cuando a ella le convenía. Estaba innegablemente estupenda, y era una anfitriona encantadora, así como un miembro honorable de las listas de invitados de todas las celebraciones de la alta sociedad. Pero también era el egoísmo personificado y no se esforzaba por disimular que le traía sin cuidado todo lo que no estuviera directamente relacionado con su persona. Stephen sabía que, en el fondo, no le preocupaba en absoluto su salud, sólo la posibilidad de que le pudiera contagiar alguna enfermedad, obligándole a interrumpir sus numerosos compromisos sociales. Se percató de que llevaba una nueva gargantilla, una gran esmeralda tallada en forma de cuadrado flanqueada de diamantes. Obviamente, un obsequio de su último amante, su marido hacía años que había dejado de comprarle joyas.
– Estoy bien, madre. Es muy amable de su parte preocuparse por mi salud. -Podía palparse el sarcasmo en sus palabras, como él bien sabía, pero su madre sonrió, visiblemente aliviada por la respuesta.
– ¿Tienes las cuentas de las propiedades de Yorkshire listas para que las revise?
Stephen se volvió hacia su padre. Con cincuenta y dos años, el duque de Moreland, alto y espigado, todavía tenía una figura imponente. Vetas grises salpicaban su pelo oscuro, y profundas líneas enmarcaban una boca incapaz de esbozar una sonrisa. Tenía la mirada más fría que Stephen había visto en toda su vida.
– No, necesito un día más para concluirlas.
– Ya entiendo. -El duque acompañó aquellas dos palabras con una larga, silenciosa y gélida mirada que indicaba claramente su desaprobación. Volvió a centrarse en la cena, despreciando a su hijo mayor como si le hubiera cerrado una puerta en las narices.
Stephen se dio cuenta de que aquel breve intercambio había sido la conversación más larga que había mantenido con su padre desde su regreso a Londres.
– He oído una noticia interesante esta tarde en el club White -dijo Gregory mientras asentía para que un lacayo le sirviera otra copa de vino-. El libro de apuestas está al rojo vivo.
La mirada de Stephen recorrió la larga mesa hasta detenerse en su hermano. El estilo de vida disipado de Gregory estaba empezando a pasarle factura, estropeando su atractivo rostro; la expresión somnolienta provocada por el alcohol nunca desaparecía completamente de sus ojos. El color de sus mejillas anunciaba un estado de inminente embriaguez. Si Gregory no fuera un indeseable completamente inmoral, Stephen hasta le tendría lástima.
– ¿Qué has oído? -preguntó Victoria.
– Se rumorea que el autor de una serie de relatos que se publican por capítulos en Gentleman 's Weekly es una mujer.
Stephen se quedó helado.
– ¿Qué?
Gregory dio un sorbo a la copa, salpicando su corbata blanca de gotas de vino de Borgoña.
– ¿Soléis leer Las aventuras de un capitán de barco, escritas por H. Tripp en Gentleman's Weekly?
– Ya lo creo que sí-dijo Justin desde la cabecera de la mesa-. Tú también las lees, Stephen.
– Sí. Prosigue, Gregory.
Claramente convencido de que tenía cautivados a sus oyentes, Gregory dijo:
– De todos los autores de los relatos por capítulos que se han publicado en la revista, H. Tripp es el único escritor que nunca ha aparecido en público. ¿Por qué no es miembro de ninguna sociedad de autores? ¿Por qué no asiste a ninguna reunión social? Se especula que la razón es que se trata de una mujer.
– Tal vez sea tímido o esté enfermo o viva demasiado lejos -sugirió Melissa con la boca pequeña.
Gregory fulminó a su esposa con su hosca mirada.
– ¡Vaya sugerencia tan aguda! -se mofó con evidente sarcasmo-. No me puedo imaginar cómo podríamos proseguir la velada sin tus ocurrentes intervenciones.
Sendas pinceladas de roja humillación colorearon los escuálidos pómulos de Melissa mientras bajaba la mirada.
Poniendo cara de póquer para ocultar sus sentimientos, intervino Stephen.
– Lo que acaba de sugerir Melissa explica con suma lógica por qué nadie ha visto nunca a H. Tripp.
– Entonces explícame por qué el señor Timothy, editor de la revista, se altera visiblemente cuando sale el nombre de H. Tripp en la conversación -le desafió Gregory-. Se pone lívido y le empieza a sudar la frente.
Una amarga sonrisa curvó los labios de Stephen.
– Tal vez el alcohol que emana de tu aliento le hace sentirse indispuesto.
El rostro de Gregory se tiñó de rojo carmesí. Hizo el ademán de levantarse de la silla, pero Melissa le puso la mano sobre el brazo para retenerlo.
– Gregory, por favor, no montes una escenita.
La atención de Gregory se centró en su esposa, a quien dirigió una mirada asesina.
– ¡Quítame la mano de encima! ¡Ahora!
El pálido rostro de Melissa adquirió el mismo color carmesí que el de su marido. Retiró la mano y, durante un breve instante, antes de que volviera a bajar la mirada, Stephen creyó ver un destello de odio en sus ojos.
Gregory hizo el gesto de cepillarse con la mano la manga donde su esposa le había puesto la mano.
– Tu contacto me pone enfermo. Limítate a quedarte sentadita y a mantener tu estúpida boca cerrada.
Los dedos de Stephen se apretaron alrededor de su copa de vino.
– Ya basta, Gregory. Y, en lo que respecta a tu teoría sobre H. Tripp, espero que no te hayas apostado más de lo que te puedes permitir perder.
– ¿Ah, sí? ¿Por qué motivo?
– Porque yo conozco bastante bien a H. Tripp, y te aseguro que lleva pantalones.
Stephen supo inmediatamente por la expresión de consternación que se dibujó en el rostro de Gregory que su hermano se había excedido en sus apuestas.
Pero la beligerancia sustituyó rápidamente a la consternación, y Gregory lo miró con los ojos entornados.
– ¿Dónde lo conociste?
– No estoy autorizado a decirlo.
– ¿Y cómo sé que estás diciendo la verdad?
– ¿Acaso estás poniendo en duda mi palabra, Gregory? -preguntó Stephen en un tono gélido y fingidamente sereno.
Los ojos acuosos de Gregory se movían nerviosamente.
– ¿Me das tu palabra de caballero?
– Absolutamente -dijo Stephen sin atisbo de duda-. De hecho, pienso pasarme por el club en cuanto me sea posible para poner fin a esas habladurías.
Con una indiferencia que estaba lejos de sentir, Stephen se volvió hacia Victoria y le preguntó sobre la fiesta que estaba organizando, sabiendo que ella se extendería sobre los preparativos por lo menos durante un cuarto de hora.
Se aseguraría de pasarse por el club de camino a casa aquella misma noche para acallar aquel maldito rumor. Nadie se atrevería a cuestionar la palabra de honor del marqués de Glenfield.
Se dio cuenta de que probablemente aquélla era la primera vez en toda su vida que se sentía agradecido por el título que ostentaba.
– Una cena encantadora, Justin -comentó Stephen varias horas después cuando él y su amigo se retiraron a la biblioteca. El duque y la duquesa se habían excusado, sin duda ansiosos por encontrarse con sus respectivos amantes, y Gregory había salido del comedor tambaleándose y echando pestes contra Melissa, quien lo siguió sumisamente. Victoria se había retirado a su alcoba alegando un fuerte dolor de cabeza. A Stephen no le extrañó nada, pues a él también le latían las sienes a consecuencia de la tensión que se podía palpar en aquella atmósfera tan viciada.
Sirviéndose una generosa copa de brandy, Stephen se la bebió de un trago. El licor le quemó la garganta y le relajó los tensos músculos. Enseguida volvió a servirse otra copa y se la llevó, junto con la garrafa, a la butaca orejera que había cerca del fuego, dejando el licor en una mesita baja de caoba, al lado del sillón.

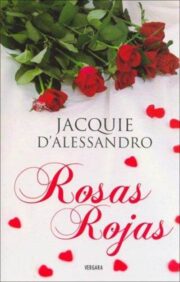
"Rosas Rojas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Rosas Rojas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Rosas Rojas" друзьям в соцсетях.