Cuando finalizó la conversación, Victoria miró por la abertura de la puerta y vio a Justin intentando levantar de la butaca a Stephen, que parecía estar borracho como una cuba. Cerró silenciosamente la puerta y se encaminó hacia su aposento.
Corrió por el pasillo de una forma bastante impropia de una condesa. Luego, utilizando un método que escandalizaría a las damas de la alta sociedad, se levantó el camisón y la bata hasta los muslos y subió las escaleras de dos en dos, sin detenerse en su loca carrera hasta que estuvo bien oculta bajo las sábanas de su cama.
Cerró los ojos e hizo un esfuerzo por respirar más pausadamente, pues sabía que Justin vendría a hablar con ella. Su esposo sabía las ganas que ella tenía de saber qué era lo que tanto le preocupaba a Stephen. Al cabo de varios minutos, oyó abrirse la puerta que conectaba su suite con la de su esposo.
Victoria notó cómo se hundía el borde de la cama bajo el peso de Justin cuando éste se sentó. Abrió los ojos y le sonrió en la semioscuridad.
– Debía haber imaginado que todavía estarías despierta -dijo él en tono risueño.
– Me muero de ganas de saber lo que te ha contado Stephen -le contestó incorporándose-. ¿Te ha explicado qué es lo que tanto le preocupa?
Justin dudó un momento y luego dijo:
– Me temo que Stephen ha bebido demasiado. Le he ayudado a subir las escaleras y lo he dejado en la habitación de invitados azul.
– Entiendo -dijo Victoria. Era evidente que Justin no pensaba repetirle la conversación que acababa de mantener con Stephen. «Debe de formar parte del código de honor entre caballeros no contar las confidencias hechas con unas copas de más.» Afortunadamente Victoria no necesitaba que nadie se lo explicara. Y, por descontado, tampoco tenía por qué contarle ella a Justin lo que sabía.
– Tenía tantas esperanzas de que averiguaras lo que tanto parece atormentar a mi hermano -dijo Victoria fingiendo el mejor de sus suspiros-. Me gustaría tanto poderle ayudar.
Justin la abrazó y le dio un beso en la frente.
– Stephen se pondrá bien -le dijo intentando tranquilizarla-. Créeme, no hay nada que puedas hacer para ayudarle, salvo tener paciencia con él. Pronto volverá a ser el mismo Stephen de siempre.
Victoria se acurrucó contra el pecho de su marido, con una sonrisa furtiva en los labios. «¿Que no hay nada que pueda hacer para ayudarle?»
«Eso ya lo veremos.»
Capítulo 24
Hayley caminaba por el bosque a pasos silenciosos a lo largo del sendero de tierra compacta. La luz del sol se filtraba entre las ramas de los árboles, caldeando el ambiente fresco y húmedo, oscurecido por la densa vegetación. Cuando llegó al lago, encontró una zona cubierta de hierba y se dejó caer en el suelo, apoyando el peso en las manos, y miró fijamente al agua de un azul oscuro centelleante.
«¡Dios mío! ¿Volveré alguna vez a ser feliz?» Cogió una piedrecita y la lanzó al lago, observando las serie de ondas circulares que se iban extendiendo por la superficie del agua. Normalmente encontraba la paz en aquel lugar, en el olor a musgo de las sombras y el suave crepitar de las hojas. Pero no hoy. Ni en las dos últimas semanas. Desde que él se fue.
Había tenido dos largas semanas para recuperar fuerzas, ordenar sus pensamientos y luchar contra el profundo malestar que había sido su constante compañía desde la marcha de Stephen. Pero había fracasado estrepitosamente. Seguía doliéndole al respirar. Le dolían las entrañas, y tenía el corazón hecho añicos y el alma herida, como si la hubiera arrollado una manada de caballos salvajes. La vida ya no era como antes de la llegada de Stephen.
No había sido capaz siquiera de mirar el jardín. No soportaba ver las flores, sobre todo los pensamientos. Y no había dormido en su cama desde que él se fue, incapaz de acostarse donde habían pasado la noche haciendo el amor.
Puesto que tampoco conseguía conciliar el sueño, se pasaba la mayor parte de las noches en el despacho de su padre, escribiendo hasta la madrugada. Cuando despuntaban los primeros rayos de sol en el horizonte, se acostaba durante una hora en el sofá y dormía a rachas.
Consciente de que su familia estaba muy preocupada por ella, Hayley se había forzado a poner buena cara y parecer alegre durante los últimos días para ofrecer la impresión de que estaba bien. Ya no soportaba más las miradas de lástima de Pamela.
Durante las dos últimas semanas, sus emociones habían recorrido toda la gama comprendida entre el enfado y la rabia, por un lado, y la amargura y la desesperación por el otro. A veces estaba furiosa, con Stephen, por sus palabras vacías y por la forma en que la había abandonado, y también consigo misma, por haberse enamorado perdidamente de él. Otras veces se sentía tan profunda y completamente triste y hundida que apenas podía mantenerse en pie. Le temblaban las rodillas de la vergüenza que sentía cada vez que evocaba su desinhibido comportamiento en la noche previa a la marcha de Stephen.
Se le encogía el corazón al pensar que le había declarado su amor. Se había pasado la primera semana posterior a la partida de Stephen temiendo haberse quedado embarazada, pero, gracias a Dios, había comprobado que no lo estaba.
«No puedo culpar a nadie más que a mí misma. Le ofrecí todo lo que tengo -mi corazón, mi alma, mi inocencia- pero, al parecer, todo eso no le bastaba.» Había releído la carta que Stephen le había dejado cien veces, hasta que ya no pudo mirarla más. La noche anterior la había echado al fuego. Ya era hora de reanudar su vida. Tenía una familia que dependía de ella y responsabilidades que atender. Ellos le daban un motivo para seguir adelante. Era hora de dejar de sumirse en la autocompasión y unirse de nuevo a la vida. Era hora de volver a su vida anterior.
Como era obvio que había hecho Stephen.
– ¿Sí? ¿Quién es? -preguntó Grimsley, abriendo la puerta principal. Cegado por el fuerte resplandor, entornó los ojos para protegerse de la luz solar-. ¿Quién es usted? ¿Le conozco? ¿Dónde he puesto mis gafas? -Se dio un cachete en la parte superior de la cabeza e hizo una mueca de dolor cuando la montura de alambre se le clavó en la piel.
Se puso las gafas en la punta de la nariz y volvió a mirar, esta vez con los ojos abiertos de par en par en señal de asombro.
Un lacayo, ataviado con librea, la más elegante que Grimsley había visto nunca, esperaba de pie ante la puerta.
Winston eligió justamente aquel momento para entrar a zancadas en el vestíbulo.
– ¿Quién diablos es usted y qué diablos quiere? -dijo vociferando.
– Tengo un mensaje para la señorita Hayley Albright -dijo el lacayo sin inmutarse-. ¿Está en casa?
Grimsley se arregló tímidamente el chaleco.
– Sí, la señorita Albright está en casa. Espere aquí, por favor.
Winston, claramente receloso, dirigió una mirada fulminante al lacayo.
– Ve a buscar a la señorita Hayley, Grimsley. Yo vigilaré a este tipo. Si me plantea problemas, lo echaré con mis propias manos.
Haciendo acopio de toda la dignidad de que fue capaz dadas las circunstancias, Grimsley salió del vestíbulo en busca de la señorita Hayley. No tenía ni idea de dónde encontrarla.
Tardó casi veinte minutos en dar con ella. Tras una búsqueda exhaustiva, por fin la encontró en el huerto, arrancando malas hierbas con Callie y Pamela. Cuando les habló de la presencia del elegante lacayo, las tres lo siguieron hasta la casa.
– ¿La señorita Hayley Albright? -preguntó el lacayo, mirando alternativamente a Hayley y a Pamela.
– Yo soy Hayley Albright -dijo Hayley, dando un paso adelante.
El lacayo le alargó un trozo de papel vitela color marfil lacrado en rojo.
– Tengo un mensaje para usted de la condesa de Blackmoor. La condesa me ha pedido que esperara para recibir su respuesta.
– ¿La condesa de Blackmoor? -repitió Hayley completamente desorientada. Cogió el grueso trozo de papel y le dio varias vueltas-. Nunca había oído ese nombre hasta hoy. ¿Está seguro de que el mensaje es para mí?
– Absolutamente-contestó el lacayo.
– ¿Qué dice? -preguntó Callie estirando del vestido de Hayley.
– Veamos. -Hayley rompió el precinto lacrado y leyó rápidamente la nota-. ¡Qué extraordinario!
– ¿Qué? -preguntaron Callie y Pamela al unísono.
– La condesa de Blackmoor me invita mañana a su casa de Londres a tomar té. Dice que, aunque no nos conozcamos, recientemente ha descubierto que tenemos amigos comunes y que le encantaría conocerme personalmente.
– ¿Qué amigos comunes? -preguntó Pamela, intentando leer la nota asomándose tras el hombro de Hayley.
– No lo menciona.
Callie aplaudió entusiasmada mientras daba saltitos.
– ¡Tomar el té con una condesa! ¿Podré ir contigo? ¡Por favor, Hayley!
Hayley negó con la cabeza sumida en un mar de dudas.
– No, cariño, me temo que no. -Se dirigió al uniformado lacayo-. Así pues ¿la condesa espera mi respuesta?
– Sí, señorita Albright. En caso de que aceptara la invitación, le enviarían un coche de caballos a buscarla para que la acompañe a la residencia de la condesa.
– Ya entiendo. -Hayley miró a Pamela inquisidoramente-. ¿Qué hago?
– Creo que debes ir -dijo Pamela sin dudarlo ni un momento.
– Yo también -intervino Callie.
– Después de todo, ¿cuántas oportunidades tendrás en la vida de tomar el té con una condesa? -dijo Pamela con una incitante sonrisa-. Te irá de maravilla salir de casa. Además, ¿no te pica la curiosidad por saber quiénes son esos amigos comunes?
– Sí, debo admitirlo. -Hayley releyó la invitación por última vez, sin acabar de creerse que fuera dirigida a ella-. Muy bien -le dijo al lacayo-. Puede decirle a la condesa que acepto encantada su invitación.
– Gracias, señorita Albright. El coche de caballos de la condesa estará aquí mañana a la once en punto de la mañana. -El lacayo hizo una reverencia y se marchó.
Hayley, Pamela, Callie, Grimsley y hasta Winston se agolparon alrededor de la ventana, pegando las narices al cristal, y observaron cómo el elegante coche de caballos desaparecía en la distancia.
– ¡Que me cuelguen del palo mayor y me ondeen al viento! -resopló Winston-. No había visto un anillo tan lujoso en toda mi vida.
– Desde luego -dijo Pamela entre risas-. ¡Santo Dios! Hayley, ¿qué diablos te pondrás?
Hayley miró fijamente a su hermana, confundida.
– No tengo ni idea. Disto mucho de tener algo apropiado para la ocasión.
– ¿Y qué me dices del vestido azul claro…?
– No. -La tajante respuesta de Hayley cortó el aire-. Me refiero a que es demasiado ostentoso para tomar el té -se apresuró a rectificar. No quería ni pensar en aquel vestido. Le recodaba a Stephen y a la noche en que lo había llevado, y aquellos recuerdos le hacían daño.
– Puedes ponerte alguno de mis vestidos -le ofreció Pamela.
– Es muy amable de tu parte, pero soy demasiado alta para llevar ropa tuya -dijo Hayley-. Me pondré uno de mis vestidos grises.
– No lo harás -dijo Pamela con firmeza. Tomó a Hayley de la mano y la arrastró hasta las escaleras-. Callie, por favor, ve a buscar a tía Olivia. Dile que coja el costurero, y luego venid las dos a mi alcoba.
Callie se fue corriendo a hacer sus recados, y Hayley dejó que Pamela la guiara escaleras arriba.
– ¿Qué estás tramando? -le preguntó Hayley.
– Vamos a buscarte algo para que te lo pongas mañana -dijo Pamela, abriendo de par en par las puertas de su armario. Sacó varios vestidos y los inspeccionó con mirada crítica antes de tirarlos sobre la cama-. No, ninguno de éstos servirá -dijo volviendo a mirar el armario-. ¡Aja! -dijo, con expresión triunfante. Sacó un vestido color melocotón claro y se lo ofreció a Hayley-. Éste te quedará precioso.
– Pero me irá corto -protestó Hayley negando repetidamente con la cabeza-. Además, éste es uno de los vestidos que te compré para que estés bien guapa cuando te venga a buscar Marshall.
– Podemos alargarlo -dijo Pamela sin titubear-. Bastará con coserle un volante en los bajos. Los volantes están muy de moda ahora.
– Pero… ¿y Marshall?
– Marshall detesta el color melocotón -dijo Pamela, pero el rubor de sus mejillas delató su mentira.
A Hayley le embargó una gran ternura ante aquel evidente deseo de complacerla.
Tía Olivia y Callie aparecieron en la puerta de la alcoba y, antes de que Hayley supiera qué estaba ocurriendo, le habían quitado el sencillo vestido que llevaba puesto y estaban poniéndole el vestido color melocotón por la cabeza. Pamela le explicó a su tía lo de la invitación para tomar el té con la condesa y la falta de vestimenta apropiada.
A Hayley, el vestido le iba bastante bien, exceptuando que le apretaba un poco en la parte del corpiño y que le faltaban unos quince centímetros de largo. Pamela y tía Olivia se desplazaron alrededor de Hayley, soltando costuras por aquí, clavando alfileres por allá y comentando las posibles opciones. Cuando, por fin, decidieron lo que había que hacer, le quitaron rápidamente el vestido a Hayley y las tres se pusieron manos a la obra.

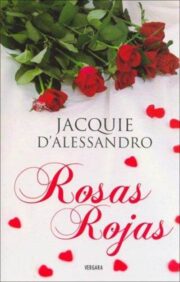
"Rosas Rojas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Rosas Rojas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Rosas Rojas" друзьям в соцсетях.