Stephen respiró aliviado cuando Hayley salió de la habitación. «¿Qué diablos me pasa? Debo de haberme dado un golpe condenadamente fuerte en la cabeza para excitarme con un ratón de campo.» Cuando Hayley volvió al cabo de varios minutos con los brazos llenos de ropa, Stephen había recuperado el control.
– ¿Se siente con fuerzas de levantarse? -le preguntó ella-. Tal vez sería mejor que esperara…
– No. Me gustaría estirar un poco las piernas -dijo Stephen con firmeza-. Pero creo que necesitaré un poco de ayuda. ¿Podría enviarme a Grimpy?
Querrá decir a Grimsley. Y me temo que no va a poder ser. Está pescando en el lago con Andrew y Nathan.
– ¿Qué me dice del otro tipo que mencionó su hermana, el que tiene los brazos peludos y el cuerpo lleno de tatuajes?
– Winston. Tampoco está libre ahora. -Hayley estaba de pie junto a la cama, con las manos en las caderas y, por primera vez, Stephen se dio cuenta de cómo iba vestida. Llevaba un vestido marrón liso que nadie podría calificar de elegante o sensual. Pero había algo en su figura que captó la atención de Stephen. Deslizó la mirada por toda su estatura, fijándose en cada curva y recoveco que se insinuaba bajo el vestido: senos enhiestos, esbelta cintura y lo que parecían ser unas piernas sorprendentemente largas. «¿Cómo es posible que no me haya fijado hasta ahora en un cuerpo tan exuberante? Estaba demasiado ocupado mirando fijamente sus ojos. Y su boca.» Para su enfado, su virilidad empezó a aumentar otra vez de volumen.
– No creo que ni Winston ni Grimsley estén de vuelta hasta dentro de varias horas -dijo ella-. Si no quiere esperar, puedo ayudarle yo misma.
Pero, para su mortificación, Stephen no estaba en condiciones de ponerse de pie. «¡Maldita sea! ¿No se da cuenta de que estoy desnudo? ¿No tiene sentido de la decencia?»
– No, gracias, puedo hacerlo solo -dijo en tono cortante.
– ¡Tonterías! Después de pasarse una semana entera acostado, se mareará hasta que consiga recuperar el equilibrio.
Hayley se inclinó hacia delante y asió los antebrazos de Stephen. Cuando éste se resistió a que le ayudara a levantarse, ella lo miró a los ojos. Su mirada reflejaba una ligera irritación.
– ¿Prefiere quedarse en la cama, señor Barrettson?
– Stephen. Llámeme Stephen. Es ridículo que ahora, de repente, empiece ha llamarme señor Barettson -espetó-. Lo único es que, bueno, estoy…
– Está desnudo bajo la sábana. Sí, soy plenamente consciente de ello. -La naturalidad de la respuesta de Hayley todavía incomodó más a Stephen-. Pero, como le he estado curando durante las últimas semanas, no tiene por qué avergonzarse. También cuidé a mi padre durante su enfermedad. Estoy bastante acostumbrada a este tipo de cosas, se lo aseguro. -Hizo una mueca con los labios-. Le prometo no mirar.
Stephen notó que se le estaba calentando la cara. «¿Acaso se está riendo de mí?» La mera idea de imaginarse a aquella mujer viéndolo desnudo le turbaba de una forma que no conseguía entender. Y el hecho de que ella se hubiera percatado de su estado pero pareciera no estar nada impresionada por sus atributos le fastidiaba enormemente. Había infinidad de mujeres en Londres que lo encontraban irresistible. Y, sin embargo, aquella muchachita de pueblo parecía completamente tranquila, mientras que él estaba manifiestamente azorado.
De hecho, cuanto más pensaba en ello, más le irritaba la aparente serenidad de Hayley, y sintió el deseo de hacerle perder la compostura. Si había algo que se le daba bien era hacer perder la compostura a una mujer. Mirándola directamente a los ojos, le preguntó arrastrando la voz, con un seductor susurro:
– Entonces supongo que fue usted quien me desnudó.
Los pómulos de Hayley adquirieron un color casi carmesí y la expresión jovial de su rostro desapareció como una vela que alguien acaba de soplar. Se puso tiesa súbitamente, soltando los brazos de Stephen como si se hubiera quemado con ellos.
– Yo… yo sólo ayudé a Winston y a Grimsley. Pero salí de la habitación en el momento oportuno.
La reacción de azoramiento de Hayley animó considerablemente a Stephen, volviendo a poner sus despeinadas plumas de gallito en su sitio. Podría haberse detenido en ese punto, pero algún demonio interior le instó a continuar. ¿Cuánto podían subirle los colores a Hayley? Esbozando una insinuante sonrisa, le dijo:
– Bueno, puesto que aparentemente no hay nada debajo de esta sábana que usted no haya visto, sugiero que… procedamos.
El rojo de las mejillas de Hayley se intensificó más allá del carmesí, lindando con el escarlata. Tragó saliva visiblemente.
– ¿Que procedamos?
– Sí. ¿Le importa pasarme el batín?
Ella dudó por un momento, pero hizo lo que él le pedía. Sostuvo el batín negro de seda detrás de él y miró hacia otro lado haciendo un gesto tan brusco y exagerado que a él le pareció oír que le crujía el cuello.
Sintiendo que había recuperado el control sobre sí mismo y sobre la situación, Stephen deslizó con cuidado los brazos dentro de las mangas del batín, quejándosele las costillas con cada movimiento. Después de atarse el cinturón alrededor de la cintura, acercó lentamente las piernas al borde de la cama y, apoyándose en los brazos de Hayley, bajó las piernas y se sentó.
Le asaltó un fuerte mareo. Una náusea le atenazó el estómago y, durante un horrible momento, le pareció que se iba a caer. Apretó los dientes e inspiró lentamente, todo lo profundamente que le permitían sus doloridas costillas. Al cabo de varios minutos, cesaron los mareos y las náuseas.
Haciendo acopio de todas sus fuerzas, se agarró a los brazos de Hayley y se levantó, temblando constantemente. Sus malditas piernas parecían de mantequilla, y se vio obligado a apoyarse en los hombros de Hayley para seguir en pie. Ella lo rodeó con el brazo por la cintura y lo sujetó hasta que él se sintió lo bastante estable.
Cuando él dejó de tambalearse, ella le preguntó:
– ¿Qué tal?
Stephen la miró y casi vuelve a perder el equilibrio cuando se encontró mirándola directamente a los ojos.
– ¡Dios mío! ¿Cuánto mide?
Ella levantó las cejas. Su azoramiento parecía haber desaparecido.
– Un metro ochenta, aproximadamente. ¿Y usted…? ¿Cuánto mide usted?
– Casi un metro noventa. -Stephen la miró fijamente, boquiabierto. Nunca había visto una mujer tan alta y tan fuerte. Era toda una atleta. Las mujeres de la ciudad con quienes él se relacionaba eran todas bajitas, y también lo eran sus amantes. ¿Quién había oído hablar alguna vez de una mujer que midiese un metro ochenta de estatura? Pero, a pesar de ello y de su ropa nada llamativa, desprendía una delicada elegancia femenina.
– Bueno, es una verdadera delicia encontrar a alguien más alto que yo. No lo son muchos hombres, ¿sabe?
– Sí, me lo puedo imaginar.
Con sus rostros separados por sólo unos centímetros, Stephen vio claramente que, en vez de sentirse ofendida, ella parecía encontrar graciosos sus comentarios.
– Créame. Estoy bastante acostumbrada a mi inusual estatura, pero, aunque puede darme cierto aire desgarbado, de toda la gente, usted es quien más debería alegrarse de que sea tan alta. No podría haber cargado a un hombre corpulento como usted cuesta arriba si hubiera sido bajita. Lo cierto es que mi estatura sólo representa un impedimento en la pista de baile, ya que a menudo saco una cabeza a mis parejas. Puesto que no voy a muchos bailes y raramente me piden para bailar, no es algo que me preocupe demasiado.
Stephen escuchaba las palabras de Hayley sólo a medias, concentrado como estaba en no tropezar con sus propios pies. Se apoyó en los hombros de Hayley y ella lo sujetó con ambas manos por la cintura para ayudarle a sostenerse en pie. El notó la calidez de sus palmas a través del fino batín de seda. Con aquellos labios tan increíblemente carnosos enfrente de él y aquellos seductores y acuosos ojos mirando a los suyos, una repentina oleada de sangre le inundó los genitales. Se soltó de ella tan rápidamente que por poco se cae.
– ¡Cuidado! -Le advirtió cogiéndolo con más fuerza por la cintura-. Apóyese en mí y tal vez logremos dar algunos pasos.
Apretando los dientes, Stephen se apoyó en el hombro de Hayley y dio un paso de prueba. Fueron avanzando, poco a poco, pero al final consiguieron dar una vuelta a la alcoba. Luego ella le ayudó a sentarse en el borde de la cama.
– ¡Uf! Me siento tan débil… -murmuró él, disgustado porque el breve paseo le había dejado agotado.
– Ha estado muy grave. Tiene que darse tiempo para recuperar fuerzas. El médico ha recomendado que no viaje durante unas semanas para que se le acaben de curar las costillas. Nos encantaría que se quedara con nosotros todo el tiempo que necesite. -Cruzó la habitación y se detuvo delante de la puerta-. Intente descansar y vendré a ver cómo está dentro de varias horas. -Luego se volvió para marcharse.
– Hayley.
Ella miró hacia atrás, con expresión de interrogación.
– Gracias por todo lo que ha hecho por mí. Me ha salvado la vida.
Ella esbozó una sonrisa angelical.
– No se merecen. Ha sido un placer. -Y se fue, cerrando la puerta tras de sí.
En Londres, una figura solitaria miraba con ojos entornados por la ventana de una casa de Park Lane. Sus dedos inquietos se cerraron en sendos puños y una oleada de rabia, caliente y rebosante de odio, recorrió sus venas. «¿Dónde diablos te has metido, Stephen? Si has muerto, ¿por qué no está tu cuerpo donde se supone que debería estar? Y, si estás vivo, ¿por qué no has vuelto a casa?» La figura inspiró profundamente varias veces intentando calmarse. «No importa. Si estás muerto, tu cuerpo acabará por aparecer. Y si estás vivo… bueno, pues no será por mucho tiempo.»
Capítulo 4
A las diez de la mañana del día siguiente, Justin Mallory, conde de Blackmoor, levantó la mirada de la montaña de papeles que tenía ante sí.
– ¿Qué tiene para mí, Randall? -preguntó a su imperturbable mayordomo, que estaba de pie, observándolo, junto a la mesa de caoba-. Espero que no sea más correspondencia.
Randall hizo una reverencia y le presentó una ornamentada bandejita de plata con un sobre lacrado en el centro.
– Un joven ha traído esto, milord. Ha dicho que es urgente y que espera una respuesta.
Justin enarcó las cejas.
– ¿Urgente?
– Sí, milord. Ha dicho que la nota procede de una tal señorita Hayley de Halstead y que va dirigida al señor Justin Mallory. Sí, eso es lo que ha dicho: señor Justin Mallory. -El gesto de desdén de Randall no dejó ninguna duda de lo ofendido que se sentía ante lo que él consideraba un imperdonable error de protocolo.
– ¿Ah, sí? -Justin bajó la mirada y se quedó helado cuando leyó el nombre del destinatario. Reconoció de inmediato la inequívoca inclinación de la letra de Stephen. ¿Por qué le enviaría Stephen un mensaje urgente a través de otra persona? ¿Quién dice que es el remitente?
– Una tal señorita Hayley Albright. De Halstead. Creo que eso está en Kent, milord.
– ¿Y dónde está el mensajero?
Randall frunció sus finos labios.
– Le he dicho a ese patán maleducado que espere en el portal.
– Ya entiendo. Déjeme a solas. Le llamaré en cuanto haya leído la nota.
– Sí, milord. -Randall salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí.
En cuanto estuvo solo, Justin abrió el sobre y leyó rápidamente su contenido.
Querido Justin,
Mis planes de pasar varios días en mi pabellón de caza han cambiado. Estoy bien, pero quiero que vengas a la casa de los Albright, en Halstead, cuanto antes. Aquí todo el mundo cree que me llamo Stephen Barrettson y que soy tutor. Por favor, tráeme algo de ropa -no la más elegante, por favor-, algo propio de un tutor, y vístete tú también en consonancia. Me gustaría que te identificaras simplemente como Justin Mallory. También te pido que no reveles el contenido de esta carta ni mi paradero a nadie, ni siquiera a Victoria, hasta que hayamos hablado. Te espero esta tarde o, como mucho, mañana. Cuando nos veamos, te lo explicaré todo.
STEPHEN
Justin echó un vistazo a una segunda hoja de papel que contenía indicaciones para llegar a la casa de los Albright. «¿En qué lío se habrá metido Stephen?» Releyó la nota. Tuviera el problema que tuviese, por lo menos Stephen estaba bien, o eso decía. Pero era evidente que había algo que iba mal.
Guardándose la inquietante carta en el bolsillo, Justin se dirigió hacia el vestíbulo y abrió las pesadas y sólidas puertas de roble. Un joven que estaba sentado en el escalón de la entrada miró hacia arriba con expresión expectante.
– ¿Es usted el señor Mallory? -preguntó el joven, levantándose de un salto.

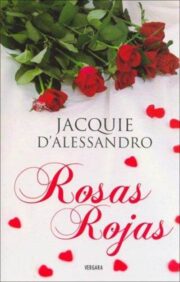
"Rosas Rojas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Rosas Rojas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Rosas Rojas" друзьям в соцсетях.