– Espero que no, porque tampoco importaría. Se marcha. Yo me voy a quedar. Y entre los dos habrá un país entero.
Su madre suspiró.
– Lo siento, cariño. Ojalá hubiera algo que pudiera hacer para que te sintieras mejor.
– Ojalá. Pero te agradezco que me escuches. Sólo estoy siendo sentimental por San Valentín y todo eso. En cuanto se marche y no lo vea a diario, todo volverá a la normalidad.
– Estoy segura de ello. Pero…
– ¿Pero qué?
– ¿Eso será suficiente? Eres una chica inteligente, Carlie. Sabrás lo que tienes que hacer -su hija guardó silencio-. Al menos has ganado el premio de San Valentín -añadió con tono demasiado festivo.
– Desde luego.
Era lo que había querido en un principio. Por desgracia, temía haber recibido más de lo que había pedido.
Con un ramo de flores en la mano, Daniel se hallaba en el porche de Carlie. Respiró hondo. Por motivos que se negaba a analizar demasiado, se sentía nervioso. Tenso.
«Es por la mudanza», se dijo, moviendo los hombros para eliminar la rigidez. «Despedirme de Carlie».
Y eso, por desgracia, se había convertido en una tarea infranqueable.
Se pasó la mano por el pelo y se preguntó qué diablos le pasaba. Debería sentirse en la cima del mundo. El agente inmobiliario le había informado de que alguien estaba muy interesado en su casa. Y en la ciudad le esperaba un trabajo estupendo.
Sólo estaba… nervioso. No era más que eso. En cuanto se asentara en Boston, estaría bien. Perfectamente bien.
Sintiéndose mejor, llamó al timbre. M.C. y G. iniciaron un coro frenético de ladridos y él sonrió ante la conmoción. Segundos después la puerta se abría y Carlie aparecía agitada y sonriente, tratando sin éxito de contener a los perros. Su corazón realizó la ya habitual cabriola cada vez que la veía.
Llevaba puesto un vestido rojo incendio que le ceñía las curvas de un modo que disparaba todas las alarmas. Con el escote alto y las mangas largas, no mostraba nada de piel, pero tal como resaltaba su figura, se ganaba el título de Vestido Más Sexy Que Jamás Había Visto. Unas sandalias con tiras hacían que sus piernas tonificadas parecieran interminables. El recuerdo de esas piernas enroscadas en torno a él, instándolo a penetrar más en su cuerpo, le dejó una estela de calor por el cuerpo.
Sin decir nada, ella le rodeó el cuello con los brazos, se pegó a él y le dio un beso. Cuando al fin levantó la cabeza, tenía las gafas empañadas, lo que no le sorprendió. Después de quitárselas, la miró a esos ojos maravillosos.
– Me ha encantado el recibimiento -sonrió.
Ella movió las cejas de forma exagerada.
– Aguarda a ver lo que he planeado para después.
«Después… cuando se despidieran». Daniel le dio un beso rápido en la frente y se obligó a sonreír.
– Estoy impaciente -la soltó, dio un paso atrás y le mostró el ramo-. Para ti. Feliz día de San Valentín.
Ella aceptó las flores y las olió.
– Son preciosas. Gracias.
– De nada. Y hablando de preciosa… -bajó los dedos por las mangas del vestido-. Tienes un aspecto increíble.
Ella observó su traje gris marengo, la camisa blanca y la corbata roja de seda.
– Iba a decir lo mismo de ti. Pasa. Pondré las flores en agua y luego podremos marcharnos -dio la vuelta y cruzó el umbral.
– Eso suena… -calló. El vestido, que le había cubierto por completo la parte frontal, le dejaba toda la espalda, desde el cuello hasta las caderas, completamente desnuda.
– ¿Suena qué? -preguntó por encima del hombro mientras iba a la cocina.
– Eh… estupendo. Con la vista clavada en esa magnífica piel desnuda, entró en la casa, cerró la puerta y la siguió a la cocina. M.G. y G. corrieron por delante de él hacia sus cuencos con comida-. Es todo un vestido. Aunque creo que está al revés -le mordisqueó con delicadeza el lóbulo de la oreja.
Ella rió y ladeó la cabeza para ofrecerle mejor acceso.
– Eso sí que causaría un revuelo en el restaurante.
– Cariño, estás causando un revuelo tan grande aquí mismo, que quizá no lleguemos al restaurante -para confirmar sus palabras, le pegó la erección contra los glúteos, y gimió cuando ella se contoneó-. ¿Llevas algo debajo del vestido? -pasó las manos por la tela sedosa.
– Mmm… ¿quieres decir además de la piel?
– Sí.
Giró y con ojos llenos de picardía, le metió las manos por debajo de la chaqueta para acariciarle la espalda.
– Si te lo dijera, arruinaría tu sorpresa de San Valentín.
– Lo único que me sorprendería es si lograras salir de la cocina sin que lo averiguara.
– Comprendo -llevó las manos a su espalda y recogió un paquete envuelto en brillante papel rojo-. Entonces supongo que esto no te sorprenderá mucho.
El enarcó las cejas.
– ¿Qué es?
– Un regalo para ti. Feliz San Valentín.
Daniel aceptó la caja rectangular.
– ¿Eres maga? ¿De dónde ha salido?
– Estuvo en la encimera en todo momento.
– Ah. Eso lo explica. Yo me encontraba muy distraído -se situó junto a ella y apoyó las caderas en el mostrador-. ¿Debería abrirlo?
Ella alzó la vista al techo y suspiró de forma exagerada.
– Es evidente que desconoces lo que es un regalo.
Él sonrió.
– De acuerdo, ha sido una pregunta boba -centró su atención en el regalo, le quitó el envoltorio y se encontró con un libro de tapa dura con una cubierta que se parecía mucho a una barra de chocolate. Pasó los dedos por las letras en relieve y leyó-: Nada es mejor que el chocolate.
– Lo compré en Dulce Pecado -explicó Carlie-. Tiene toneladas de magníficas fotos y Ellie Fairbanks afirma que proporciona una historia interesante sobre la fabricación de confituras. Es una especie de regalo dual, tanto para San Valentín como de despedida. Algo por lo que me recuerdes.
Sus palabras le produjeron un peculiar nudo en la garganta. Como si existiera la posibilidad de que pudiera olvidarla.
– Gracias. Es estupendo.
– Como con cualquier chocolate, no puedo resistirme. Además -añadió, dándole en la cadera con la suya-, creo que hemos demostrado que el título no acierta. Al menos algunas veces.
Se volvió para mirarla. Quería sonreír, mantener el momento ligero, pero en cuanto los ojos se encontraron, la diversión se esfumó.
– De hecho, y en lo que a mí concierne, todas las veces hemos demostrado que no acierta -dejó el libro en la encimera, la tomó en brazos y le dio un beso suave-. Gracias.
– De nada -cuando fue a besarla otra vez, Carlie se echó para atrás y apoyó un dedo en sus labios-. Oh, no. Tienes esa mirada. La conozco.
– Apuesto que sí. Tú la provocas. Tú y… -le recorrió las caderas- este vestido.
– Bien. Me alegro, ya que ésa era la intención -apoyó las manos en su torso y le dedicó una mirada severa-. Pero este vestido se queda puesto hasta después de la cena -él gimió-. Hasta que estemos de vuelta dentro de casa.
Daniel volvió a gemir.
– Me estás matando. En serio. Puede que para entonces esté muerto.
– No te preocupes -lo miró intensamente-. Yo te reviviré.
Capítulo Ocho
Durante la elegante cena, en el restaurante de cinco tenedores, del Delaford, Carlie sintió como si la hubieran dividido en dos. Una parte disfrutaba de la fabulosa comida de siete platos, de la atmósfera romántica, del delicioso champán y de la estimulante conversación con Daniel; pero otra parte de ella se encontraba consumida por la incesante cuenta atrás interior mientras su cerebro repetía: «Se va mañana. Es nuestra última noche juntos».
Una y otra vez las palabras reverberaron en su mente, un mantra obsesivo que se mofaba de ella con el conocimiento de que, cada momento de esa noche mágica, no se repetiría.
Cuando dejaron el restaurante, sentía un peso en su pecho y un silencio pesado creció entre ellos en el trayecto de regreso. Cuando Daniel aparcó, el tic tac del reloj y los ecos del mantra en su cabeza habían alcanzado proporciones épicas.
En cuanto apagó el motor, quedaron sumidos en una oscuridad íntima. Antes de que él pudiera moverse, lo agarró de las solapas y lo arrastró hacia ella.
– Como me beses ahora -gruñó él-, te juro que no saldremos de este coche hasta…
– Perfecto -movió el trasero por encima de la palanca de cambios y se acomodó sobre su regazo-. No puedo esperar.
– Perfecto.
Le tomó la boca en un beso salvaje y exigente que la dejó sin aliento. En un abrir y cerrar de ojos, sus manos estuvieron por todas partes: coronándole los pechos, excitándole los pezones a través del vestido, acariciándole las piernas, los muslos. Cuando las palmas se deslizaron por su trasero y descubrieron que no llevaba nada bajo el vestido, el gruñido se intensificó y vibró en el aire.
Le subió la tela semielástica y ella se incorporó sobre las rodillas y quedó en cuclillas encima de él. Con las dos neuronas que aún le funcionaban, abrió su pequeño bolso de satén y extrajo el preservativo que había guardado dentro… una tarea nada fácil con los dedos mágicos de Daniel acariciándole los glúteos antes de deslizarlos entre los muslos para acariciarles los pliegues húmedos e inflamados.
Con el corazón desbocado, le plantó el preservativo en el pecho.
– Te deseo -murmuró-. Dentro de mí. ¡Ahora!
Los pocos segundos que tardó en liberar su erección y ponerse la protección casi lo lanzan al vacío.
En el instante en que terminó, Carlie lo llevó a su cuerpo con un descenso que lo dejó sin aire y que se acopló a la perfección al movimiento ascendente de él.
Fue una cabalgata salvaje, veloz y ardorosa. El orgasmo de Carlie entró en ella, arrastrándola y extrayéndole un grito entrecortado de los labios que se unió al gemido ronco de Daniel.
Con unos estremecimientos placenteros que aún la recorrían, logró abrir los párpados pesados. En algún momento, uno de los dos debió de tirar a un lado las gafas de Daniel. Experimentó una gran satisfacción femenina al ver la expresión vidriosa de sus ojos y su piel acalorada. Con suavidad, le apartó los mechones de pelo oscuro que le habían caído sobre la cara. Y cuando encontró su mirada, descubrió que él la observaba con ojos muy serios.
Tuvo que obligarse a mantener los labios cerrados para contener las palabras completamente inaceptables que temblaban allí, anhelando ser pronunciadas.
«No te vayas».
Algo de esa angustia debió de reflejarse en su cara, porque él frunció el ceño.
– ¿Estás bien? -preguntó, acariciándole la mejilla.
No, no lo estaba. Se sentía… emboscada. Secuestrada. Y todo por él, por cómo la hacía sentir… por todas las cosas maravillosas que lo convertían en Daniel.
– Sí, estoy bien.
Él apoyó la cabeza en el respaldo del asiento, la estudió durante unos latidos y luego musitó:
– Eres hermosa. Y lo eres también por dentro.
Carlie sintió que se le humedecían los ojos.
– Gracias. Tú también.
– Estas dos últimas semanas han sido… estupendas.
– Realmente magníficas -convino ella con rapidez, aliviada de decirlo en voz alta-. Voy… voy a echarte de menos.
El no comentó nada de inmediato, simplemente la miró con esa expresión indescifrable que le provocó un intenso rubor.
– Yo también voy a echarte de menos, Carlie. Mucho -titubeó antes de agregar-: Desearía no tener que marcharme tan pronto.
Sus palabras le atenazaron más el corazón.
– Yo también. Pero tienes que irte -había intentado sonar despreocupada, fallando miserablemente.
– Sí.
Ella carraspeó y volvió a intentarlo.
– Y los dos lo sabíamos -otro fracaso.
– Sí. Pero parece que las dos semanas han pasado muy deprisa.
– En un abrir y cerrar de ojos.
Él pareció atribulado, confuso, y durante un momento loco ella albergó una esperanza. Pero al instante la expresión de Daniel se aclaró.
– ¿Por qué no entramos y vemos qué se nos ocurre para nuestra última noche juntos? -sugirió.
Enterrada la esperanza, Carlie se obligó a asentir.
– ¿Qué tienes en mente?
El sonrió, aunque el gesto no dio la impresión de llegar a sus ojos.
– Estoy pensando en ti. En mí. En chocolate. Desnudos. Y no necesariamente en ese orden. Para empezar.
– Suena… estupendo -salvo por el hecho de que cuando toda esa secuencia se acabara, sabía que ya no habría más Daniel.
Capítulo Nueve
Al mediodía del día siguiente a San Valentín, cinco horas después de haber despertado sola, Carlie estaba sentada en el sofá, cambiando de un canal a otro del televisor. Vestida con un chándal viejo y unos calcetines gordos de lana, se sentía tan desaliñada como estaba. El cielo gris del exterior reflejaba lo que pasaba en su interior.

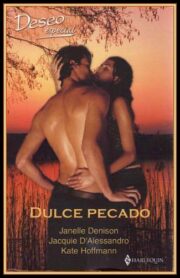
"Salvaje y deliciosa" отзывы
Отзывы читателей о книге "Salvaje y deliciosa". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Salvaje y deliciosa" друзьям в соцсетях.