Había sido uno de sus pasatiempos favoritos cuando era más pequeña, pero ya solo era un deber, una tarea que le robaba tiempo de estar con sus amigos los sábados por la tarde. Aun así, no protestó. Notaba tan decaída a su madre que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para animarla.
– ¿Podremos ver a la novia? -preguntó Keely, como cuando era una niña.
– Sí. La novia quiere que cortemos la tarta y la ayudemos a servir -Fiona subió la sábana hasta la barbilla de su hija-. Ahora duérmete. Que sueñes con los angelitos.
– ¿Y papá? -insistió Keely-. Siempre decías que me hablarías de él cuando fuese mayor y ya soy mayor. Casi tengo trece años y trece años es suficiente para preguntar por mi padre.
Fiona McClain bajó la cabeza, se miró las manos y retorció el trapo de cocina.
– Ya te lo he dicho: murió en un accidente en el mar y…
– No -interrumpió Keely-. Háblame de él. ¿Cómo era?, ¿era guapo?, ¿divertido?
– Era muy guapo -Fiona no pudo evitar sonreír-. Era el chico más guapo de Cork. Todas las chicas de Ballykirk estaban locas por él. Pero procedía de una familia humilde y la mía tenía algo de dinero. Mi padre no quería que me casara con él. Lo llamaban paleto, pueblerino, aunque nosotros también vivíamos en el campo. Pensaban que era de una clase más baja.
– Pero os casasteis -contestó Keely-, porque lo querías.
– No tenía un centavo, pero sí muchos sueños. Al final conseguí convencer a mi padre de que no podía vivir sin él y nos dio su bendición.
– ¿Qué más? -preguntó Keely.
– ¿Qué más?
– ¿Qué cosas le gustaban?, ¿qué se le daba bien?
– Le gustaba contar cuentos, historias. Contaba unas historias increíbles. Tenía un pico de oro, sí. Así me conquistó, con su pico de oro.
¡Vaya!, ¡aquello sí que era nuevo! Keely sintió una especie de conexión con ese padre al que jamás había visto. A ella también le gustaba contar historias y todas sus amigas le decían que se le daba muy bien.
– ¿Recuerdas alguna de esas historias?, ¿puedes contármela?
– Keely, no puedo…
– ¡Sí que puedes! Seguro que te acuerdas -insistió Keely-. Cuéntame una.
– No puedo -Fiona sacudió la cabeza, sintió que los ojos se le arrasaban de lágrimas-. Era tu padre el que sabía contar historias. Yo no. Yo solo sabía creérmelas.
Keely se incorporó y estiró los brazos para dar un abrazo fuerte a su madre.
– Está bien. Me basta saber que contaba buenas historias para imaginármelo mejor.
Fiona le dio un beso en la mejilla. Luego le apagó la lámpara de la mesilla.
– Que duermas bien -le dijo y, entre las sombras, a Keely le pareció advertir una lágrima escurriendo por la mejilla de su madre.
Esta salió de la habitación y le cerró la puerta. La luz de una farola se filtraba por la ventana.
– Contaba historias -murmuró Keely-. Mi padre sabía contar historias.
Y aunque solo era un trocito de información sobre Seamus McClain, de momento se conformaba. Porque le permitía comprender un poco mejor cómo era ella misma. Quizá no estaba destinada a ser la niña buena que su madre esperaba. Quizá se parecía más a su padre, un hombre atrevido, aventurero, soñador y valiente.
Keely suspiró. A pesar de todo, en el fondo de su corazón sabía que, fuese quien fuese, su padre no la felicitaría por haber robado el pintalabios de la droguería de Eiler. Antes de dormirse, Keely se juró que lo devolvería a la mañana siguiente.
Capítulo 1
Un golpe de viento azotó la cara de Keely McClain. Estaba de pie, aspirando el aire impregnado de sal. A sus pies, el mar rompía contra las rocas escarpadas del acantilado. Arriba, las nubes se deslizaban por el cielo, proyectando sombras sobre las colinas. Keely recordó el cuento de hadas que había garabateado de pequeña en su diario, la romántica fantasía de cómo se habían conocido sus padres durante una tormenta en el mar.
Levantó la barbilla hacia la brisa y se dejó envolver por el hechizo misterioso de Irlanda. Una y otra vez, había tenido la sensación de pertenecer a aquel lugar en el que nunca había estado. Esas tierras habían visto crecer a su madre y a su padre. Tierras verdes y frescas, embellecidas por una luz sobrenatural que dotaba a cualquier paisaje de un aire mágico. Casi podía creer en los duendes, gnomos, trasgos y demás seres fabulosos que poblaban la isla.
Keely se giró hacia el círculo de piedra. Estaba señalado en el mapa de carreteras y, aunque estaba ansiosa por llegar a la pequeña ciudad en la que había vivido su madre, había decidido dar un pequeño rodeo.
Había seguido un camino estrecho, desviación de la autopista, conduciendo el coche que había alquilado entre setos fucsia y grandes murallas de coníferas. Y cuando el cielo había reaparecido, se había encontrado en otro lugar maravilloso, un prado vasto sobre el mar, en el que las vacas pacían tranquilamente. Cerca del borde del acantilado se alzaba un círculo de piedra bajo los rayos silenciosos del sol, un monumento a la historia pagana de Irlanda.
En Nueva York apenas prestaba atención a los alrededores, a los árboles escuálidos, los pequeños jardines de césped pisoteado, los edificios de ladrillo que flanqueaban la calle de East Village, donde vivía. Pero ahí, la naturaleza era tan hermosa que era imposible no admirar su belleza. Echó un último vistazo, tratando de almacenar cada detalle, cada olor y cada sonido, antes de volver al coche.
No había planeado ir a Irlanda. Estaba en Londres, dando un seminario con un famoso repostero francés, enseñando nuevas técnicas para modelar el mazapán. Desde que se había hecho cargo de la pastelería de Anya y su madre, se había convertido en una de las diseñadoras de tartas más reconocidas de la Costa Este, gracias a la originalidad y variedad de presentaciones.
Trabajaba tanto que nunca encontraba el momento de tomarse unas vacaciones, de modo que había decidido reservarse unos días para unas vacaciones de trabajo. Entre un seminario y otro, había visto algunos musicales en la Costa Oeste, había buscado moldes de repostería antiguos en el mercado de Portobello y había visitado todos los lugares turísticos de interés.
Pero un impulso la había hecho alejarse del tumulto de la ciudad, montarse en un tren que, atravesando Inglaterra y Gales, la había llevado hasta un ferry que había terminado atracando en la ciudad de Rossiare. El día anterior, desde la cubierta del ferry, había visto Irlanda por primera vez y, desde ese momento, había notado algo en lo más profundo de su ser, como si de pronto hubiese descubierto una faceta de sí misma que había estado oculta hasta entonces.
Ya no era una ciudadana estadounidense o neoyorquina nada más. Esa tierra formaba parte de su legado, corría por sus venas, lo sentía con cada latido del corazón. Keely sonrió mientras abría la puerta. Aunque no se acostumbraba a conducir por el lado contrario de la carretera, empezaba a desenvolverse callejeando por los senderos y las calles estrechas que comunicaban unos pueblos con otros. Se sentía casi como en casa.
Empezó a chispear y Keely se resguardó en el coche. Dio la vuelta con cuidado y enfiló de vuelta hacia el sendero, ansiosa por llegar al pueblecito que había señalado en el mapa. Ballykirk estaba a solo unos pocos kilómetros de distancia, suficientes para ir poniéndose nerviosa a medida que se acercaba. No le había contado a su madre su decisión de ir a Irlanda, al condado de Cork. Sabía que habría tratado de disuadirla. Pero su madre nunca le había explicado a qué se debía aquel desapego y Keely no había podido resistirse a aquella corazonada. Además, hacía mucho que no se dedicaba a complacer a su madre. No vestía ni se comportaba como era debido. Y tampoco estaba viajando debidamente.
– El pasado, pasado está -habría dicho Fiona.
Con los años, Keely había querido saber más cosas sobre el pasado de sus padres. Y cuanto más preguntaba, más se había negado su madre a hablar sobre su padre, Irlanda o familiares a los que Keely no había llegado a conocer. Pero Keely recordaba un dato:
Ballykirk, el lugar donde su madre había nacido, un pueblito situado en la costa sudoeste, cerca de la bahía de Bantry.
– Lo descubriré por mi cuenta -Keely buscó en la carretera las indicaciones que había apuntado en un mapa dibujado a mano. Había encontrado el apellido en un listín telefónico del mercado de una ciudad cercana: Quinn, el apellido de soltera de su madre. Maeve Quinn era la única Quinn de Ballykirk y al preguntar a un dependiente anciano del mercado si Maeve Quinn era pariente de la Fiona Quinn que se había casado con Seamus McClaine hacía unos veinticinco años, el hombre la había mirado desconcertado y se había rascado la cabeza antes de encogerse de hombros.
– Maeve lo sabrá -murmuró mientras le dibujaba un mapa del camino que debía seguir para llegar a casa de Maeve.
La había encontrado justo donde le había indicado el dependiente. Era una casa de campo próxima a la carretera, con un rosal en arco encima de la entrada. Keely pensó que la casa debía de llevar muchos años en aquel preciso lugar. Un jardín lleno de flores silvestres se extendía por delante, cubriendo casi por completo el camino de adoquines que conducía hasta la puerta. ¿Habría vivido allí su madre?, ¿habría cortado las flores de aquel jardín? ¿O se había pasado de largo la casa de su padre? ¿Estaría quizá en la colina siguiente?
Keely permaneció dentro del coche, imaginándose a su madre de niña: corriendo por el césped, con una diadema de margaritas en la cabeza, persiguiendo mariposas por la carretera. Exhaló un suspiro y salió del coche, ansiosa por echar un vistazo más de cerca.
Mientras se acercaba al muro de piedra que rodeaba la casa, se abrió la puerta de entrada. Keely vaciló. Por fin, decidió explicar quién era, con la esperanza de que Maeve Quinn le diera alguna noticia de su familia.
Era una anciana esbelta, de pelo canoso, con un vestido de flores colorido. Sacó una mano, como comprobando que llovía, y la saludó:
– Pasa, cariño -le dijo, invitándola a entrar-. Jimmy me ha llamado del mercado y me ha dicho que venías. Estoy deseando conocerte.
Keely traspasó el arco de rosas, animada por el cálido recibimiento.
– No quisiera molestar. Soy Keely Me…
– Sé perfectamente quién eres -se adelantó la mujer con marcado acento irlandés-. Eres la niña de Fiona y Seamus. Eres de la familia y has venido desde el otro lado del océano. Pasa, pasa. No sabes las ganas que tengo de tomar una taza de té contigo. Soy Maeve Quinn, prima de tu padre Seamus, así que soy tu… ¿cómo se dice? Da igual, como sea -finalizó agitando la mano.
Keely dudó. La mujer debía de haberse equivocado. Maeve era una Quinn, de modo que debía ser familia de su madre, no de Seamus. Quizá ni siquiera fueran parientes en realidad.
– Me parece que se confunde -dijo Keely-. Mi madre era Fiona Quinn.
– Sí, sí. Y se casó con mi primo Seamus Quinn. Era una McClain, de los McClain que vivían en la casona de Topsall Road -dijo Maeve con una sonrisa que le iluminaba los ojos-. Era la chica más guapa del pueblo, de una familia de bien. Recuerdo que estuve en la boda. ¿Cómo está? No he vuelto a oír nada de ella desde que sus padres murieron hace unos años. Ni de Seamus, ya que estamos. Aunque tú no te acordarás de tus abuelos. Debías de ser muy pequeña cuando murieron. Donal y Katherine, Dios los tenga en su gloria, se amaron hasta el mismo día en que la muerte los separó. Donal la quería tanto que se murió una semana después que ella. Con el corazón partido dicen muchos.
– ¿Donal y Katherine? -Keely se sentó en una silla mientras trataba de asimilar toda la información. ¡Katherine era su segundo nombre! Aunque, claro, hacía más de veinticinco años que sus padres se habían marchado a Nueva York. No era de extrañar que la anciana mezclara los nombres de unos y otros.
– Voy por el té -dijo Maeve-. Justo estaba hirviendo agua -añadió mientras desaparecía por la parte trasera de la casa.
Keely miró a su alrededor: el salón estaba ordenado, había tapetes decorativos hechos a mano, figuritas de cristal, cuadros de paisajes y cojines bordados. Aquí y allá encontraba baratijas que le recordaban a la casa de su madre. Nunca había sabido que tuvieran origen irlandés.
– Ya está -Maeve regresó con una bandeja, la colocó sobre la mesita que estaba frente a Keely y le sirvió una taza-. Té y un poco de bizcocho. ¿Leche o limón? -le preguntó…
– Leche, por favor -Keely agarró el platito con la taza y el trozo de bizcocho con frutas-. Hay una cosa que no me cuadra. De mis padres. Mi madre se llama Fiona Quinn y mi padre Seamus McClain. Quizá sea coincidencia, pero…

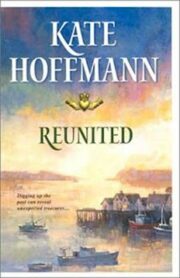
"Secretos en el tiempo" отзывы
Отзывы читателей о книге "Secretos en el tiempo". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Secretos en el tiempo" друзьям в соцсетях.