– ¿Recién llegado? -le preguntó Seamus, acodado sobre la barra.
– Hace tiempo que vivo en Boston -contestó Rafe, negando con la cabeza, tras darle un sorbo al whisky.
– Conozco a casi todo el vecindario -dijo Seamus, mirándolo con desconfianza-. Y tu cara no me suena.
– Tengo… un negocio por aquí -respondió Rafe.
– Ah… ¿Y a qué te dedicas?
– A atar cabos sueltos -contestó encogiéndose de hombros. Apuró el último trago de whisky, se levantó, sacó la cartera del bolsillo de la chaqueta y dejó un billete de veinte dólares en la barra-. Quédate con el cambio – añadió antes de girarse hacia la puerta.
Una vez fuera, caminó bajo la noche de septiembre por calles tenuemente iluminadas por las farolas. Aunque el Pub Quinn estaba en una parte peligrosa de la ciudad, a Rafe no le daba miedo. Había crecido en la calle y había aprendido a defenderse, primero con los puños, luego con el cerebro y, por último, con su dinero.
Mientras caminaba hacia el coche, pensó en el chico que había sido de pequeño, alegre y despreocupado, seguro del amor de sus padres. Todo había cambiado un día de otoño muy parecido a aquel. Todavía se descomponía al recordar a los amigos de su padre, los compañeros de bote de Sam Kendrick, subiendo las escaleritas del porche de la casa en la que vivían en Gloucester.
No había hecho falta que hablaran. A Rafe le había bastado con mirarlos. Aun así, había escuchado los detalles sobre el desafortunado accidente que había acabado con la vida de su padre en el mar. Se había tropezado con una cuerda y se había caído por la borda del Increíble Quinn, el bote de Seamus Quinn. Cuando consiguieron rescatarlo ya estaba muerto. Ahogado. Como cualquier hijo de pescadores, Rafe sabía los peligros a los que su padre se exponía, pero no podía creerse que hubiese cometido un error tan estúpido.
Aquel día había marcado el final de la infancia de Rafe. Lila Mirando Kendrick, de por sí débil de mente y de salud, no había encajado bien la noticia. Aunque siempre había lamentado que su marido fuese pescador, había querido mucho a Sam Kendrick. Formaban una pareja rara, el estadounidense pendenciero y la delicada portuguesa. Pero se habían adorado y Lila no había soportado su pérdida. La poca estabilidad emocional que le quedaba se vino abajo junto con la estabilidad financiera familiar.
Rafe se había puesto a trabajar de inmediato para ayudar a su madre con dinero. Tenía nueve años y se había ocupado como recadero y recogiendo cartones hasta que había podido obtener un permiso de trabajo de verdad. Después había aceptado cualquier empleo en el que cobrara, al menos, el salario mínimo. Trabajó en la construcción para pagarse la universidad, luego realizó una inversión en el mercado inmobiliario y multiplicó el dinero que había arriesgado.
A los veinticinco años tenía más de un millón de dólares y ya con treinta y tres había acumulado más dinero del que jamás podría gastar. Suficiente para llevar una vida más que desahogada. Suficiente para comprar todo cuanto su madre necesitase. De sobra para hacer de la venganza un objetivo sencillo. Al fin y al cabo, para eso había ido al Pub Quinn: para vengar la muerte de su padre y el duelo de su madre.
Rafe se giró hacia el pub y miró los neones que iluminaban las ventanas del local. No estaba seguro de por qué necesitaba hacerlo. Un loquero diría que era una válvula de escape a la rabia reprimida durante la infancia. Pero Rafe no creía en la psiquiatría, a pesar de que se había gastado una fortuna en psicólogos para atender a su madre. Pero sus motivos eran mucho más simples.
Quería encontrar la forma de quitarle algo a Seamus Quinn, igual que este le había quitado algo a él. Ojo por ojo, ¿no era así la ley? Quizá consiguiese quitarle el pub. O se vengaría por medio de alguno de sus hijos. Tal vez hallara la prueba que necesitaba para encarcelar a Quinn por el asesinato de Sam Kendrick.
De un modo u otro. Rafe estaba decidido a vengarse. Una vez que se liberara de los demonios que lo atormentaban, quizá pudiera seguir adelante con su vida.
Las luces de Nueva York titilaban contra un manto de noche negra. Keely miró por la ventana del 747, apoyando la mejilla sobre la superficie fría de la ventana. Había dejado Irlanda cinco horas atrás y, en algún punto en medio del Atlántico, había comprendido que su vida había cambiado para siempre.
Su visita al pastor de la parroquia había resultado más esclarecedora todavía que el té con Maeve Quinn. Aunque no había podido decirle si su padre seguía vivo, Keely había salido con la convicción de que, en alguna parte del mundo, tenía cinco hermanos, si no seis. El bebé del que su madre había estado embarazada al irse de Irlanda tendría más de un año más que Keely. No quería ni pensar que se tratara de una niña y su madre le había ocultado una hermana todos esos años.
Una vez más, recordó todas las historias románticas que había inventado sobre sus padres, su amor inquebrantable, el trágico accidente en el que Seamus Quinn había perdido la vida, el duelo de su madre. ¿Qué había ocurrido? Si su padre no estaba muerto, en algún momento tenía que haber intentado ponerse en contacto con ella, ¿no?
– Así que no, no está vivo. Esa parte sí es verdad -se dijo Keely-. Si lo estuviese, habría intentado conocerme -decidió.
Seamus Quinn había muerto y había dejado a su madre viuda, a cargo de cinco hijos, quizá seis. No había podido cuidar de ellos y… ¿los había llevado a un orfanato? Eso explicaría las tardes melancólicas de su madre. Pero, ¿por qué no se lo había contado? Y por qué, tras asegurarse un trabajo en la pastelería, no había intentado recuperar a sus hijos?
Keely suspiró, se frotó las sienes para aliviar el dolor de cabeza que se le estaba levantando.
– ¿Está bien?
Keely se giró hacia el empresario que viajaba a su lado en primera clase. Ni siquiera había notado su presencia, de absorta que había estado en sus pensamientos las cinco horas.
– No -contestó.
– ¿Quiere que llame a la azafata?
– No hace falta -Keely se obligó a sonreír-. Se me pasará en cuanto aterricemos.
– Yo también estoy deseando llegar a casa -comentó él-. No sé usted, pero yo odio los viajes. Por Estados Unidos no, pero uno tan largo… Los hoteles son pequeños, la comida es malísima. Además…
Keely siguió sonriendo mientras el hombre parloteaba, pero no oyó ni una sola de sus palabras.
Sacó la fotografía del bolso y la miró. ¿Dónde estarían sus hermanos?, ¿los habrían separado después de morir su padre?, ¿la recordarían o eran demasiado pequeños cuando la apartaron de ellos?
Eran guapos de niños, pensó sonriente, y seguro que se habían convertido en hombres guapos.
– Conor, Dylan, Brendan -murmuró-. Brian y Sean.
– ¿Es tu familia?
– ¿Qué?
– ¿Tu familia? -repitió el comerciante, apuntando hacia la foto.
– No -dijo Keely. Tragó saliva y volvió a esbozar una sonrisa forzada-. O sea, sí. Es mi familia. Mis hermanos. Y mis padres.
El hombre le tomó la foto y Keely tuvo que contener el impulso de quitársela y guardarla donde estuviera a salvo. De momento, la foto era su única pista. Todo cuanto tenía. No se hacía a la idea de tener una familia, pero quería conocer a esos hermanos que había perdido. Quería saber lo que le había pasado a su padre de verdad y por qué había tenido que crecer como si fuese hija única.
Había ido a Irlanda creyendo saber quién era. Había estado contenta con su vida. Pero de pronto era más que Keely McClain: era hermana de cinco hombres y la única hija de un padre al que no conocía. Era una Quinn.
Pero también era menos. Todo cuanto había creído había resultado desmentido en unas pocas horas. Todos los recuerdos de su infancia estaban teñidos por la traición de su madre. La mujer a la que creía conocer mejor que a nadie en el mundo se había convertido en un enigma.
– Damas y caballeros, nos aproximamos al aeropuerto J.F.K. Aterrizaremos en quince minutos.
La azafata se inclinó, agarró la copa de vino de la bandeja de Keely y le pidió que se abrochase el cinturón de seguridad. El comerciante le devolvió la fotografía y ella sintió un hormigueo en el estómago. Por un momento, pensó que le entrarían ganas de vomitar, como al salir de la casa de campo de Maeve Quinn. Sacó la bolsa de emergencia para las personas que se mareaban, pero no estaba dispuesta a pasar la humillación de devolver delante de todos los pasajeros de primera clase.
Keely se levantó y fue corriendo al baño. Aunque la azafata trató de impedírselo, consiguió sortearla y se encerró dentro. Luego, apoyándose en el lavabo, respiró profundo e intentó serenarse. ¡Era la segunda vez que le pasaba! Hacía años que los nervios no le afectaban al estómago. Pero, de pronto, parecía al borde de un ataque de pánico, con arcadas cada dos por tres.
– Tranquila -se dijo mientras se miraba al espejo-. Sea cual sea la verdad, saldrás adelante.
Se echó un poco de agua en la cara y se pasó los dedos por el pelo, negro y corto. No había avisado a su madre de que adelantaba la vuelta. Ni siquiera se le había ocurrido hasta ese momento. Una vez que aterrizaran, decidiría cómo abordar a Fiona.
– ¿Señorita? -llamaron a la puerta-. Estamos a punto de aterrizar. Tiene que ir a su asiento.
– En seguida -Keely cerró los ojos, respiró hondo, compuso una sonrisa forzada antes de abrir.
Encontró su asiento segundos antes de que el avión se posara sobre la pista del aeropuerto. La siguiente hora transcurrió en una nebulosa. Estaba agotada física y emocionalmente. Pasó la aduana como una autómata. Al guardar el pasaporte, se preguntó si no estaría entrando en el país ilegalmente. Al fin y al cabo, en realidad no se llamaba Keely McClain, sino Keely Quinn. Luego arrastró el equipaje con un carrito hasta la parada de taxis.
Le indicó la dirección de su casa al conductor, pero un minuto después pensó que sería inútil. No conseguiría pegar ojo hasta haber hablado con su madre.
– No -se corrigió-. Lléveme al 210 de East Beltran, en Prospect Heights. La avenida del Atlántico está en obras, así que vaya por Linden.
Keely se recostó en el respaldo, sabedora de que el trayecto podía ser espantosamente largo si las calles estaban embotelladas. Por suerte no fue así y media hora después Keely bajó del taxi. La pastelería tenía un aspecto muy distinto al de cuando era una niña. Con los años, había modernizado la fachada; en la puerta, en un letrero de diseño, podía leerse: Repostería McClain.
Anya le había vendido el negocio a Fiona después de jubilarse, años atrás. De modo que esta y Keely se habían hecho cargo del negocio. Finalizado el instituto, Keely había ingresado en la Academia Pratt de Bellas Artes para desarrollar su talento artístico como diseñadora y escultora. Y hacía cuatro años que había asumido el peso del día a día en la repostería. Hacía solo un año, tras empezar a despuntar como diseñadora de tartas, se había independizado, trasladándose a un estudio en un barrio de moda de East Village. Pero los preparativos cotidianos de la pastelería seguían llevándose a cabo en Brooklyn.
Fiona iba a la tienda todos los días, sugería diseños de tartas a novias nerviosas y madres exigentes. Keely apenas tenía tiempo para salir de la cocina, donde preparaba tartas suculentas para fiestas de cumpleaños o bienvenidas de empresas, estrenos de películas, inauguraciones de centros comerciales y bodas de la alta sociedad. Había alcanzado su récord el mes pasado, vendiendo una única tarta por tanto dinero como había ingresado su madre durante un año entero trabajando para Anya. No dejaba de sorprenderla lo que podía llegar a pagarse por un poco de harina, azúcar y mantequilla si se le daba una presentación bonita.
Aunque nunca había pensado seguir los pasos de su madre, le encantaba su trabajo. Disfrutaba diseñando coronas de nata para una boda. Pero desde que había salido de Irlanda no había sido capaz de pensar siquiera en el trabajo que la esperaba. ¿Cómo iba a hacerlo después de lo que había pasado?
Después de pagar al taxista, sacó el equipaje del maletero y lo llevó hasta el apartamento de su madre. Cuando encontró la llave, abrió la puerta y dejó sus cosas en el vestíbulo.
Subió las escaleras despacio. Al llegar arriba, llamó con suavidad, empujó. Keely se encontró a su madre de pie, junto a la puerta, con una mano en el pecho.
– ¡Keely!, ¡qué susto me has dado! ¿Qué haces aquí? No volvías hasta pasado mañana.
Le sonó rara su voz. Keely siempre había pensado que su madre tenía acento, pero, comparada con Maeve, apenas tenía un ligero deje irlandés. Fiona se acercó a abrazarla, pero Keely permaneció fría, rígida. Luego dio un paso atrás.

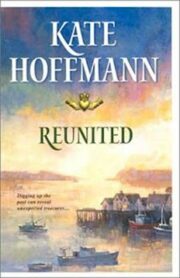
"Secretos en el tiempo" отзывы
Отзывы читателей о книге "Secretos en el tiempo". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Secretos en el tiempo" друзьям в соцсетях.