Darcy apretó el hombro de su amigo.
– Si tú no me hubieses abierto los ojos…
– ¿Para qué están los amigos? -susurró Dy y luego retrocedió y miró el reloj-. Ahora sí es la hora. -Estrechó la mano de Darcy con más fuerza-. Hubo momentos en los que casi perdí las esperanzas, pero tú, amigo mío, te enfrentaste a lo peor que puede reflejar el espejo de un hombre y has demostrado que eres una de las mejores personas que tengo el privilegio de conocer. -Luego esbozó una amplia sonrisa y, con un gesto de su elegante mano, ordenó-: ¡Ahora, fuera! Ve a por tu novia, porque te has ganado su corazón de la mejor manera posible.
– Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí en presencia de Dios, y de esta concurrencia, para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio; que es un estado honorable instituido por Dios, y representa la unión mística que hay entre Cristo y su Iglesia…
Allí estaban todos: aquellos que lo amaban y aquellos a quienes él amaba: Georgiana, sus parientes Matlock, Dy; y aquellos que habían venido por conveniencia: miembros de sus distintos clubes, amigos de la universidad, los vecinos de los Bennet y los parientes de Bingley. Todos juntos. Sin embargo, Darcy no podía mirar sino a los ojos de Elizabeth, que estaba a su lado. Su serena belleza lo tranquilizó, aplacando su corazón, mientras las palabras del ritual fluían a su alrededor, llenándolo de asombro. Este hombre, pensó Darcy, era él mismo, y esta mujer era esa maravillosa y preciosa mujer. La luz entraba a través de las vidrieras de la iglesia de Meryton, iluminando su pequeño círculo con una bendición de gloria suavemente coloreada. Hacía brillar de tal manera el cabello, los ojos y toda la figura de Elizabeth, que cuando el ministro habló de la «unión mística», Darcy sintió que esas palabras penetraban hasta su corazón.
Tan pronto como la vio en la puerta de la iglesia, se sintió desfallecer. ¡Estaba tan adorable! La sonrisa que adornaba sus labios y el brillo de sus ojos mientras ella y su hermana Jane se aproximaban a él y a Charles, mostraban su dicha y su confianza en él. Darcy debió de haber dado un paso atrás o debió de haberse tambaleado, porque de pronto sintió la mano de Richard sobre su brazo. Elizabeth, Jane y su padre ocuparon sus puestos, y Darcy se volvió para mirar al pastor y concentró todas las facultades que le quedaban en absorber las palabras que lo unirían físicamente a Elizabeth, tal como ya estaban unidos de corazón.
– ¿Quieres tomar a esta mujer por tu legítima esposa -le preguntó de manera solemne el reverendo Stanley-, y vivir con ella, conforme a la ley de Dios, en santo matrimonio? ¿La amarás…?
Sí, Elizabeth, cantó el corazón de Darcy.
– … consolarás, honrarás en la salud y en la enfermedad…
Sí, mi amor.
– … y, renunciando a todas las demás, te reservarás para ella sola, hasta que la muerte os separe?
– Sí, quiero -respondió Darcy, con voz fuerte y sonora. Con mucho gusto, completamente, siempre.
El pastor se dirigió a Elizabeth. Ella bajó los ojos, pero Darcy podía sentir su felicidad.
– ¿Quieres tomar a este hombre por tu legítimo esposo, para vivir con él conforme a la ley de Dios, en santo matrimonio? ¿Le obedecerás, servirás, amarás, honrarás y consolarás en la salud y en la enfermedad; y, renunciando a todos los demás, te reservarás para él solo, hasta que la muerte os separe?
– Sí, quiero.
– ¿Quién entrega a estas mujeres para que se casen con estos hombres?
– Yo. -El señor Bennet se dirigió a sus hijas y les acarició lentamente la mejilla. Darcy alcanzó a ver que a Elizabeth se le humedecían los ojos cuando su padre tomó su mano derecha y, dando un paso atrás, se la entregó al sacerdote. Al ver el gesto de asentimiento del reverendo, Darcy se acercó a Elizabeth. El pastor puso la mano de la muchacha entre sus manos. Las palabras fluyeron… te recibo a ti… mejore o empeore tu suerte… El corazón de Darcy se hinchó de amor y orgullo -buen orgullo-, mientras pronunciaba cada palabra, mirándola fijamente a los ojos:
– … para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe, según la santa ley de Dios; y de hacerlo así te doy mi palabra y fe.
Darcy separó lentamente sus dedos de los de ella. Elizabeth tomó la mano derecha de Darcy.
– Yo, Elizabeth Bennet, te recibo a ti, Fitzwilliam George Alexander Darcy, como mi legítimo esposo… -Darcy se sintió a punto de desfallecer al entender el significado de los votos de Elizabeth: que ella ponía en él toda su confianza hacia el futuro. Richard se inclinó sobre el ministro y puso el anillo de Elizabeth sobre el libro de oración. Darcy lo tomó.
– Con este anillo te desposo -prometió Darcy, jurando conservar para ella todo lo que era o llegara a ser-, con mi cuerpo te venero y con todos mis bienes terrenales te doto. -Deslizó la sortija adornada con un rubí en el dedo anular de Elizabeth, ajustándolo con suavidad antes de llevarse la mano a los labios, sin dejar de mirarla. El dolor del pasado: el rechazo y la revelación, la vanidad y la autocompasión, su aterradora soledad, ¡todo había terminado! Y más allá de esa bendición, que reunía a todas las demás, estaba la confianza y la devoción de aquella mujer. Durante todos los días de su vida serían uno en cuerpo y alma. Sólo faltaba una última bendición. Los dos se volvieron hacia el ministro.
– Por cuanto Fitzwilliam Darcy y Elizabeth Bennet y Charles Bingley y Jane Bennet consienten en su santo matrimonio, y lo han testificado delante de Dios y de los presentes… -A lo largo del ritual, el reverendo Stanley había leído todas las palabras, pero ahora, cuando se acercaba al final, hizo una pausa y levantó la vista para mirarlos a los dos con una cálida sonrisa-. Yo os declaro marido y mujer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
– Amén -respondió la congregación.
Darcy tomó la otra mano de Elizabeth y se las acercó al corazón. Ella era suya; él era de ella. No quería nada más.
– Elizabeth -susurró. Ella lo miró a los ojos-. Mi querida y adorada Elizabeth.
Agradecimientos
La publicación de este volumen cierra un trabajo entusiasta que duró ocho años y comenzó como un experimento, se transformó en enseñanza, progresó hasta convertirse en vocación y, finalmente, cambió mi vida. Me ha reportado innumerables amigos y nuevos compañeros y, lo mejor y más maravilloso de todo, a mi esposo, Michael.
Tengo una enorme deuda de gratitud con mis amigas Susan Kaye y Laura Lyons, compañeras escritoras, que me animaron y me apoyaron en cada paso del camino.
Finalmente, debo mencionar a mis lectores. Sus cartas y notas a lo largo de todos estos años me han estimulado y me han inculcado más modestia de lo que ustedes se imaginan.
¡Gracias a todos!
Pamela Aidan
Pamela Aidan
Pamela Aidan nació en 1953 en Pensilvania, Estados Unidos. Tiene un máster en Biblioteconomía por la Universidad de Illinois y ha sido librera durante más de treinta años. Ella y su marido Michael viven en Coeur d'Alene, Idaho; cada uno tiene tres hijos mayores de sus anteriores matrimonios.

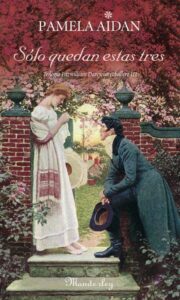
"Solo quedan estas tres" отзывы
Отзывы читателей о книге "Solo quedan estas tres". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Solo quedan estas tres" друзьям в соцсетях.