Pero, por su tono de voz, Gray comprendió que lo había conseguido. Había pasado por muchas cosas y había llegado hasta el otro extremo. Solo con mirarla, Gray sabía que era una mujer con voluntad de sobrevivir. Sintió deseos de rodearla con los brazos, de abrazarla, pero no la conocía lo suficiente y no quería compartir su pena. No tenía derecho a hacerlo.
– Lo siento -dijo con dulzura y toda la emoción que sentía. Tras las mujeres dementes con las que había estado, que transformaban cualquier momento en un drama, al fin conocía a una cuerda que había vivido auténticas tragedias y se había negado a dejarse destruir. Si acaso, había aprendido de ellas y había madurado.
– Gracias.
Sylvia le sonrió mientras entraban en la iglesia. Se quedaron sentados en silencio largo rato y después recorrieron la iglesia, por dentro y por fuera. Era un hermoso edificio del siglo XII, y ella le señaló cosas en las que Gray no se había fijado nunca, a pesar de haber estado allí muchas veces. Pasaron otras dos horas hasta que empezaron a bajar tranquilamente hacia el puerto.
– ¿Cómo son tus hijos? -preguntó Gray con interés. Le despertaba curiosidad la Sylvia madre, tan independiente e íntegra como parecía. Suponía que sería buena madre, aunque no le gustaba pensar en ella en esos términos. Prefería pensar en ella tal y como la conocía, como su amiga.
– Inteligentes, encantadores -contestó Sylvia con honradez, orgullosa y sonriente. -Mí hija es pintora y estudia en Florencia. Mi hijo es especialista en historia de la antigua Grecia. En algunos sentidos es como su padre, pero gracias a Dios tiene un corazón más noble. Mi hija ha heredado su talento, pero nada más de esa parte del banco genético. Se parece mucho a mí. Es capaz de muchas cosas. Espero que algún día se haga cargo de la galería, pero no estoy segura. Tiene su propia vida, pero la genética es algo alucinante. En mis hijos veo a nosotros dos y una mezcla de lo que ellos son en sí mismos. Pero la historia y la ascendencia son omnipresentes, incluso en los sabores de los helados que les gustan o los colores que prefieren. Después de haber criado dos hijos, siento un profundo respeto por la genética. No estoy segura de que lo que hagamos como padres tenga ninguna influencia.
Entraron en un pequeño establecimiento y Gray invitó a Sylvia a tomar un café. Se sentaron, y entonces Sylvia le dio la vuelta a la tortilla.
– Bueno, ahora cuéntame tú. ¿Por qué no tienes mujer ni hijos?
– Tú acabas de decirlo. Cuestión de genética. Me adoptaron, no tengo ni idea de quiénes eran mis padres ni lo que yo voy a transmitir. Me horroriza. ¿Y si entre mis antepasados hubiera un asesino en serie? ¿Acaso quiero cargarle a alguien una cosa así? Además, de niño llevé una vida de locos. Crecí pensando que la infancia era una especie de maldición, y no podría hacerle el mismo daño a nadie.
Le contó un poco sobre su infancia. La India, Nepal, el Caribe, Brasil, la Amazonia. Parecía un atlas mundial, una vida dirigida por unos padres que no tenían ni idea de lo que hacían, que se habían perdido en las drogas y por último habían encontrado a Dios. Era demasiado para explicarlo con un par de cafés, pero Gray hizo lo posible, y Sylvia empezó a sentir una gran curiosidad.
– Pues en tu historia familiar tiene que haber habido un gran artista, y no estaría mal que lo transmitieras.
– Pero puede haber otras cosas, sabe Dios qué. Durante toda mi vida he conocido a personas muy locas, mis padres y la mayoría de las mujeres con las que he estado. No me habría gustado tener un hijo con ninguna de ellas. Hablaba con total honradez, como lo había hecho Sylvia con él.
– Eso está mal, ¿eh?
Le sonrió. Gray no le había dicho nada que la asustara. Lo único que sentía por él era una profunda compasión. Había llevado una vida difícil de niño, y después se había complicado las cosas, por decisión propia. Pero los comienzos no los había elegido él. Había sido el regalo del destino.
– Mal, no. Peor. -Le devolvió la sonrisa. -Me he dedicado a tareas de salvamento toda la vida, sabe Dios por qué. Pensaba que era mi misión en la vida, para expiar mis múltiples pecados,
– Yo pensaba lo mismo. Mi amigo escultor era un poco así. Yo quería solucionárselo todo, arreglárselo todo, y al final no pude. Nunca se puede hacer por otra persona. -Como él, lo había aprendido a golpes. -Es curioso que cuando alguien nos trata mal, nos sentimos responsables y cargamos con su culpa. Nunca he llegado a comprenderlo, pero al parecer funciona así-dijo en tono juicioso. Saltaba a la vista que había pensado mucho en el asunto.
– Eso es lo que he empezado a sentir yo -replicó Gray, como arrepentido. Le daba vergüenza admitir lo desequilibradas que habían sido las mujeres de su vida, y que después de lo que había hecho por ellas, todas, casi sin excepción, lo habían dejado por otro. De una forma ligeramente menos extrema, la experiencia de Sylvia no era tan diferente de la suya, pero ella parecía más sana que él.
– ¿Sigues alguna terapia? -preguntó Sylvia con toda normalidad, como le habría preguntado si ya había estado en Italia.
Gray negó con la cabeza.
– No. Leo muchos libros de autoayuda, y soy muy espiritual. He pagado como un millón de horas de terapia a las mujeres con las que he estado, pero a mí nunca se me ha ocurrido ir. Pensaba que yo estaba bien y que ellas estaban locas. A lo mejor es al revés. En un momento dado hay que plantearse por qué uno se relaciona con personas así. No se puede sacar nada en limpio. Están demasiado jodidas.
Sonrió y Sylvia se echó a reír. Había llegado a la misma conclusión que él, razón por la que no había mantenido ninguna relación sería desde el suicidio del escultor. Había tardado unos dos años en resolverlo, con una terapia intensiva. Incluso había salido unas cuantas veces con alguien en los últimos seis meses, una vez con un pintor más joven que ella que era simplemente un niño mimado, y dos veces con hombres que le sacaban veinte años. Pero después se dio cuenta de que ya no estaba para esos trotes, y que una diferencia de veinte años era excesiva. Los hombres de sociedad querían mujeres más jóvenes. Después tuvo una serie de desafortunadas citas a ciegas. Había llegado a la conclusión de que, al menos de momento, estaba mejor sola. No le gustaba, y echaba en falta dormir con alguien, acurrucarse junto a alguien por la noche. Con sus hijos fuera, los fines de semana eran terriblemente solitarios, y se sentía demasiado joven para tirar la toalla, pero estaba indagando con su terapeuta la posibilidad de que no apareciera nadie más, y ella quería sentirse a gusto en tal situación. No quería que nadie volviera a ponerle la vida patas arriba. Las relaciones eran demasiado complicadas, y la soledad demasiado dura. Se encontraba en una encrucijada de su vida, no era ni joven ni vieja, pero sí demasiado mayor para conformarse con el hombre que no le convenía y demasiado joven para resignarse a estar sola el resto de su vida, pero había comprendido que esto último podía ocurrir. La asustaba un poco, pero también la asustaba otro desastre u otra tragedia. Trataba de vivir el día a día, razón por la que no había ningún hombre en su vida y viajaba con amigos. Se lo contó a Gray de la forma más sencilla posible, sin parecer desesperada, penosa, desamparada ni confusa. Simplemente era una mujer que intentaba resolver su vida, perfectamente capaz de valerse por sí misma. Gray se quedó largo rato mirándola mientras la escuchaba y movió la cabeza.
– ¿Parece demasiado terrible, o una locura? -preguntó Sylvia.
– A veces me lo planteo.
Era tan exasperantemente honrada con él, tan fuerte y vulnerable a la vez, que lo dejó sin defensas. Jamás había conocido a nadie como ella, ni hombre ni mujer, y lo único que deseaba era conocerla mejor.
– No, no parece demasiado terrible. Duro sí, pero real. La vida es dura y real. A mí me parece que estás muy en tus cabales. Más cuerda que yo, sin duda. Y no preguntes por las mujeres con las que he salido; están todas internadas en uno u otro sitio, donde deberían haber estado cuando las conocí. No sé por qué se me ocurrió creer que podía jugar a ser Dios y cambiar todo lo que les había ocurrido, que en la mayoría de los casos era obra suya. No sé por qué pensaba que merecía esa tortura, pero dejó de ser divertido hace tiempo. No puedo hacerlo más veces. Prefiero estar solo. Lo decía en serio, sobre todo después de lo que le había contado Sylvia. La soledad era infinitamente mejor que estar con las chifladas con las que se había relacionado. Era una vida solitaria, pero al menos con sentido. Admiraba a Sylvia por lo que estaba haciendo y aprendiendo, y quería seguir su ejemplo. Mientras la escuchaba, no sabía si quería que fuera la mujer para él o simplemente una amiga. Cualquiera de las dos cosas le parecía bien. Al mirarla se dio cuenta de lo guapa que era, pero por encima de todo valoraba su amistad.
– A lo mejor podríamos ir al cine cuando volvamos a Nueva York -propuso Gray con cierta reserva.
– Pues sí, me gustaría -repuso Sylvia sin problemas. -Pero te advierto que tengo un gusto espantoso para el cine. Mis hijos no quieren ir conmigo. Detesto las películas extranjeras, las de arte y ensayo, el sexo, la violencia, los finales tristes o las gilipolleces gratuitas. Me gustan las películas que entiendo, con final feliz, que me hagan reír, llorar y mantenerme despierta. Si quieres hablar sobre el significado a la salida, será mejor que vayas con otra persona.
– Estupendo. Podemos ver reposiciones de Yo quiero a Lucy en la tele y alquilar películas de Disney. Tú traes las palomitas y yo alquilo las películas.
– Trato hecho.
Sylvia le sonrió. Gray la acompañó hasta el hotel y al despedirse le dio un abrazo y las gracias por la maravillosa mañana que había pasado en su compañía.
– ¿De verdad te marchas mañana? -preguntó, con expresión preocupada.
Quería volver a verla antes de que los dos abandonaran Portofino. Y si no, en Nueva York. Estaba impaciente por llamarla cuando volviera. Jamás había conocido a una mujer como ella, a ninguna con la que hubiera sentido deseos de hablar. Había dedicado demasiado tiempo a rescatar mujeres para buscar a alguna que pudiera ser su amiga. Y Sylvia Reynolds era esa persona. Le parecía una locura, a los cincuenta años, en Portofino, pero le daba la impresión de que había encontrado a la mujer de sus sueños. No tenía ni idea de qué diría Sylvia si le contaba ese detalle. Probablemente saldría corriendo y llamaría a la policía. Se preguntó si alguna de las mujeres con las que había salido le habría contagiado la locura o si siempre había estado tan chiflado como ellas. Sylvia no estaba chiflada. Era guapa e inteligente, vulnerable, honrada, auténtica.
– Sí, nos marchamos mañana -contestó Sylvia tranquilamente, también triste por dejar a Gray, lo que la ponía un poco nerviosa. Aunque a su terapeuta le había dicho que estaba preparada para conocer a alguien, ahora que lo había conocido solo quería echar a correr antes de que volvieran a hacerle daño. Pero ella también quería volver a verlo antes de que eso sucediera. Le sonrió, con un extraño tira y afloja en su cabeza. -Vamos a pasar el fin de semana en Cerdeña, después tengo que ir a París a ver a unos pintores y la semana siguiente la pasaré con mis hijos, en Sicilia. Volveré a Nueva York dentro de dos semanas.
– Yo, dentro de tres -replicó Gray, mirándola radiante. -Creo que nosotros también iremos a Cerdeña este fin de semana. Si Charles y Adam estaban de acuerdo, él también quería marcharse de Portofino en cuanto se fuera Sylvia.
– Pues es una suerte -dijo Sylvia sonriente, sintiéndose joven de nuevo. -¿Por qué no venís los tres a cenar con nosotros en el puerto esta noche? Buena pasta y vino malo, no de la clase a la que vosotros estáis acostumbrados.
– No creas. Si vienes a cenar a mi casa, te serviré el matarratas que suelo beber yo.
– Yo llevaré el vino. -Volvió a sonreírle. -Tú puedes cocinar. Yo soy un desastre en la cocina.
– Bien. Me alegra que haya algo que no sepas hacer. Según dicen, cocino medianamente bien: pasta, tacos, burritos, estofado, carne rellena, ensaladas, crema de cacahuete y gelatina, tortitas, huevos revueltos, macarrones con queso… Eso es todo.
– Tortitas. Me encantan. A mí siempre se me queman y no hay quien se las coma.
Se echó a reír y Gray sonrió al pensar en cocinar para ella.
– Estupendo. Yo quiero a Lucy y tortitas. ¿Qué clase de helado para el postre? ¿De chocolate o de vainilla?
– De menta con trocitos de chocolate, de moras o de nueces con plátano -contestó Sylvia con firmeza.
Empezaba a gustarle cómo se sentía con Gray. Le daba miedo pero al mismo tiempo se sentía a gusto. La montaña rusa de la vida. No montaba en ella desde hacía tiempo, y de pronto se dio cuenta de lo mucho que la había echado en falta. Hacía años que no conocía a un hombre que la atrajera, y aquel sí la atraía.

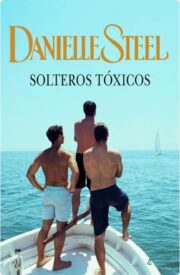
"Solteros Tóxicos" отзывы
Отзывы читателей о книге "Solteros Tóxicos". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Solteros Tóxicos" друзьям в соцсетях.