Gray acababa de cumplir los cincuenta, pero parecía bastante mayor que sus amigos. Charlie tenía un aspecto juvenil a pesar de sus cuarenta y tantos años, lo que le quitaba cinco o diez de encima; Adam solo tenía cuarenta y uno y se encontraba en una condición física extraordinaria. Estuviera donde estuviese, y por mucho trabajo que tuviera, iba todos los días al gimnasio. Decía que era la única forma de librarse del estrés. Gray nunca se había cuidado: dormía poco, comía menos y vivía para su trabajo. Se pasaba horas y horas ante el caballete, y no hacía otra cosa que pensar, soñar y respirar arte. No era mucho mayor que los otros dos, pero representaba su edad, sobre todo por su rebelde mata de pelo blanco. Las mujeres que conocía lo encontraban guapo y amable, al menos una temporada, hasta que pasaban de él.
A diferencia de Charlie y Adam, a Gray no se le ocurría ir detrás de las mujeres, y hacía muy pocos esfuerzos en ese sentido, por no decir ninguno. Él se movía en el mundo del arte, ajeno a todo lo demás. Como palomas mensajeras, las mujeres llegaban hasta él, y siempre había sido así. Era un auténtico imán para las mujeres que Adam llamaba neuróticas, y Gray no lo contradecía. Todas las mujeres con las que salía acababan de dejar de tomar medicación o empezaban a tomarla inmediatamente después de liarse con él. A todas las había maltratado el anterior novio o marido, que seguía llamándolas tras haberlas dejado tiradas. Gray invariablemente las rescataba, y aunque no lo atrajeran demasiado o le causaran problemas, mucho antes de acostarse con ellas les ofrecía un sitio donde vivir «solo unas semanas, hasta que encontraran algo». Y finalmente, lo que encontraban era a él. Acababa cocinando para ellas, dándoles alojamiento, cuidándolas, buscándoles médicos y terapeutas, metiéndolas en un programa de rehabilitación o desenganchándolas él mismo. Les daba dinero, con lo cual se quedaba aún más en la indigencia que antes de haberlas conocido. Les ofrecía refugio, consuelo y bondad. Hacía prácticamente cualquier cosa que tuviera que hacer y que ellas necesitaran, siempre y cuando no tuvieran hijos. Los niños eran lo único con lo que Gray no podía. Siempre lo habían aterrorizado. Le traían a la memoria su propia infancia, de la que no guardaba un recuerdo agradable. Al estar con niños y familias volvía a comprender con dolor la profunda disfunción de su familia.
Las mujeres con las que Gray se relacionaba no parecían malvadas al principio y le aseguraban que no querían hacerle daño. Eran desorganizadas, casi siempre histéricas y su vida un absoluto desastre. Las historias con ellas duraban desde un mes hasta un año. Les conseguía trabajo, las pulía, les presentaba gente que las ayudaba, e indefectiblemente, si no acababan en el hospital o en alguna institución, se iban con otro. Nunca había deseado casarse con ninguna, pero se acostumbraba a ellas, y cuando lo abaldonaban se sentía decepcionado una temporada. Era el cuidador por antonomasia y, como todos los padres dedicados a sus hijos, esperaba que los polluelos abandonaran el nido. Le asombraba que en cada ocasión el abandono le resultara difícil y traumático. Raramente salían de su vida con elegancia.
Le robaban cosas, sufrían ataques y se ponían a gritar hasta el extremo de que los vecinos llamaban a la policía, le rajaban los neumáticos si tenía coche en aquel momento, le tiraban sus cosas por la ventana o montaban algún follón que le producía vergüenza o dolor. Raramente le daban las gracias por el tiempo, el dinero y el cariño que tan generosamente les había prodigado. Y al final, cuando se marchaban, sentía un enorme alivio. A diferencia de Adam y Charlie, a Gray no lo atraían las mujeres jóvenes. Las mujeres que le gustaban solían tener cuarenta y tantos años y un grave trastorno psíquico. Gray decía que le gustaba su vulnerabilidad y que le daban lástima. Adam le había propuesto que trabajara para la Cruz Roja, o para un centro benéfico, donde podría cuidar a la gente cuanto quisiera en lugar de convertir su vida amorosa en el teléfono de la esperanza de las cuarentonas con enfermedades mentales.
– No lo puedo evitar -replicaba Gray tímidamente. -Siempre pienso que si no las ayudo yo, nadie lo hará.
– Ya, claro. Pues tienes suerte de que una de esas chifladas no haya intentado matarte mientras dormías. Un par de ellas lo habían intentado pero, por suerte, no lo habían conseguido. Gray tenía una necesidad irrefrenable de salvar el mundo y de rescatar mujeres con necesidades acuciantes. Esas necesidades siempre acababan cubriéndolas otros, no Gray. Casi todas las mujeres con las que había salido lo habían abandonado por otro hombre. Y cuando se marchaban aparecía otra mujer en situación catastrófica que le ponía la vida patas arriba. Era un viaje en la montaña rusa al que se había acostumbrado en el transcurso de los años. Jamás había vivido de otra forma.
A diferencia de Charlie y Adam, de familias tradicionales, respetables y conservadoras (la de Adam vivía en Long Island y la de Charlie en la Quinta Avenida, de Nueva York), Gray había vivido en todo el mundo. La pareja que lo había adoptado al nacer formaba parte de uno de los grupos más conocidos de la historia del rock. Se había criado, si se podía llamar así, entre las grandes estrellas de rock de la época, que le pasaban porros y botellas de cerveza cuando solo contaba ocho años. Sus padres también habían adoptado a una niña. A él le habían puesto Gray, a ella Sparrow, y cuando Gray tenía diez años, los padres habían «renacido» y se habían retirado de la música. Primero fueron a la India, después a Nepal, se establecieron en el Caribe y pasaron cuatro años en la Amazonia, viviendo en un barco. Lo único que Gray recordaba era la pobreza que habían visto y a los nativos que habían conocido, más que los años de infancia con las drogas, pero también recordaba algo de eso. Su hermana se hizo monja budista y volvió a India, para socorrer a las masas hambrientas de Calcuta. Cuando contaba dieciocho años Gray abandonó el barco, en todos los sentidos, y se fue a pintar. Su familia aún tenía dinero, pero él prefirió intentar arreglárselas solo y pasó varios años estudiando en París hasta que regresó a Nueva York.
Por entonces sus padres se habían trasladado a Santa Fe, y cuando Gray tenía veinticinco años habían adoptado un bebé navajo a quien impusieron el nombre de Boy. Fue un proceso complicado, pero la tribu accedió a dejarlo marchar. A Gray le parecía buen chaval, pero la diferencia de edad era tan grande que apenas lo vio mientras crecía. Los padres adoptivos murieron cuando Boy tenía dieciocho años y el muchacho volvió con su tribu. Eso había ocurrido hacía siete años, y aunque Gray sabía dónde estaba su hermano, nunca se habían puesto en contacto, Recibía una carta de Sparrow desde la India cada dos años. Nunca se habían llevado demasiado bien, al haber pasado sus años de infancia sobreviviendo a los caprichos y las extravagancias de sus padres. Gray sabía que Sparrow había dedicado mucho tiempo a buscar a sus padres biológicos, quizá para intentar poner algo de normalidad en su vida.
Los había encontrado en algún lugar de Kentucky, vio que no tenían nada en común con ella y no volvió a verlos. Gray nunca había sentido el menor deseo de conocer a los suyos, quizá sí cierta curiosidad, pero bastante tenía con sus padres adoptivos, y no necesitaba añadir más personas desequilibradas a la mezcla. Los chiflados con los que se relacionaba eran más que suficiente, y las mujeres con las que salía, otro tanto de lo mismo. Los conflictos que compartía con ellas, y que trataba de solucionar, eran más numerosos que los que había visto mientras se hacía mayor, le resultaban conocidos y se sentía cómodo con ellos. Y de una cosa estaba convencido: que no quería tener hijos y hacerles lo mismo que le habían hecho a él. Tener hijos era algo para los demás, como Adam, que podía criarlos como es debido. Gray sabía que no podía, porque no tenía un modelo parental que seguir, ni una auténtica vida familiar que imitar, nada que ofrecerles, o eso le parecía a él. Lo único que quería era pintar, y lo hacía muy bien.
Fuera cual fuese su mezcla genética, quienesquiera que fueran sus padres biológicos, Gray tenía un enorme talento, y aunque nunca le había reportado grandes beneficios, siempre lo habían respetado como pintor. Incluso los críticos reconocían que era pero que muy bueno. Sencillamente no era capaz de llevar una vida ordenada durante el tiempo suficiente como para ganar dinero con su trabajo. Cuanto habían ganado sus padres durante los primeros años se lo habían gastado en drogas y en viajar por todo el mundo. Estaba acostumbrado a no tener nada y no le importaba. Y cuando tenía algo, se lo regalaba a otros a los que consideraba más necesitados. Y lo mismo le daba estar en el lujoso yate de Charlie que muerto de frío en su estudio del barrio del antiguo matadero neoyorquino. Poco le importaba que hubiera alguna mujer en su vida. Lo que le importaba era su trabajo, y sus amigos.
Había comprobado hacía bastante tiempo que, aunque a veces lo atraían las mujeres y aunque le gustaba tener un cuerpo cálido en su cama para reconfortarlo en las noches frías, eran todas unas dementes, o al menos las que pasaban por su vida. A nadie le cabía duda de que si una mujer estaba con Gray, lo más probable era que estuviera loca. Era una maldición que él aceptaba, una fuerza irresistible tras la infancia que había pasado. Creía que la única forma de romper el hechizo, o la maldición que le había sobrevenido por su familia adoptiva, era negarse a transmitir ese modo de vida angustioso a un hijo suyo.
Muchas veces decía que lo que podía aportar al mundo era la promesa de no tener hijos. No había roto esa promesa, y sabía que jamás la rompería. Decía que era alérgico a los niños, y que a los niños les pasaba lo mismo con él. Al contrario que Charlie, Gray no andaba en busca de la mujer perfecta; solo le habría gustado encontrar a una, algún día, que estuviera cuerda. Mientras tanto, las que encontraba le procuraban emociones y un toque humorístico, a él y a sus amigos.
– Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? -preguntó Charlie, mientras los tres se recostaban en sus respectivas tumbonas tras el desayuno.
El sol ya estaba alto, era casi mediodía y el tiempo inmejorable. Hacía un día realmente precioso. Adam dijo que quería ir a Saint Tropez a comprar regalos para sus hijos. A Amanda siempre le encantaba lo que le llevaba, y Jacob se conformaba con cualquier cosa. Los dos querían a su padre con locura, pero también querían a su madre y a su padrastro. Rachel y el pediatra habían tenido dos hijos más, de cuya existencia Adam fingía no saber nada, aunque sí sabía que Amanda y Jacob les tenían cariño y los querían como hermanos. Adam no quería saber nada de ellos. No había llegado a perdonar a Rachel por su traición, y jamás la perdonaría. Hacía años que había llegado a la conclusión de que, a la menor oportunidad, todas las mujeres eran auténticas arpías. Su madre no paraba de incordiar a su padre y le faltaba al respeto. Su padre respondía a la continua andanada de insultos con el silencio. Su hermana era más sutil que su madre y conseguía cuanto quería a base de lloriqueos. En las raras ocasiones en las que no lo conseguía se ponía hecha una fiera y enseñaba los dientes. En opinión de Adam, la única forma de tratar a una mujer consistía en que fuera tonta, mantenerla a distancia y pasar página rápidamente. Había que seguir moviéndose, y así todo iría bien. Solo se quedaba tranquilo o bajaba la guardia en el barco, con Charlie y Gray, o con sus hijos.
– Las tiendas cierran a la una para el almuerzo -le recordó Charlie. -Podemos ir esta tarde.
Adam se acordó de que no volvían a abrir hasta las tres y media o las cuatro, y todavía era demasiado pronto para comer. Acababan de desayunar y, tras los excesos de la noche anterior, solo había tomado un panecillo y un café. Tenía el estómago delicado, había padecido de úlcera hacía unos años y raramente comía mucho. Era el precio que pagaba, de buena gana, por un trabajo tan estresante. Tras tantos años de negociar contratos para deportistas y estrellas de primera categoría, le encantaba su profesión y disfrutaba con ella. Se encargaba de sacarlos de la cárcel bajo fianza, de meterlos en los equipos que querían, de firmar las giras de conciertos, de negociar sus divorcios, pagar la pensión alimenticia a sus antiguas amantes y firmar acuerdos para el mantenimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Con todo eso siempre estaba ocupado, estresado y contento. Y por fin tenía vacaciones. Se tomaba dos al año: el mes de Agosto en el barco de Charlie, un compromiso sagrado para él, y una semana en invierno también con él, en el Caribe. Gray nunca iba en esas ocasiones, porque guardaba malos recuerdos del Caribe de cuando había vivido allí con sus padres, y decía que por nada del mundo volvería. Y a finales de agosto pasaba una semana viajando por Europa con sus hijos. Como siempre, se reuniría con ellos al final de la travesía en el barco. Su avión los recogería en Nueva York, haría escala en Niza para recogerlo a él, y después se irían los tres a pasar una semana en Londres.

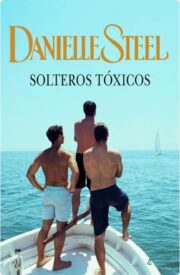
"Solteros Tóxicos" отзывы
Отзывы читателей о книге "Solteros Tóxicos". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Solteros Tóxicos" друзьям в соцсетях.