– ¿Ren?
Él volvió a prestar atención.
– Sí. Estará bien. Lo que tú creas mejor.
– ¿Estás seguro? -Howard Jenks acomodó su fornido cuerpo en el sillón, con la expresión de alguien que sopesa si ha elegido bien al hombre que tiene delante. Y Ren no podía culparle. Sufría pérdidas de atención. Podía estar metido en la conversación y al minuto siguiente estaba ausente.
También sabía que tenía mal aspecto. Tenía los ojos enrojecidos, y sólo un maquillador de primera podría haberle borrado las ojeras. Pero ¿qué aspecto podía tener si no dormía bien desde hacía varias noches? «Maldita sea, Isabel, déjame en paz de una vez.»
Larry frunció el ceño en un sillón de la suite de Jenks en el hotel St. Regis de Roma.
– ¿Estás seguro, Ren? Creí que no querías un doble para las escenas en el Golden Gate.
– Así es -replicó Ren, como si hubiese estado diciendo lo mismo todo el rato-. Eso sólo complicaría las cosas, y me siento cómodo en las alturas. -Tendría que haberlo dejado ahí, pero añadió-: Por cierto, ¿será muy difícil llevar a cuestas a una niña de seis años?
Un incómodo silencio se adueñó de la habitación. Oliver Craig, el actor que interpretaría a Nathan, alzó una ceja.
Craig parecía un niño del coro parroquial, pero tenía las maneras interpretativas de un profesional. Había estudiado en la Royal Academy y había trabajado en obras de repertorio en el Old Vic. Su intervención en una comedia romántica de bajo presupuesto había llamado la atención de Jenks.
– La escena del puente implica mucho más que acarrear una niña -dijo Jenks con rigidez-. Estoy seguro de que lo sabes.
Craig acudió en su rescate.
– Ren y yo hablamos anoche acerca del equilibrio entre las escenas de acción y los momentos de calma. Resulta extraordinario.
Larry terció en la conversación: lo contento que estaba Ren de poder interpretar finalmente un papel en el que pudiese emplear todo su talento, lo magnífico que iba a ser que Ren y Oliver trabajasen juntos… bla, bla, bla. Ren se disculpó y fue al lavabo. Una vez allí, se inclinó sobre la pica y se mojó la cara con agua fría. Tenía que concentrarse. La noche anterior, Jenks había hablado a solas con Larry para preguntarle si Ren estaba en condiciones.
Ren cogió una toalla. Ése iba a ser el mayor éxito de su carrera, y él estaba tirándolo por la borda, y todo por no poder concentrarse. Necesitaba con tal intensidad oír la voz de Isabel que estuvo a punto de llamarla una docena de veces. Pero ¿qué le habría dicho?, ¿que la echaba tanto de menos que no podía dormir?, ¿que la necesitaba tanto que le dolía de un modo insoportable? Si no hubiese prometido su asistencia a la fiesta de la vendimia, podría haberse escabullido en la noche como el reptil que sin duda era. En lugar de eso, tendría que echarle arrestos al asunto otra vez.
El día anterior se había topado con un periodista estadounidense que quería saber si era cierto el rumor que había oído.
– Se dice que tú e Isabel Favor tenéis un romance. ¿Tienes alguna declaración al respecto?
Savannah y su enorme bocaza había empezado a hacer de las suyas. Ren lo había negado todo, fingiendo no saber quién era Isabel. Su frágil reputación no podría sobrevivir a que la relacionasen públicamente con él.
Se dijo lo mismo que había estado diciéndose durante días. Llegada a cierto punto, una aventura tiene que acabar o dar el siguiente paso hacia adelante, pero no había paso adelante posible para dos personas tan diferentes. Tendría que haberse desligado de ella desde el principio, pero la atracción había sido demasiado fuerte. Y ahora, cuando había llegado el momento de separarse, una necesitada parte de sí mismo seguía queriendo que ella tuviese un buen concepto de él. Quizá por eso estaba intentando con tanto ahínco dejarle un grato recuerdo antes de decirse el adiós definitivo.
Tiró de la cadena y volvió a la habitación. La conversación se detuvo cuando él apareció, lo cual confirmó de qué estaban hablando. Oliver se había ido. Eso no era buena señal.
Jenks se colocó sus anteojos en lo alto de la cabeza.
– Siéntate, Ren.
En lugar de obedecer, demostrando así que entendía la gravedad de la situación, Ren fue hasta el mueble bar y sacó una botella de Pellegrino. Sólo después de tomar un trago se sentó. Su agente le dirigió una mirada de advertencia.
– Larry y yo hemos estado hablando -dijo Jenks-. Ha vuelto a asegurarme que estás completamente comprometido con este proyecto, pero yo tengo mis dudas. Si hay algún problema, quiero que lo pongas sobre la mesa para que podamos hablar de ello.
– No hay ningún problema. -Se le había formado una película de sudor en la frente. Sabía que tenía que decir algo que tranquilizase a Jenks, e intentó encontrar las palabras adecuadas, pero se oyó decir justo lo contrario-. Quiero un psicólogo infantil siempre que las niñas estén en el rodaje. El mejor que puedas encontrar, ¿de acuerdo? No soportaría ser el responsable de las pesadillas de esas niñas.
Lo curioso era que su trabajo consistía precisamente en ser el responsable de las pesadillas de la gente. Se preguntó cómo estaría durmiendo Isabel.
Las arrugas de Jenks se hicieron tan profundas que podrían haberle plantado trigo, pero antes de que pudiese responder sonó el teléfono. Larry respondió.
– ¿Sí? -Miró a Ren-. No puede ponerse en este momento.
Ren le arrebató el auricular y se lo llevó al oído.
– Soy Gage.
Jenks intercambió una larga mirada con Larry. Ren escuchó, después colgó y caminó hacia la puerta.
– Tengo que irme -dijo sin más.
Isabel seguía sintiendo rabia. Ardía a fuego lento mientras troceaba verduras en la cocina de la villa y sacaba los platos del armario. A última hora de la tarde, cuando se había reunido con Giulia en el pueblo para tomar una copa de vino, la rabia seguía ahí. Se pasó por la casa de los Briggs para ver a los niños, pero incluso allí la rabia burbujeaba en su interior.
Había subido al coche dispuesta a volver a casa cuando un estallido de color en el escaparate de una tienda de ropa del pueblo le había llamado la atención. El vestido en cuestión brillaba, era de color rojo anaranjado y ardía como ardía la rabia en su interior. No se parecía a nada que ella hubiese llevado nunca, pero su Panda parecía no saberlo. Dejó el coche mal aparcado justo delante de la tienda, y diez minutos después salió con un vestido que no podía permitirse y que no podía imaginarse llevándolo puesto.
Esa noche empezó a cocinar sumida en un frenesí de hostilidad. Mantuvo la sartén sobre el fuego hasta freír por completo la salchicha especiada que había comprado. El cuchillo golpeaba en la tabla al cortarla cebolla y el ajo, después añadió los pepinillos que había recogido en el jardín. Cuando se dio cuenta de que no había hervido agua para la pasta, vertió la salsa picante sobre una rebanada de pan tostado, lo llevó todo al jardín y se sentó sobre el muro y engulló la comida acompañada de dos vasos de chianti. Esa noche lavó los platos al ritmo de un rock and roll italiano que sonaba en la radio. Rompió un plato sin querer y lanzó los restos a la basura. Sonó el teléfono.
– Signora Isabel, soy Anna. Sé que dijo que vendría mañana por la mañana para ayudar a preparar las mesas bajo el toldo, pero no será necesario. El signore Ren se ocupará de ello.
– ¿Ha vuelto? -El bolígrafo que había llegado hasta su mano cayó al suelo-. ¿Cuándo ha llegado?
– Esta tarde. ¿No ha hablado con él?
– Aún no. -Se mordisqueó la uña del pulgar.
Anna la puso al corriente de los detalles de la fiesta, sobre las chicas que había contratado para que le ayudasen, y le dijo que no deseaba que ella hiciese nada más allá de pasar un buen rato. La rabia de Isabel era tan consistente que apenas pudo contestar.
Más tarde, esa misma noche, reunió las notas que había tomado para su libro sobre la superación de las crisis personales y las echó al fuego. Cuando se convirtieron en cenizas, se tomó dos somníferos y se fue a la cama.
Por la mañana, se vistió y condujo hasta el pueblo. Habitualmente se sentía grogui después de tomar somníferos, pero seguía sintiendo rabia, y eso despejaba cualquier niebla mental. Se tomó un café espresso en el bar de la piazza y después recorrió las calles, pero temía mirar los escaparates por miedo a romper los cristales. Unos cuantos lugareños la detuvieron, ansiosos por hablar de la estatua perdida o de la fiesta de esa tarde. Se hincó las uñas en las palmas e intentó responderles lo más brevemente posible.
No regresó a la casa hasta que faltaba poco para la fiesta. Se duchó con agua fría para ver si así se le pasaba el sofocón. Cuando empezó a maquillarse, sus dedos apretaron con excesiva fuerza el perfilador y éste trazó una raya en su mejilla. Base, sombra de ojos, mascarilla facial: todas esas cosas parecían tener vida propia. Tracy se había dejado una barra de labios de un rojo muy vivo e Isabel se la aplicó. Sus labios relucieron como los de una vampiresa.
Colgó el vestido nuevo de la puerta del ropero y lo observó en su percha. La tela caía desde el canesú hasta el dobladillo formando una esbelta y llamativa columna. Nunca vestía con colores vivos, pero se lo puso sin vacilar. Sólo después de cerrar la cremallera recordó que tenía que ponerse bragas.
Se volvió para mirarse en el espejo. Los diminutos puntos de ámbar enganchados a la tela brillaban como brasas encendidas. El oblicuo canesú dejaba al descubierto un hombro, y la puntilla del dobladillo ondeaba como una llama desde la mitad del muslo a la pantorrilla. El vestido no era el más adecuado ni para la ocasión ni para ella, pero se dispuso a llevarlo de todas formas.
Necesitaba unos zapatos de tacón de aguja espectaculares pero, como no disponía de ellos, se puso las sandalias color bronce. Lo mejor para romperte el corazón en mil pedazos.
Se miró en el espejo. El color de sus labios, el vestido y las sandalias no casaban muy bien, pero no le importó. Como había olvidado secarse el pelo después de ducharse, sus salvajes rizos rubios se parecían a los de su madre cuando salía por la noche. Recordó los hombres, los gritos, todos los excesos que habían marcado la existencia de su madre, pero en lugar de buscar una cinta para el pelo, cogió sus tijeras de manicura. Las observó un momento, después las llevó hacia su pelo y empezó a cortar.
Pequeños mechones rizados se le enroscaron en los dedos. Las tijeras hacían un nervioso ruidito, con movimientos cada vez más rápidos hasta que su impecable pelo se convirtió en un manojo de mechones despeinados. Finalmente, se sacó el brazalete, lo lanzó sobre la cama y salió de la habitación.
Mientras ascendía por el sendero, los tacones de sus sandalias golpeaban contra las piedras. La Villa de los Ángeles apareció frente a ella, y vio a un hombre de pelo oscuro subiéndose a un Maserati negro. Le dio un vuelco el corazón, pero al punto se recuperó: se trataba de Giancarlo, que pretendía dejar el deportivo a un lado del camino para dejar espacio a los coches de los invitados aún por llegar.
El día era fresco para un vestido tan ligero pero, incluso cuando el sol se ocultó tras las nubes, la piel seguía ardiéndole. Atravesó los jardines de la parte trasera de la villa, donde los vecinos del pueblo habían empezado ya a reunirse. Algunos charlaban bajo el toldo que habían montado, otros estaban en el interior de la casa. Jeremy y varios niños mayores jugaban a fútbol entre las estatuas, mientras los pequeños iban a lo suyo.
Se había olvidado del bolso. No llevaba dinero encima, ni pañuelos de papel ni lápiz de labios, perfilador o caramelitos de menta. No llevaba Tampax, ni las llaves del coche ni su libretita de bolsillo; ninguna de las cosas que siempre llevaba consigo para protegerse de la caótica realidad que implicaba estar vivo. Y lo peor, no llevaba pistola.
La multitud se apartó para dejarle paso.
Ren presintió que algo extraño estaba sucediendo antes incluso de verla. Tracy abrió unos ojos como platos y Giulia dejó escapar una suave exclamación. Vittorio inclinó la cabeza y murmuró entre dientes una conocida frase en italiano, pero cuando Ren comprendió qué había llamado la atención de todo el mundo, su mente perdió la capacidad de traducir.
Isabel se había prendido fuego.
Observó su incendiario vestido, el fuego en su mirada y la energía que irradiaba de su cuerpo y la boca se le secó. ¿Dónde estaban aquellos discretos colores neutros, aquellos reconfortantes blanco, beige y negro que definían su mundo? Y su pelo… Desordenados rizos se disparaban en todas direcciones formando un peinado por el que cualquier peluquero de Beverly Hills habría cobrado cientos de dólares.

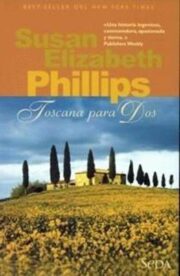
"Toscana Para Dos" отзывы
Отзывы читателей о книге "Toscana Para Dos". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Toscana Para Dos" друзьям в соцсетях.