Cuando las botellas de grappa y vinsanto hicieron acto de presencia, Andrea se puso en pie. Ren le oyó decirle a Isabel por encima de la música:
– ¿Quieres bailar?
El toldo ondeaba debido al viento. Ella se levantó y tomó su mano. Mientras caminaban hacia el interior de la casa, los puntos brillantes de su vestido resplandecieron en sus rodillas. Movió la cabeza y sus rizos volaron. Los ojos de Andrea se posaron en sus pechos al tiempo que encendía un cigarrillo.
Sin más ni más, Isabel se lo quitó de la boca y le dio una calada.
Ren se puso en pie con tal ímpetu que hizo caer su silla. Antes de que Isabel pudiese darle la segunda calada, se acercó a ella.
– ¿Qué demonios crees que estás haciendo?
Ella se llenó la boca de humo y lo exhaló en su cara.
– Soy una chica marchosa.
Ren le dedicó a Andrea la mirada que había estado evitando toda la tarde.
– Te la devolveré en unos minutos, colega.
Ella no se opuso, pero cuando él la agarró para sacarla de allí, sintió el calor de su piel. Ignoró las expresiones de incredulidad de la gente al verlos pasar y se metió detrás de la estatua más grande.
Le vinieron ganas de lavarle la boca con jabón, pero había sido él quien lo había iniciado todo. En lugar de sacarle la rabia a besos, le habló como un pomposo gilipollas.
– Esperaba que pudiésemos hablar, pero obviamente no pareces tener ganas de mostrarte racional.
– En eso tienes razón. Así que apártate de mi camino.
Ren nunca daba explicaciones, pero esta vez tuvo que hacerlo.
– Isabel, no funcionaría. Somos demasiado diferentes.
– La santa y el pecador, ¿no es eso?
– Esperas demasiado, eso es todo. Olvidas que soy el tipo que tiene tatuado en la frente: «Sin valores sociales destacables.» Un periodista me abordó en Roma. Había oído un rumor sobre nosotros. Lo negué todo.
– ¿Quieres la medalla del buen boy scout?
– Si la prensa se entera de que tenemos una aventura, perderás la poca credibilidad que te queda. ¿No lo entiendes? Es demasiado complicado.
– Entiendo que me pones enferma. Entiendo que te entregué algo importante y que tú lo rechazaste. Y entiendo que no quiero volver a verte. -Lanzó el cigarrillo a sus pies y echó a andar, con el vestido flameando bajo una hoguera de furia.
Ren se quedó allí intentando recobrar la compostura. Tenía que hablar con alguien que tuviese la cabeza clara -que pudiese aconsejarle-, pero al echar un vistazo por la casa comprobó que la persona más inteligente estaba bailando con un médico italiano.
El viento se coló entre su camisa de seda, y su sentimiento de pérdida casi le hizo caer de rodillas. Fue en ese momento cuando lo comprendió. Amaba a aquella mujer con todo su corazón, y alejarse de ella había sido el mayor error de su vida.
Así pues, ¿qué importaba que ella fuese demasiado buena para él? Era la mujer más fuerte que había conocido nunca, lo bastante fuerte para domesticar al mismo demonio. Si se lo proponía, acabaría poniéndolo en el lugar que le correspondía. Demonios, no, no se la merecía, pero lo único que significaba eso es que tendría que esforzarse al máximo para que ella no se percatase de ese detalle.
Pero Isabel, precisamente, era una experta en esas cosas. No era una mujer emocionalmente necesitada y prendada de una cara bonita. ¿Qué pasaría si las cosas que había dicho de él fuesen ciertas? ¿Qué pasaría si sus predicciones eran acertadas, si él había crecido pero se miraba a sí mismo con unas viejas gafas que no le permitían ver en quién se había convertido?
La idea le hizo estremecer. Esa nueva visión de sí mismo abría demasiadas posibilidades como para pensarlas en ese momento. En primer lugar, tenía que volver a hablar con ella, decirle lo que sentía, aunque ella no facilitase las cosas.
Hasta ese momento, habría jurado que ella poseía una ilimitada capacidad de perdón, pero ahora no lo tenía tan claro. La estudió mientras bailaba. Había algo diferente en ella esa noche, algo que iba más allá del peinado, del vestido, incluso de su rabia. Algo…
Los ojos de Ren se posaron en su muñeca desnuda, y el pánico que había mantenido bajo control se liberó de golpe. Su brazalete había desaparecido. Se le resecó la boca al ver cómo encajaban todos los cambios.
Isabel se había olvidado de respirar.
Las manos de Isabel se convirtieron en puños, y no consiguió llenar de aire los pulmones. Apartó de sí a Andrea y caminó entre los bailarines hacia un extremo de la estancia. A su alrededor había caras alegres, pero en lugar de calmarla, la felicidad de todos se transformó en combustible para su ira.
Los niños pasaron corriendo, armando escándalo y alboroto. Andrea se dirigió hacia Isabel para saber qué le sucedía. Ella se volvió y salió al jardín. Una contraventana se soltó a causa del viento y golpeó contra la fachada de la casa.
La rabia la consumía, ya no dirigida hacia Ren sino hacia sí misma. Su vestido rojo anaranjado era como ácido sobre su piel. Quería llorar, peinarse de manera adecuada otra vez, quitarse el maquillaje de la cara. Quería recuperar la calma, el control, la certidumbre acerca del orden de la vida, todo lo que había sentido tres noches atrás al leer aquellas cartas y rezar junto al fuego.
El toldo chasqueaba como la vela de un barco en medio de una tormenta. Los niños jugaban, niños contra niñas, persiguiéndose sin pausa. Pasaron como una flecha junto a la mesa sobre la que estaba la estatua. Ella la observó, una solitaria figura femenina atesorando todo el poder de la vida.
Acepta…
La palabra la golpeó como un puñetazo, ya no era el tranquilo susurro surgido de las oraciones junto a la chimenea de la otra noche, el susurro que no había podido descifrar. Ahora era como un disparo.
Acepta…
Miró la estatua. No quería aceptar. Quería destruir. Su vida al completo. Pero tenía demasiado miedo de lo que había al otro lado.
Ren empezó a acercarse atravesando el jardín, con cara de preocupación. Los niños jugaban a pillarse; las niñas chillaban. Isabel recorrió el trecho de camino hasta la estatua.
Acepta el…
Anna alzó la voz, ordenándole a los niños que se alejasen del todo. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. El niño que iba delante tropezó con una de las estacas.
Acepta el…
– ¡Isabel, cuidado! -gritó Ren.
El toldo se tambaleó.
– ¡Isabel!
¡Acepta el caos!
Ella cogió la estatua de debajo del toldo y echó a correr.
24
En el viejo mundo de Isabel se había abierto una grieta, y ella la atravesó. Llevaba aquella voz pegada a los talones, resonando en su cerebro. ¡Acepta el caos!
Avanzó a toda prisa por uno de los lados de la casa con la gloriosa estatua apretada contra el pecho. Quería volar, pero no tenía alas, ni avión alguno, ni siquiera su Panda. Sólo disponía de…
El Maserati de Ren.
Corrió hacia él. Tenía bajada la capota, y en ese día presidido por el caos, las llaves colgaban del contacto, justo donde Giancarlo las había dejado. Resbaló cerca del coche, besó la estatua y la depositó en el asiento del copiloto. Después se recogió el vestido y saltó por encima de la puerta.
El poderoso motor rugió cuando ella lo puso en marcha.
– ¡Isabel!
Los coches bloqueaban la salida por tres lados. Pisó el acelerador y salió por encima del césped.
– ¡Isabel!
Si hubiese sido una de sus películas, Ren se habría descolgado por un balcón y habría saltado sobre el coche cuando pasaba por debajo. Pero se trataba de la vida real, y era ella quien tenía el control.
Isabel condujo por la hierba, entre las hileras de matojos, hacia la carretera. Las ramas golpeaban los laterales del coche y los pedazos de tierra y hierba volaban. Una rama golpeó el retrovisor cuando pasó entre los cipreses. Los neumáticos escupían grava. Cambió de marcha y el Maserati derrapó al girar para enfilar la carretera, dejándolo todo atrás camino de la cima de la colina.
Acepta el caos. El viento le revolvía el cabello. Le echó un vistazo a la estatua y se echó a reír.
Un pedazo de madera saltó contra el guardabarros cuando tomó el primer desvío. En el siguiente, destrozó un gallinero abandonado. Las oscuras nubes se arremolinaban a baja altura. Recordaba el camino a las ruinas del castillo donde había estado con Ren para la operación de vigilancia, pero se pasó el desvío que buscaba y tuvo que girar en redondo en un viñedo. Cuando encontró el camino, los profundos surcos hicieron botar al coche. Pisó el acelerador para seguir ascendiendo. El Maserati fue dando bandazos, y dio un último brinco cuando alcanzó la cima. Isabel apagó el motor, cogió la estatua y salió del coche.
Las sandalias resbalaban sobre las piedras. El viento era más violento allí, pero los árboles la protegían de las peores embestidas. Apretó contra sí la estatua con más fuerza y siguió ascendiendo.
Cuando llegó al final de la senda, salió a un claro. Una ráfaga de viento la hizo tambalearse, pero no llegó a caer al suelo. Frente a ella, las ruinas se recortaban contra el cielo tormentoso, y las oscuras nubes pasaban tan cerca de su cabeza que sintió ganas de hundir los dedos en ellas.
Encorvada contra el viento, pasó bajo los arcos y las torres derruidas hasta llegar al extremo del muro. Se aferró con una mano a las piedras, con la otra sujetaba la estatua, y ascendió hasta lo más alto. Luchando contra el viento, se puso en pie.
Le invadió una extraña sensación de éxtasis. El viento hacia flamear su vestido, las nubes corrían a su alrededor, el mundo se extendía a sus pies, allá abajo. Finalmente entendió cuál era su error. Nunca pensaba a pequeña escala. No; pensaba a gran escala y había perdido la visión de todo aquello que quería para su propia vida. Ahora sabía qué era lo que tenía que hacer.
Con la cara vuelta hacia el cielo, se rindió al misterio de la vida. El desbarajuste, el alboroto, el glorioso desorden. Haciendo gestos con los brazos, se colocó la estatua en lo alto de la cabeza y se ofreció en cuerpo y alma al dios del caos.
La confusión tras la caída del toldo había retenido a Ren e Isabel ya se había marchado en el Maserati cuando él llegó a la entrada de la villa. Bernardo le seguía pero, como no estaba de servicio, había venido con su Renault particular en lugar de con el coche de policía. Los dos salieron tras ella.
A Ren no le costó demasiado imaginar hacia dónde se dirigía, pero el Renault no podía competir con el Maserati. Cuando llegaron al llano donde se iniciaba la senda que llevaba al castillo, un sudor frío cubría su cuerpo.
Dijo a Bernardo que se quedase en el coche y fue tras ella, corriendo por el sendero hasta las ruinas. Se le erizó el vello de la nuca cuando la vio a lo lejos. Estaba en lo alto del muro, y su figura se recortaba contra un furioso mar de nubes. El viento la golpeaba, y los faldones de su vestido ondeaban como llamas anaranjadas. Tenía la cara vuelta hacia el cielo y las manos alzadas, sosteniendo la estatua.
En la lejanía, un rayo iluminó el cielo, pero desde donde él se encontraba parecía como si el rayo hubiese salido de los dedos de Isabel. Era una versión femenina de Moisés recibiendo las nuevas tablas de la ley de manos de Dios.
Ya no podía recordar ninguno de sus bien argumentados razonamientos para alejarse de ella. Ella era un regalo, un regalo que hasta entonces no había tenido agallas para aceptar. Ahora, mientras la veía enfrentarse sin miedo a los elementos, su poder le quitó el aliento. Apartarla de su vida sería como perder el alma. Ella lo era todo para él: su amiga, su amante, su conciencia, su pasión. Era la respuesta a todas las oraciones que nunca había tenido el valor de rezar. Y si él no era para ella todo lo bueno que le gustaría ser, Isabel tendría que trabajar para mejorarle.
Observó cómo otro rayo salía de los dedos de Isabel. El viento ululaba, así que ella no pudo oírle cuando él se acercó, pero sólo a los mortales es posible pillarlos desprevenidos, y ella no se sobresaltó cuando advirtió su presencia. Simplemente bajó los brazos y se volvió hacia él.
Otro rayo iluminó el cielo. A ella no le importaba su propia seguridad, pero a él sí, y le arrancó la estatua de las manos. Iba a dejar la figura en el suelo, donde no pudiese actuar como pararrayos. Pero en lugar de hacerlo, la observó en su mano y sintió su poder vibrando a través de su cuerpo. Entendió que Isabel no era la única que podía hacer un pacto. Era el momento de que él hiciese el suyo, un pacto que fuese contra todos sus instintos masculinos.
Se volvió como había hecho ella, con la cara hacia el cielo, y alzó la estatua. En primer lugar, ella pertenecía a Dios; lo entendió con claridad. En segundo lugar, se pertenecía a sí misma; no había duda de ello. Sólo después de eso le pertenecía a él. Ésa era la naturaleza de la mujer de la que se había enamorado. Así tenía que ser.

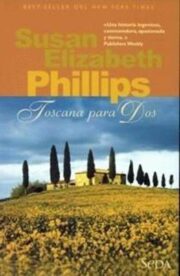
"Toscana Para Dos" отзывы
Отзывы читателей о книге "Toscana Para Dos". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Toscana Para Dos" друзьям в соцсетях.