Mantenía la mano en la puerta, esperando que Isabel se fuese. Tras ella había una hilera de maletas grandes y caras en el recibidor. Isabel habría apostado a que la dueña de la villa acababa de llegar o estaba a punto de marcharse.
– Firmé un contrato -dijo con tono amable pero firme-. Voy a quedarme.
– No, signora, tendrá que cambiar. Irá alguien esta tarde a ayudarla.
– No voy a irme.
– Lo siento mucho, signora, pero no es posible otra cosa.
Isabel comprendió que era el momento de ponerse firme.
– Me gustaría hablar con el señor.
– El señor no está aquí.
– ¿Y esas maletas?
La signora Vesto pareció molestarse.
– Tiene que irse ahora -insistió.
Las Cuatro Piedras Angulares estaban pensadas para momentos como ése. «Compórtate de un modo respetuoso, pero con decisión.»
– Me temo que no voy a irme hasta hablar con el señor.
Isabel la apartó y se adentró en el recibidor, logrando hacerse una idea de los altos techos, una araña de bronce y una ancha escalera antes de que la mujer se plantase delante de ella.
– Ferma! ¡No puede entrar aquí!
«Las personas que intentan esconderse tras su autoridad lo hacen por miedo, de ahí que necesiten nuestra compasión. Pero no podemos permitir que sus miedos se conviertan en los nuestros.»
– Siento decepcionarla, signora -dijo con tanta compasión como fue capaz-, pero tengo que hablar con el señor.
– ¿Quién le ha dicho que él está aquí? Nadie lo sabe.
Había acertado con su suposición: el propietario era un hombre.
– No se lo diré a nadie.
– Tiene que irse.
Isabel oyó el sonido de un tema rock en italiano procedente del fondo de la casa. Caminó hacia una arcada ornamentada con incrustaciones de mármol verde y rojo.
– Signora!
Isabel estaba harta de que la gente quisiese fastidiarla: un ávido inspector de Hacienda, un novio infiel, un editor desleal, sus volubles admiradores. Prácticamente había vivido en los aeropuertos por sus admiradores, llegando a subirse al estrado por ellos incluso aquejada de neumonía. Les había tomado de la mano si sus hijos se drogaban, abrazado si sufrían depresión y rezado por ellos si estaban gravemente enfermos. Pero en cuanto aparecieron las primeras nubes de tormenta en su propia vida habían huido como conejos.
Se adentró en la casa a través de un ancho pasillo decorado con retratos de ancestros familiares y paisajes barrocos, con pesados marcos, y llegó a una elegante sala de recepción con paredes de empapelado a franjas marrones y doradas. Le sorprendieron los frescos representando escenas de caza y los sombríos retratos de mártires. Un busto romano tembló sobre su pedestal cuando ella pasó junto a él.
Llegó a un salón menos formal en la parte trasera de la casa. Los pulidos suelos de madera de castaño formaban espigas, y los frescos mostraban escenas de la cosecha en lugar de escenas de caza. El rock italiano acompañaba las formas que creaba la luz del sol al entrar por las ventanas abiertas.
Al fondo de la habitación, una amplia arcada daba a otra sala, de donde salía la música. Allí había un hombre con el hombro apoyado contra el marco de la ventana y mirando hacia fuera. Entrecerró los ojos y vio que llevaba vaqueros y una camiseta negra con un agujero en la manga. Su figura, que parecía tallada según los cánones clásicos, podría haber pertenecido a una de las estatuas de la habitación anterior. Pero algo en su postura, la botella de licor que sostenía en una mano, y la pistola que colgaba de la otra le dijeron que tal vez se trataba de un dios romano extraviado.
Con la vista clavada en la pistola, se aclaró la garganta.
– Eh… Scusi? Perdone.
El hombre se volvió.
Ella parpadeó a causa del resplandor. Volvió a parpadear. Se dijo que sólo se trataba de una mala pasada de la luz. No podía ser cierto. No podía…
6
Pero sí era cierto. El hombre que había dicho llamarse Dante estaba allí.
Dante, el de la mirada ardientemente gélida, el de los detalles decadentes. Aunque ahora llevaba el pelo más corto y sus ojos eran de un color azul plateado en lugar de pardos.
– Maldita sea -masculló él en inconfundible inglés americano, el inglés de las películas, con el tono profundo y familiar del gigoló italiano que había conocido hacía dos noches en la Piazza della Signoria.
Aun así, a ella le costó unos segundos comprender la realidad. Lorenzo Gage y Dante, el gigoló, eran la misma persona.
– Tú… -Isabel tragó saliva-. Tú no eres…
Ren le dedicó una mirada asesina.
– Mierda. No suponía que fueses una acosadora.
– ¿Quién eres tú? -Pero le había visto en varias películas, por lo que ya conocía la respuesta.
– ¡Signore Gage! -Anna Vesto apareció en la habitación-. ¡Esta mujer! No ha querido irse cuando se lo dije. Ella es… ella es… -La lengua inglesa no podía expresar su indignación, y soltó un torrente de expresiones en italiano.
Lorenzo Gage, la estrella cinematográfica con aires de casanova que había llevado a Karli Swenson al suicidio, era también Dante, el gigoló florentino, el hombre al que había permitido manchar una parte de su alma. Isabel se dejó caer en una silla e intentó tomar aire.
Ren le gruñó en italiano al ama de llaves.
Ella replicó con expresivos gestos.
Otro gruñido por parte de él.
La mujer resopló y se marchó.
Él se adentró en la sala y apagó la música. Cuando regresó, un oscuro mechón de pelo le caía sobre la frente. Había dejado la botella, pero la pistola seguía colgando de su mano.
– Te has pasado de la raya, cariño. -Sus labios apenas se movieron al hablar, y su cortante voz sonaba más amenazadora que con efecto digital Surround-. Tendrías que haber llamado antes.
Se había acostado con Lorenzo Gage, un hombre que en una entrevista aparecida en una revista se había jactado de «haber follado con quinientas mujeres». Ella había permitido que la convirtiese en la quinientas una.
Isabel sintió náuseas. Ocultó la cara entre las manos y susurró dos palabras que jamás había dicho a nadie, ni siquiera pensado nunca en decirlas.
– Te odio.
– Con eso me gano la vida.
Ella sintió cómo se aproximaba y dejó caer las manos, sólo para fijar os ojos en la pistola.
No la apuntaba directamente a ella, pero tampoco dejaba de hacerlo: la mantenía despreocupadamente a la altura de su cintura. Isabel comprobó que era antigua, quizá de varios siglos, pero eso no quería decir que no pudiese resultar mortal. Sólo había que recordar lo que él le había hecho a Julia Roberts con una espada samurái.
– Y eso que pensaba que la prensa ya no podría hundirme más… ¿Qué pasó con el non parler anglais, francesita?
– Lo mismo que le ocurrió a tu italiano. -Se enderezó en la silla, centrándose en lo que él había dicho-. ¿La prensa? ¿Acaso crees que soy periodista?
– Si lo que querías era hacerme una entrevista, habría bastado con que me lo pidieses.
Ella se levantó de un brinco.
– ¿Crees que he pasado por todo esto para tener una historia que contar?
– Tal vez. -Leves efluvios de alcohol flotaban en el aire. Apoyó el pie en la silla que ella había dejado vacía.
Ella le echó un vistazo a la pistola, que descansaba ahora en su muslo, e intentó descubrir si quería amenazarla o había olvidado que la tenía allí.
– ¿Cómo me has encontrado? ¿Y qué quieres?
– Quiero mi casa. -Dio un paso atrás, pero se sintió molesta consigo misma por haberlo hecho-. ¿Es así como consigues tus ligues? ¿Disfrazándote?
– Lo creas o no, Fifi, puedo hacerlo sin disfrazarme. Y merezco más que esos cincuenta euros que me diste.
– Eso es opinable. ¿Está cargada esa pistola?
– Quién sabe.
– Bueno, pues bájala.
– Me temo que no puedo.
– ¿Se supone que vas a dispararme?
– Supón lo que quieras -espetó.
Ella se preguntó cuánto habría bebido, deseando que no le fallasen las piernas.
– No voy a tolerar tener un arma cerca.
– Entonces lárgate. -Se dejó caer en la silla, con las piernas estiradas, los hombros caídos y la pistola sobre su rodilla. La perfecta imagen de la decadencia en la Villa de los Ángeles.
No existía poder en la tierra capaz de obligarle a irse hasta comprender qué estaba ocurriendo. Enlazó sus manos con más fuerza para que no temblasen y se las apañó para sentarse en otra silla sin perder el equilibrio. Finalmente, sabía qué era sentir odio.
Él la estudió durante unos segundos, después señaló con la pistola hacia un tapiz del tamaño de una pared, mostrando a un hombre a caballo. -Mi antepasado, Lorenzo de Médicis.
– Menuda cosa.
– Fue el mecenas de Miguel Ángel. También de Boticelli, si los historiadores están en lo cierto. En lo que a hombres del Renacimiento se refiere, Lorenzo fue uno de los mejores. Excepto que… -Amartilló la pistola con el pulgar y la miró con el rabillo del ojo de forma amenazadora-. Dejó que sus generales saquearan la ciudad de Volterra en 1472. Era mejor no meterse con los Médicis.
No era más que una egocéntrica estrella de la pantalla, y ella no se sintió intimidada. No mucho, en cualquier caso.
– Guárdate tus amenazas para los seguidores de tus películas.
El aire amenazador desapareció dando paso a la indolencia.
– De acuerdo, Fifi, si no eres de la prensa, ¿de qué vas?
Bien pensado, Isabel se dio cuenta de que no podía hablar de la noche de Florencia; no en ese momento, ni nunca. La casa. Ése era el motivo por el que había llegado hasta allí.
– Estoy disconforme con las condiciones de la casa que he alquilado. -Intentó darle algo más de autoridad a sus palabras, algo que por lo general le salía sin esforzarse, aunque no le resultó sencillo-. Pagué por dos meses y ahora tengo que dejarla.
– ¿Por qué, exactamente, se supone que eso debería importarme?
– Es tuya.
– ¿Has alquilado esta casa? Me temo que no.
– Ésta no. La casa de abajo. Pero tus empleados están intentando echarme.
– ¿Qué casa de abajo?
– La que está en la falda de la colina.
Él torció el gesto.
– ¿Se supone que he de creerme que la mujer que conocí accidentalmente hace dos noches en Florencia ha alquilado una casa de mi propiedad? Será mejor que inventes una historia más creíble.
Incluso a ella le resultaba difícil creerlo, pero el corazón turístico de Florencia era pequeño. Recordó que se había encontrado con una joven pareja en los Ufizzi y después en un par de sitios más.
– Tarde o temprano, todos los turistas pasan por la Piazza della Signoria. Nosotros estábamos allí en el mismo momento.
– Qué afortunados -ironizó él-. Tu cara me resulta familiar. Y no sólo de la otra noche.
– ¿En serio? -Era una frase habitual para ella, pero no se molestó en aclararla-. Alquilé tu casa de buena fe, pero ahora me han dicho que tengo que irme.
– ¿Estás hablando de la casa donde vivía el viejo Paolo, junto al olivar?
– No sé quién es ese tal Paolo. Ahora vive allí una mujer llamada Marta, que no me gusta demasiado pero que estoy dispuesta a tolerar.
– Marta… la hermana de Paolo. -Habló como si estuviese rescatando un distante recuerdo-. Sí, supongo que forma parte de la propiedad.
– No me importa quién sea. Yo he pagado, y no voy a irme.
– ¿Por qué quieren echarte?
– Dicen que hay un problema con los desagües.
– Me sorprende que quieras quedarte, habida cuenta de lo que pasó entre nosotros. ¿O sólo buscas fastidiarme?
Aquellas palabras la devolvieron a la realidad. Por supuesto, no podía quedarse. Había traicionado la esencia de quién era ella con aquel hombre y resultaría insoportable tenerlo cerca.
Una creciente decepción amalgamó todas sus emociones. En el jardín de la casa había experimentado su primer momento de paz en meses, y ahora se lo arrebataban. Pero seguía teniendo algo de orgullo. Si tenía que irse, lo haría de un modo que no le hiciese creer a él que había ganado.
– Tú eres el actor, señor Gage, no yo.
– Me temo que eso habría que verlo. -Un cuervo graznó en el jardín-. Si te quedas, será mejor que te mantengas alejada de la villa. -Rozó su muslo con el cañón de la pistola-. Y espero que no me hayas mentido. No te gustaría conocer las consecuencias.
– Suena como uno de los diálogos de tus horribles películas.
– Me gusta saber que eres una de mis admiradoras.
– Vi alguna obligada por mi ex prometido. Por desgracia, no relacioné su mal gusto en cine con su promiscuidad sexual hasta que fue demasiado tarde. -¿Por qué había dicho eso?
Él apoyó un codo en el brazo de la silla.

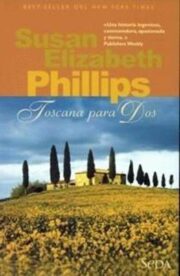
"Toscana Para Dos" отзывы
Отзывы читателей о книге "Toscana Para Dos". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Toscana Para Dos" друзьям в соцсетях.