Spencer bostezó y dedicó una tímida mirada a Catherine.
– Estoy cansado -reconoció.
– Has tenido un día ajetreado. -Catherine dedicó a Andrew una mirada arqueada y de soslayo-. Debes de estarlo, sobre todo después de haber hecho caer al señor Stanton de culo y todo lo demás.
El chiquillo se rió entre dientes y contuvo un segundo bostezo.
– Creo que me voy a la cama. Necesito descansar para las lecciones de equitación y de pugilismo de mañana.
Catherine hizo caso omiso del nudo de preocupación que se hizo en su estómago al pensar en esas lecciones.
– Muy bien, cariño. ¿Quieres que te ayude a subir las escaleras?
– No, gracias. Puedo hacerlo solo.
Catherine se obligó a asentir y a sonreír. Y aceptó una muestra más en la necesidad de autoconfianza de su hijo.
– Que duermas bien.
– Siempre lo hago. -Spencer besó a Catherine en la mejilla, estrechó la mano de Andrew y luego salió de la sala, cerrando la puerta tras él con un silencioso chasquido.
La mirada de Andrew se posó entonces en la de ella con unos ojos colmados de silenciosa comprensión.
– Cuanto más nos acercamos a la edad adulta -dijo-, más deseamos hacer cosas por nosotros mismos.
– Lo sé. En el fondo estoy muy orgullosa de su incipiente independencia, aunque parte de mí echa en falta al niño que me necesitaba para todo.
– Siempre la necesitará, Catherine. No del mismo modo que cuando era pequeño, naturalmente, pero la necesidad de su amor y de su apoyo no desaparecerá jamás.
– Sí, supongo que es cierto. Y me alegro. -Sonrió-. Sentirte necesitada es una sensación muy agradable.
– Cierto.
Algo en la forma en que él pronunció esa palabra la llevó de pronto a preguntarse si en realidad seguían hablando de Spencer. Antes de poder decidirlo, Andrew preguntó:
– ¿Le gustaría que diésemos nuestro paseo? O quizá… -Indicó el tablero de backgammon con una inclinación de cabeza-. Quizá antes preferiría recibir una paliza, ejem… me refiero a que quizá le apetezca jugar una partida.
Catherine arqueó las cejas.
– ¿Con un hombre que acaba de demostrar que puede sacar un doble seis a voluntad? Gracias, pero no.
Andrew inclinó la cabeza antes de extender el codo con un cortés floreo.
– En ese caso, salgamos al jardín.
Catherine posó la mano con gran corrección en el doblez de su codo, consciente de que si conseguía lo que tenía en mente, aquel iba a ser el último gesto decente que haría en lo que quedaba de noche.
Salieron de la casa por los ventanales que daban a la terraza. Avanzaron despacio sobre las piedras del jardín y Catherine inspiró hondo, absorbiendo el bienvenido aire fresco sobre su acalorada piel y los reconfortantes aromas de la hierba, las hojas y las flores mezclados con el intrigante y sutil rastro de sándalo que desprendía Andrew. La luna llena brillaba en la oscuridad del cielo como una perla reluciente contra el terciopelo negro, cubriendo el paisaje con una tornasolada iluminación plateada.
Tras bajar por los escalones, se dirigieron al jardín. El sendero se bifurcaba en varias direcciones, pero Catherine viró a la derecha.
– ¿Le importa si tomamos el sendero de la izquierda? -preguntó Andrew-. Hay algo que quiero mostrarle.
Frunció el ceño ante lo que parecía ser un inconveniente destinado a entorpecer el desarrollo de sus planes perfectamente diseñados.
– ¿De qué se trata?
– Lo verá cuando lleguemos.
Demonios, ese hombre la fastidiaba en cada toma de caminos, literalmente hablando en este caso. A la izquierda no había nada excepto algunas estatuas de mármol, mientras que a la derecha estaba el belvedere. Y ese era el lugar al que Catherine pretendía llevarle. Quiso insistir en tomar el camino de la derecha. De hecho, deseaba galopar hasta el maldito belvedere, aunque ante la cortés solicitud de Andrew, no se le ocurrió forma alguna de negarse a su propuesta sin parecer grosera. Ni confesando la verdad de sus planes.
– Muy bien -accedió, con la esperanza de no sonar tan contrariada como realmente lo estaba. Vaya. Bueno, se limitaría a mirar educadamente lo que fuera que él quería mostrarle y luego le haría volver por donde habían ido. O también podía animarle a continuar andando por el mismo sendero, que en un momento dado dibujaba una curva que llevaba a la parte posterior del belvedere, aunque sin duda por una ruta mucho más larga.
Ansiosa por terminar con aquello, Catherine echó a andar por el sendero de la izquierda, apenas resistiéndose al deseo de coger a Andrew de la manga y tirar de él.
– ¿Normalmente anda usted tan deprisa, Catherine? -preguntó Andrew con la voz salpicada de buen humor.
– ¿Normalmente anda usted tan despacio?
– Bueno, en teoría esto iba a ser un paseo. Desgraciadamente, he olvidado traer conmigo un diccionario, y al parecer de nuevo lo necesitamos. Parece que usted ha confundido el significado del término «paseo» por el de «carrera».
– No necesito ningún diccionario. Simplemente no soy mujer a la que le guste perder el tiempo.
– Ah, una cualidad admirable -dijo él, andando todavía más despacio. «Dios santo, hasta los caracoles se movían más deprisa»-. Sin embargo, hay ciertas cosas que sí deberían ser tomadas con calma.
– ¿Cómo por ejemplo? -Catherine no estaba especialmente interesada en la respuesta, pero quizá si seguía haciéndole hablar, él se distraería lo bastante como para avanzar un poco más deprisa.
– El sonido de la brisa nocturna acariciando las hojas. El aroma todavía presente de las flores diurnas…
Apenas logró contener un suspiro de impaciencia. Que el cielo la ayudara. Ahí estaba él, poniéndose poético sobre las brisas y las flores mientras ella estaba más frustrada con cada minuto que pasaba. ¿Es que aquel hombre no se daba cuenta de que se moría de ganas de verse entre sus brazos y de ser besada hasta que las rodillas se le volvieran puré?
«Ohhh», bufó de cólera en silencio. ¿Qué clase de maldita suerte había caído sobre ella para maldecirla así con la atracción por un hombre que sin duda era más espeso que la más espesa niebla y que avanzaba más despacio que una tortuga dormida?
– … el olor del cuello de una mujer.
Esa frase la arrancó bruscamente de su ensimismamiento. ¿El olor del cuello de una mujer? Eso sonaba… interesante. Prometedor. Maldición, ¿qué se había perdido? Antes de poder preguntárselo, Andrew se detuvo y la rodeó hasta quedar frente a ella. Catherine miró a su alrededor y reparó en que estaban en su rincón preferido del jardín: un pequeño y aislado semicírculo al que cariñosamente había bautizado con el nombre de La Sonrisa del Ángel. Andrew debía de haber dado con él por mera casualidad, pues quedaba oculto del sendero principal por unos altos setos. Un paseante ajeno a la propiedad jamás habría reparado en él, a menos que supiera dónde buscarlo.
– Este es su rincón favorito del jardín -dijo Andrew.
Las cejas de Catherine se arquearon bruscamente.
– ¿Cómo lo sabe?
– Me lo ha dicho Fritzborne.
– ¿Ah, sí? No sabía que fueran ustedes tan… íntimos.
– Tuvimos una larga charla el día de mi llegada. También hablamos bastante mientras limpiábamos la zona de los establos donde he montado el cuadrilátero de pugilismo, tras lo cual él me ofreció un vaso de whisky. Es un buen hombre. Toma un whisky absolutamente espantoso, pero aún así es un buen hombre.
– ¿Se tomó un whisky con el mozo de cuadras? -Catherine intentó imaginar a Bertrand haciendo algo semejante, sin éxito.
– Así es. Y, a juzgar por el sabor del licor, no estoy seguro de ser capaz de repetirlo. -Sonrió y sus dientes brillaron a la luz de la luna-. De hecho, fue sólo el primer sorbo lo que dolió. Después de eso, mis entrañas dejaron de sentir.
– Y mientras tomaba usted ese whisky, él mencionó por casualidad que éste es mi rincón favorito del jardín.
– De hecho, fue mientras ejercitábamos a los caballos ese primer día. Le pedí que me describiera su rincón favorito del jardín. Me dijo que era un lugar al que usted llamaba La Sonrisa del Ángel y que era una réplica del rincón favorito que su madre tenía en su propio jardín.
Catherine asintió, ligeramente perpleja.
– Le pedí a Fritzborne que plantara los setos y me encargué personalmente de las flores: básicamente rosas, ásteres, delfiniums y lirios, las favoritas de mi madre. -Miró a su alrededor, sintiéndose imbuida de la paz que aquel rincón siempre le producía-. Hay que verlo durante el día para apreciar su belleza y serenidad. El modo en que el sol brilla entre esos árboles -dijo, señalando un bosquecillo de altos olmos situados a unos cinco metros de donde estaban- baña este pequeño rincón con un semicírculo de luz que parece…
– La sonrisa de un ángel.
– Sí. Antes de su muerte, mi madre y yo pasamos muchas horas felices juntas en los jardines. Cuando estoy aquí, me siento como si ella estuviera conmigo, sonriéndome desde el cielo. -Repentinamente avergonzada de sus divagaciones, dijo-: No es más que una tonta extravagancia.
Andrew la tomó suavemente de las manos y entrelazó sus dedos con los de ella, gesto que la reconfortó y la excitó simultáneamente.
– No es ninguna bobada, Catherine. Es importante tener sitios que signifiquen algo para nosotros, lugares a los que poder ir y poner en orden las ideas. O simplemente a disfrutar de un poco de tranquilidad.
– Usted debe de tener un lugar así para comprenderme tan bien.
– He tenido varios durante mis viajes.
– ¿Tiene alguno en Inglaterra?
– Sí. -Sonrió-. La próxima vez que viaje a Londres, le enseñaré mi banco favorito de Hyde Park, y mi sala favorita del Museo Británico.
Catherine le devolvió la sonrisa e ignoró firmemente su voz interior, que volvió a la vida entre toses para recordarle que no tenía intención de viajar a Londres en un futuro cercano.
– ¿Por qué le preguntó a Fritzborne por mi rincón favorito del jardín?
– Porque tenía que saberlo para su sorpresa.
– ¿Otra sorpresa? No estoy segura de ser hoy capaz de soportar más sorpresas.
– No tema. Venga.
Le soltó una mano y luego, todavía con la otra firmemente cogida, la llevó hasta el bosquecillo de olmos. Curiosa, Catherine miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. No obstante, cuando Andrew se detuvo junto al árbol más alto, el aroma de la tierra recién excavada le hizo cosquillas en la nariz y la obligó a bajar los ojos. Y se quedó helada.
Ante sus ojos, a la pálida luz de la luna, se extendía un parterre de flores lleno de una profusión de plantas de varios tamaños que rodeaban los dos árboles más alejados. Al instante Catherine reconoció el familiar follaje y contuvo el aliento.
– ¿Qué es eso?
– ¿Reconoce la planta? Es una…
– Dicentra spectabilis -susurró-. Sí, lo sé.
– Según me dijo, el corazón sangrante era su favorita. Me he dado cuenta en que tiene algunos corazones sangrantes repartidos por su jardín, pero ningún grupo numeroso.
Como aturdida, Catherine soltó su mano y se agachó para pasar con suavidad el dedo por una delicada hilera de diminutos y perfectamente torneados brotes colgantes rojos y blancos.
– ¿Usted ha hecho esto?
– Bueno, no puedo atribuirme todo el mérito. He contado con la ayuda de Fritzborne y de Spencer.
– ¿Están ellos al corriente de esto?
– Sí. Spencer me ayudó a elegir las plantas cuando visitamos el pueblo. Fritzborne las escondió en los establos y esta tarde las ha transportado hasta aquí. Spencer y yo las hemos plantado. -Se rió entre dientes-. Creo que guardar el secreto de esta sorpresa a punto ha estado de matarle.
– Sí, puedo imaginarlo. -Catherine apartó la mirada de la asombrosa maravilla del parterre y miró a Andrew por encima del hombro-. ¿Por eso quería ir al pueblo? ¿Para comprarlas?
– Entre otras cosas, sí.
Ella hizo ademán de levantarse y Andrew inmediatamente tendió la mano para ayudarla. Catherine deslizó su mano en la de él, absorbiendo la cálida y callosa textura de su palma al rodear la suya. Cuando de nuevo estuvo de pie frente a él, no le soltó la mano.
– ¿Otras cosas? -repitió, sintiendo que el corazón le palpitaba en latidos lentos e intensos-. No me diga que hay más sorpresas.
Andrew sonrió.
– Muy bien. No se lo diré. -Le apartó con el dedo un rizo errante de la frente, y su acelerado corazón dio un vuelco ante la intimidad que encerraba aquel gesto.
– No puedo creer que la pequeña floristería del pueblo dispusiera de tal abundancia de plantas -dijo.
– De hecho, tenían sólo unas cuantas. Cuando le dije al florista que quería más, sugirió que algunos de los habitantes del pueblo quizá estarían dispuestos a venderme sus plantas. Así que Spencer y yo fuimos a llamar a algunas puertas -explicó, echándose a reír-. Creo que conocimos a casi todos los habitantes del pueblo en nuestra búsqueda de corazones sangrantes.

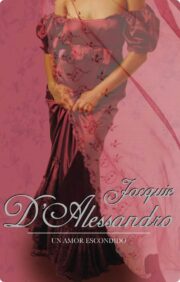
"Un Amor Escondido" отзывы
Отзывы читателей о книге "Un Amor Escondido". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Un Amor Escondido" друзьям в соцсетях.