Apretó los labios. Si ella había decidido que era suficiente, tendría que cambiar de condenada opinión. Era suya. Y Andrew estaba firmemente decidido a poseerla.
Cuando giró la esquina, alcanzó a ver a Milton acercándose a lo alto de las escaleras.
– Señor Stanton -dijo el mayordomo con sus precisos tonos de voz-. En este momento me dirigía a su habitación. Ha llegado esto para usted. -Le presentó una pequeña bandeja de plata que contenía una nota sellada.
Andrew tomó la misiva. Se le tensó el estómago cuando reparó en su nombre garabateado con la irregular letra de Simon Wentworth. Dudaba de que el secretario que compartía con Philip le escribiera para darle buenas noticias.
– ¿Ha dicho algo el mensajero?
– Sólo que la nota era para usted y que no requería respuesta. Ya se ha marchado.
– Entiendo. ¿Están en casa lady Catherine y Spencer?
– El señorito Spencer está de camino al lago a tomar las aguas. Lady Catherine ha pedido que le suban el desayuno a su habitación. El suyo está servido en el comedor, señor.
– Gracias. Primero tengo que leer esta nota. Bajaré enseguida.
Milton inclinó la cabeza y a continuación bajó las escaleras mientras Andrew regresaba a su habitación. Después de cerrar la puerta a su espalda, rompió el sello de cera y rápidamente leyó las palabras de la misiva.
Señor Stanton:
Le escribo para informarle de que alguien entró al museo anoche y lamento tener que comunicarle que las instalaciones se han visto seriamente perjudicadas. El juez cree que cuando el ladrón -o los ladrones- se dieron cuenta de que no había ningún objeto en el museo, fue presa de la rabia e infligió todo el daño que pudo a las instalaciones. Atacó con un hacha el suelo y las paredes y todas las ventanas recién instaladas están rotas. El juez no tiene muchas esperanzas de que el rufián sea apresado, a menos que aparezca algún testigo que pueda aportar alguna información. Pondré a los obreros a trabajar para que reparen los daños, de modo que no necesita preocuparse de eso, pero no tengo ninguna experiencia con el manejo de los inversores y me temo que sus reacciones son ya, como poco, desfavorables. Lord Borthrasher y lord Kingsly han estado haciendo sus propias pesquisas, así como la señora Warrenfield y el señor Carmichael. Por tanto, creo que lo mejor sería que regresara a Londres lo antes posible. Mientras tanto, intentaré contratar a más obreros. Siguiendo las instrucciones que me dio antes de que abandonara Londres, no he escrito a lord Greybourne para informarle de nada relacionado con el museo.
Afectuosamente,
Simon Wentworth
Andrew dejó escapar un largo suspiro y se mesó los cabellos. Su mente proyectó el brillante suelo de tarima y las paredes profusamente revestidas con paneles de madera del museo. Y todas aquellas hermosas ventanas de cristal viselado… ¡Maldición! Todo ese trabajo destruido. Se sintió presa de la náusea. Y doblemente, ante la idea de dejar a Catherine, sobre todo en ese momento. Pero no tenía elección. Y debía decírselo. Se metió la nota en el bolsillo del chaleco y salió en silencio de su habitación.
Con la piel todavía hormigueante tras un baño caliente, Catherine miró por la ventana de su habitación el suave resplandor del sol de la mañana reflejando destellos de plata en la hierba cubierta de rocío. Su mirada deambuló libremente hacia el jardín… hacia el sendero que Andrew y ella habían recorrido la noche anterior.
Sus ojos se cerraron. Por su mente destellaron vividas imágenes de cómo habían pasado las horas hasta poco antes del amanecer… explorándose íntima y mutuamente los cuerpos. Compartiendo el vino, el pan y el queso. Andrew dándole de comer las fresas. Riendo. Tocándose. Volviendo a hacer el amor, despacio, saboreando cada caricia. Cada mirada. Cada beso. Cada embestida de su cuerpo dentro del suyo.
A pesar de todas las veces que Catherine había imaginado lo que sería estar con un amante, de toda la curiosidad que la Guía había despertado en su mente, nunca, ni una sola vez, había imaginado nada semejante a lo vivido la noche anterior. Siempre había creído que la imaginación podía conjurar escenarios que la realidad jamás llegaba a igualar.
¡Qué equivocada había estado al creer algo así!
La imaginación no podía experimentar la maravilla de los labios y las manos de Andrew adorándola, quemándolo todo, cualquier pensamiento, excepto él. Sentir sus pechos aplastados contra su cálido pecho desnudo de hombre. El olor almizcleño del acto amatorio envolviéndolos en la luz dorada y en el aire quieto del belvedere. La textura de su piel firme bajo las yemas de sus dedos. Y el placer de mirarle…
Dejó escapar un largo y femenino suspiro. Dios santo, el placer de mirarle… su cuerpo fuerte y musculoso brillando en la parpadeante luz, totalmente excitado. Para ella. Por ella. Sus ojos negros de deseo. Ardientes de deseo. Colmados de un ardor totalmente ligado con la suavidad de sus caricias. La expresión embelesada de Andrew al excitarla más allá de lo humanamente soportable. Y luego la sensual y saciada languidez resplandeciendo en esos ojos en los instantes posteriores a la pasión. Su rápida sonrisa. Su preciosa sonrisa. Y aun así, detrás de su humor, aquel enfervorizador calor destellando justo debajo de su superficie.
Desgraciadamente, Catherine sospechaba que sentía algo más que un simple calor enfebrecido por Andrew. Y eso era inaceptable. Inquietante. Y, sobre todo, aterrador.
No podía ni debía permitirse olvidar que eso era temporal. Conocía a la perfección el mal de amores implícito en una relación permanente. Y a menos que olvidara…
Cruzó la estancia hasta su armario y se arrodilló para coger un pequeño joyero de caoba que conservaba escondido en el rincón trasero bajo unas mantas. Abrió la tapa y sacó el anillo que guardaba dentro. Se levantó y miró fijamente el anillo de boda de diamantes que tenía en la palma de la mano. Cinco kilates de perfecta brillantez, rodeados de una docena de piedras más pequeñas, todas de idéntica perfección. Un anillo que la mayoría de las mujeres codiciarían. Desgraciadamente, Catherine no era como las demás mujeres. Había conservado aquel doloroso recuerdo del pasado para no olvidar jamás el vacío que resultaba de todas sus promesas. Una mirada a la joya era un recordatorio forzoso de que no debía ni podía permitir que una noche de pasión perturbara su sentido común. Independientemente de lo que fueran esos… sentimientos hacia Andrew, tenía que dejarlos a un lado. Olvidarlos. Disfrutarían de unos días más juntos y luego cada uno seguiría su camino, conservando ambos maravillosos recuerdos, pero nada más.
Satisfecha en cuanto se aseguró de haber colocado todo en su justa perspectiva, estaba a punto de volver a poner en su sitio el joyero cuando oyó que alguien llamaba con suavidad a su puerta. Se metió el anillo en el bolsillo y, preguntándose si Mary habría olvidado algo cuando le había subido el desayuno, dijo:
– Pase.
Se abrió la puerta y Andrew apareció en el umbral. Limpio y recién afeitado, con el pelo pulcramente peinado, sus pantalones de gamuza y su chaqueta azul marino acentuando sus atractivos rasgos morenos, la corbata perfectamente anudada y las botas lustrosas como espejos. Lo vio alto y fornido, masculino y atractivo y, con los ojos clavados en ella, quizá un poco rapaz y peligroso. El corazón le dio un vuelco y sintió hormiguear de pura alerta cada una de sus terminaciones nerviosas.
La mirada de Andrew descendió por su cuerpo, provocando en Catherine una mayor conciencia de que no llevaba puesto nada bajo la bata de satén ligeramente anudada alrededor de la cintura. Le tembló la piel de anticipación bajo la mirada pausada de él. Cuando por fin los ojos de ambos volvieron a encontrarse, Andrew echó la mano hacia atrás y cerró la puerta. El silencioso chasquido reverberó en su cabeza e intentó desesperadamente recordar el sabio consejo de la Guía sobre cómo saludar al amante tras pasar una noche desnuda en sus brazos. Su sentido común le gritó que él no debería estar allí, que no le quería allí. Su dormitorio era su santuario. Su refugio. El de ella. Desgraciadamente, los ensordecedores latidos de su corazón ahogaron su sentido común.
Andrew caminó despacio hacia ella con todo el aspecto de un lustroso gato salvaje acechando a su presa, y el ritmo del corazón de Catherine se duplicó al ver el voraz destello que iluminaba sus ojos. Viéndose de pronto incapaz de cualquier movimiento o discurso, esperó a que él se detuviera, a que sonriera, a que dijera buenos días, pero él no hizo nada de eso. Por el contrario, avanzó directamente hacia Catherine, la estrechó sin mediar palabra entre sus brazos y bajó la boca hasta la de ella.
«Oh, Dios», fue su último pensamiento coherente mientras se limitaba a entregarse a la exigencia de aquel beso. El limpio aroma de Andrew la rodeó, como también el calor de su cuerpo. La fuerza de sus brazos. La apremiante presión de sus muslos contra los suyos.
Catherine separó los labios y fue recompensada con la sensual caricia de una lengua contra la suya. Y sus manos, esas gloriosas, grandes y callosas manos que sólo podían ser descritas como mágicas, parecían estar por todas partes. Peinándole los cabellos. Deslizándose por su espalda. Agarrándole las nalgas. Acariciándole los pechos. Y todo ello mientras su boca devoraba la de ella con una ardiente avidez que la dejó sin aliento y hambrienta de más. ¿Habían pasado sólo unas horas desde que había estado en sus brazos? En cierto modo, le parecían años.
Los brazos de Andrew se estrecharon a su alrededor y Catherine se deleitó con su fuerza, elevándose sobre las puntas de los pies, intentando acercarse más a él. De pronto, él cambió el ritmo de su frenético beso, suavizándolo hasta convertirlo en un lento y profundo fundido de bocas y lenguas que le disolvió las rodillas. Cuando por fin él levantó la cabeza, Catherine no podría haber jurado que recordaba cómo se llamaba.
– Buenos días, Catherine -susurró contra sus labios.
«Catherine. Sí, claro. Ese es mi nombre.»
Supuso que había murmurado «buenos días», aunque no estaba segura de haberlo hecho. Él se inclinó hacia delante y arrimó sus labios contra el sensible pliegue donde su cuello entroncaba con su hombro.
– Hueles maravillosamente. -Su cálido aliento le acarició la piel, despertando en ella un bombardeo de ardientes escalofríos-. Como un jardín de flores.
Reuniendo todas sus fuerzas, Catherine señaló la bañera de bronce situada en un rincón de la habitación.
– Acabo de bañarme.
Andrew se volvió, miró a la bañera y gimió.
– ¿Quieres decir que si hubiera llegado hace unos minutos te habría sorprendido en el baño?
– Eso me temo.
Sus dientes le tiraron levemente del lóbulo de la oreja.
– Deberé procurar corregir mi lamentable sentido de la oportunidad. Aunque, no sé si mi corazón habría podido soportar verte en el baño. ¿Tienes alguna idea de hasta qué punto tenerte ante mis ojos, simplemente ahí de pie en camisón, me ha afectado?
Catherine se recostó en el círculo de sus brazos. Sin duda pretendía mostrarse remilgada. Tímida. Aunque la sencilla verdad salió sin ambages de sus labios.
– Sí. Porque verte entrar a mi habitación, con ese deseo en la mirada, me ha afectado del mismo modo. -El calor le arrobó las mejillas al oírse reconocerlo-. ¿Por qué estás aquí?
– Necesito hablar contigo. -Vaciló y luego dijo-: Me temo que tengo que volver a Londres. Hoy. Lo antes posible.
La consternación y la desilusión hicieron presa en ella.
– Entiendo. ¿Ha ocurrido algo?
– Un robo y cierto grado de vandalismo en el museo. Aunque no había nada que robar, el edificio ha sufrido daños considerables. Tengo que cuantificar la dimensión de las reparaciones para podérselo comunicar a Philip. También tendré que hablar con los inversores y acallar cualquier temor que puedan albergar. Lo último que Philip y yo necesitamos es tener nerviosos a los inversores.
Catherine posó la palma de la mano en su mejilla en un gesto de conmiseración y compasión. Andrew estaba ostensiblemente afectado.
– Qué espanto. No sabes cuánto siento que esto haya ocurrido.
– También yo. Y no sólo por las razones obvias en lo que concierne al museo, sino también porque no tengo el menor deseo de irme de aquí. No sabes cuánto deseaba pasar el día con Spencer y contigo. -Se le oscurecieron los ojos-. Y la noche contigo.
El deseo hormigueó por las venas de Catherine, quien tragó saliva antes de preguntar:
– ¿Tienes pensado… volver a Little Longstone?
– Sí.
Un jadeo en el que hasta entonces no había reparado se abrió paso entre sus labios.
– ¿Cuándo?
– Espero que mañana.
– Por favor, considera mi establo a tu disposición.

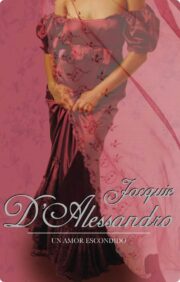
"Un Amor Escondido" отзывы
Отзывы читателей о книге "Un Amor Escondido". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Un Amor Escondido" друзьям в соцсетях.