Maggie se quedó mirándolo, incapaz de creer lo que veía; lentamente, Everett bajó la escalera hasta donde estaba ella.
– Hola, Maggie -dijo, en voz baja-. Feliz Navidad.
– ¿Qué estás haciendo aquí? -preguntó ella, mirándolo fijamente. No se le ocurría qué otra cosa decir.
– Estaba en una reunión esta mañana… y les hablé de ti… así que cogí un avión para desearte Feliz Navidad en persona.
Ella asintió. Era creíble. Podía imaginarlo perfectamente haciendo algo así. Nadie había hecho nunca algo parecido por ella. Quería alargar el brazo y tocarlo para ver si era real, pero no se atrevió.
– Gracias -dijo suavemente, con el corazón desbocado-. ¿Quieres que vayamos a tomar un café a algún sitio? Mi casa está hecha un desastre. -Además, no le parecía correcto que él subiera. El mueble principal de la única habitación del estudio era su cama. Y no estaba hecha.
El se echó a reír al oír la propuesta.
– Me encantaría. Mi culo se ha estado congelando, literalmente, en tu entrada, desde las tres.
Se sacudió los fondillos del pantalón, mientras cruzaban la calle hasta un café. El lugar tenía un aspecto deprimente, pero era cómodo, estaba bien iluminado y la comida era casi decente. Maggie cenaba allí algunas veces, de camino a casa. El pastel de carne era bastante bueno, igual que los huevos revueltos. Y siempre eran amables con ella porque era monja.
Ninguno de los dos dijo palabra hasta que se sentaron y pidieron café. Everett pidió un sándwich de pavo, pero Maggie no tenía hambre después de la merienda de Navidad que había tomado con Sarah en el St. Francis.
Él fue el primero en hablar.
– Bueno, ¿cómo te ha ido?
– Bien. -Se sentía cohibida por primera vez en toda su vida; luego se relajó un poco y casi volvió a ser ella misma-. Esto es lo más bonito que nadie ha hecho por mí. Volar hasta aquí para desearme Feliz Navidad. Gracias, Everett -dijo, con solemnidad.
– Te he echado de menos. Mucho. Por eso estoy hoy aquí. De repente me pareció estúpido que no pudiéramos hablar nunca más. Supongo que debería disculparme por lo que pasó la última vez, aunque no lamento que lo hiciéramos. Fue lo mejor que me ha pasado nunca. -Siempre era sincero con ella.
– A mí también. -Las palabras salieron de su boca sin su permiso, pero eso era lo que sentía-. Todavía no sé cómo sucedió. -Parecía contrita y arrepentida.
– ¿No? Yo sí. Creo que nos queremos. Por lo menos, yo te quiero. Y tengo la sensación de que tú también me quieres. Al menos, espero que así sea. -No quería que sufriera debido a lo que él sentía por ella, pero esperaba de corazón que ambos estuvieran enamorados, y que no le estuviera pasando solo a él-. No sé qué haremos, si es que hacemos algo. Esa es otra historia. Pero quería que supieras lo que siento.
– Yo también te quiero -dijo ella con tristeza. Era el mayor pecado que había cometido nunca contra la Iglesia y el mayor acto de desobediencia a sus votos, pero era verdad. Pensó que él tenía derecho a saberlo.
– Bien, eso son buenas noticias -dijo dándole un bocado al sándwich. Después de tragarlo, sonrió, aliviado por lo que ella acababa de decir.
– No, no lo son -le corrigió ella-. No puedo renunciar a mis votos. Es mi vida. -Pero ahora, en cierto modo, también él lo era-. No sé qué hacer.
– ¿Qué tal si de momento disfrutamos y pensamos tranquilamente en ello? Tal vez haya una manera adecuada de que cambies de vida. Una especie de licenciamiento honroso.
Ella sonrió al oírlo.
– No te dan nada de eso cuando dejas la orden. Sé que hay gente que lo ha hecho; mi hermano por ejemplo, pero nunca imaginé que yo pudiera hacerlo.
– Entonces, quizá no lo hagas -dijo él objetivamente-. Tal vez sigamos tal como estamos. Pero, por lo menos, sabemos que nos queremos. No he venido hasta aquí para pedirte que te fugues conmigo, aunque me encantaría que lo hicieras. ¿Por qué no lo piensas, sin torturarte? Date un poco de tiempo para ver cómo te sientes.
A Maggie le gustaba que fuera tan razonable y sensato.
– Estoy asustada -confesó sinceramente.
– Yo también -respondió él y le cogió la mano-. Es algo que asusta. No estoy seguro de haber estado enamorado de nadie en mi vida. Durante treinta años estuve demasiado borracho para que me importara alguien, incluido yo mismo. Pero ahora me despierto y ahí estás tú.
A Maggie le encantaba lo que acababa de oír.
– Nunca he estado enamorada -dijo en voz baja-. Hasta que llegaste tú. Nunca, ni en un millón de años, creí que me pasaría esto.
– Tal vez Dios ha creído que era el momento.
– Tal vez está poniendo a prueba mi vocación. Me sentiré huérfana si dejo la Iglesia.
– Entonces, tal vez tenga que adoptarte. Es una posibilidad. ¿Se puede adoptar a las monjas? -Ella se echó a reír-. Me siento tan feliz de verte, Maggie…
Ella empezó a relajarse y charlaron como siempre. Ella le contó lo que estaba haciendo, y él le habló de sus últimos reportajes. Comentaron el próximo proceso de Seth. Everett dijo que había hablado con su redactor jefe largo y tendido y que quizá se encargara de cubrirlo para Scoop. En ese caso, pasaría en San Francisco muchas semanas, a partir de marzo, cuando empezara el juicio. A Maggie le gustaba que estuviera allí y que no la presionara. Cuando salieron del café, volvían a sentirse cómodos el uno con el otro. Él le cogió la mano mientras cruzaban la calle. Eran casi las ocho, hora de que cogiera el avión de vuelta a Los Ángeles.
No lo invitó a entrar, pero se quedaron allí, en la puerta, un largo minuto.
– Es el mejor regalo de Navidad que me han hecho nunca -afirmó Maggie, sonriendo.
– A mí también. -La besó suavemente en la frente. No quería asustarla; además la gente del vecindario sabía que era monja. No quería poner en peligro su reputación besándola. Por otro lado, ella no estaba lista todavía. Necesitaba pensar-. Te llamaré, para ver cómo va todo. -Luego contuvo el aliento, sintiéndose como un adolescente, y dijo-: ¿Lo pensarás, Maggie? Sé que es una gran decisión para ti. No se me ocurre una mayor. Pero te quiero, estoy aquí para ti, y si alguna vez estuvieras lo bastante loca como para hacerlo, sería un honor casarme contigo. Lo digo solo para que sepas que lo que te ofrezco es respetable.
– No esperaría menos de ti, Everett -respondió recatadamente, y luego sonrió-. Tampoco me habían hecho nunca una propuesta de matrimonio, ahora que lo pienso. -La cabeza le daba vueltas al mirarlo; se puso de puntillas y lo besó en la mejilla.
– ¿Pueden un alcohólico en vías de recuperación y una monja ser felices juntos? ¿Seguir en sintonía? -Se rió al decirlo pero, de repente, se dio cuenta de que ella todavía era lo bastante joven como para tener hijos, quizá incluso varios si empezaban pronto. Le gustó la idea, pero no se la mencionó a ella. Ya tenía bastante en que pensar.
– Gracias, Everett -dijo ella mientras abría la puerta. El silbó a un taxi que pasaba y que se detuvo delante de ellos-. Lo pensaré. Lo prometo.
– Tómate todo el tiempo que quieras. No tengo prisa. No te sientas presionada.
– Veamos qué tiene Dios que decir sobre todo esto -manifestó sonriendo.
– De acuerdo. Pregúntaselo. Entretanto, yo empezaré a encender velas. -De niño, le encantaba hacerlo.
Ella le dijo adiós con la mano, mientras entraba en el edificio y él bajaba corriendo la escalera hasta el taxi. Miró hacia la casa mientras se alejaban, pensando que este era posiblemente el mejor día de su vida. Tenía amor, mejor todavía, tenía esperanza. Y lo mejor de todo era que tenía a Maggie… casi. Y, sin ninguna duda, ella lo tenía a él.
Capítulo 19
El día después de Navidad, con la energía acumulada por haber visto a Maggie, Everett se sentó ante el ordenador, entró en internet y empezó a buscar. Sabía que había sitios que hacían búsquedas especiales. Tecleó ciertos datos y apareció un cuestionario en la pantalla. Respondió minuciosamente a todas las preguntas, aunque no disponía de mucha información. Nombre, lugar de nacimiento, nombre de los padres, última dirección conocida. Era todo lo que tenía para empezar. Ninguna dirección actual ni número de la seguridad social ni ningún otro tipo de información. Limitó la búsqueda a Montana. Si no salía nada, podía buscar en otros estados. Se quedó allí sentado, esperando a ver qué aparecía. Tras una breve pausa apareció un nombre y una dirección en la pantalla. Todo había sido muy sencillo y rápido. Después de veintisiete años, allí estaba. Charles Lewis Carson. Chad. La dirección era de Butte, Montana. Había necesitado veintisiete años para buscarlo, pero ahora estaba dispuesto. También había un número de teléfono y una dirección de correo electrónico.
Pensó en enviarle un e-mail, pero decidió no hacerlo. Anotó toda la información en un papel, lo pensó un rato, anduvo arriba y abajo por el apartamento y luego respiró hondo, llamó a la compañía aérea e hizo una reserva. Salía un vuelo a las cuatro de la tarde. Everett decidió cogerlo. Podría llamar cuando llegara allí o, quizá, ir en coche para ver qué aspecto tenía la casa. Chad tenía treinta años y Everett ni siquiera lo había visto en fotografía en todos estos años. Su ex esposa y él habían perdido completamente el contacto después de que él dejara de enviarle los cheques de ayuda, cuando Chad cumplió dieciocho años. Además, el único contacto que habían tenido antes de eso, mientras Chad crecía, eran los cheques que le enviaba cada mes y la firma de ella al dorso, cuando los endosaba. Habían dejado de escribirse cuando Chad tenía cuatro años y no había recibido ni una foto suya desde entonces; aunque tampoco la había pedido.
Everett no sabía nada de él; si estaba casado o soltero, si había ido a la universidad ni qué hacía para ganarse la vida. Entonces tuvo una idea y tecleó las mismas preguntas respecto a Susan, pero no la encontró. Quizá se había trasladado a otro estado o se había vuelto a casar. Podía haber muchas razones para que no apareciera en la pantalla. Además, lo único que deseaba realmente era ver a Chad. Ni siquiera estaba seguro de querer reunirse con él. Echaría una mirada y decidiría, una vez que estuviera allí. Había sido una decisión difícil para él y sabía que tanto Maggie como su recuperación tenían mucho que ver con esa decisión. Antes de que estos dos factores entraran en su vida, no habría tenido el valor de hacerlo. Tenía que enfrentarse con sus fracasos, con su incapacidad para relacionarse o comprometerse, o intentar siquiera ser padre. Tenía dieciocho años cuando nació Chad; era un crío. Ahora Chad era mayor que él cuando nació su hijo. La última vez que lo vio, Everett tenía veintiún años; fue antes de marcharse para convertirse en fotógrafo y recorrer el mundo como si fuera un mercenario. Pero no importaba cómo lo maquillara o que tratara de darle un toque romántico; a efectos prácticos y desde el punto de vista de Chad, lo había abandonado y había desaparecido. Everett se avergonzaba de ello, y era totalmente posible que Chad lo odiara. Sin ninguna duda, tenía el derecho de hacerlo. Por fin, Everett estaba dispuesto a enfrentarse a él, después de todos esos años. Maggie le había dado el empujón que necesitaba.
De camino al aeropuerto estuvo silencioso y pensativo. Compró un café en Starbucks y se lo llevó al avión; luego, se sentó y miró por la ventanilla mientras se lo bebía. Aquel vuelo era diferente del que había cogido el día anterior, cuando fue a San Francisco para ver a Maggie. Incluso si estaba enfadada o lo evitaba, tenían una relación que había sido toda, o en su mayor parte, agradable. Chad y él no tenían nada, salvo el rotundo fracaso de Everett como padre. No había nada en lo que apoyarse ni que cultivar. No había habido ninguna comunicación ni puente entre ellos durante veintisiete años. Aparte del ADN, eran unos extraños.
El avión aterrizó en Butte y Everett le pidió al taxista que pasara por delante de la dirección que había sacado de internet. Era una casa pequeña, limpia, de construcción barata, en un barrio residencial de la ciudad. No era un barrio elegante, pero tampoco pobre. Tenía un aspecto corriente, prosaico y agradable. El trozo de césped delante de la casa era pequeño, pero estaba bien cuidado.
Después de ver el lugar, Everett le dijo al taxista que lo llevara al motel más cercano. Era un Ramada Inn, sin nada distintivo. Pidió la habitación más pequeña y barata, compró un refresco de la máquina y volvió a la habitación. Se quedó allí mucho rato, con la mirada fija en el teléfono, deseando marcar el número, pero demasiado asustado para decidirse, hasta que, finalmente, reunió el valor para hacerlo.
Sintió que necesitaba ir a una reunión. Pero sabía que podría hacerlo más tarde; antes tenía que llamar a Chad. Ya dispondría de tiempo, más adelante, para compartir lo que pasara, y probablemente lo haría.

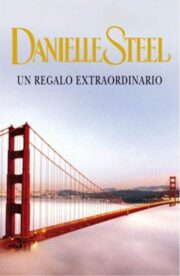
"Un Regalo Extraordinario" отзывы
Отзывы читателей о книге "Un Regalo Extraordinario". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Un Regalo Extraordinario" друзьям в соцсетях.