Esa noche no eran erróneas.
Y se alegraba muchísimo.
Colocó una mano enguantada en el brazo de Constantine y se inclinó un poco hacia él.
– ¿Has visto La escuela del escándalo? -le preguntó-. Es una obra muy antigua. Debo de haberla visto diez o doce veces, pero siempre me hace gracia. Creo que no te parecerá demasiado aburrida ni demasiado larga.
– ¿Suponiendo que estoy impaciente por que termine cuanto antes para por fin proceder con el verdadero asunto de esta noche, duquesa?
– Nada de eso -replicó-. Pero creía que te interesarían más las tragedias.
– ¿En consonancia con mi aspecto demoníaco? -quiso saber él.
– Precisamente -contestó-. Aunque, por supuesto, ya me has explicado por qué las tragedias de las óperas no son realmente tragedias. Me quedé más tranquila. Supongo que lo próximo será decirme que los héroes de dichas tragedias no mueren al final.
– También es tranquilizador, ¿verdad? -replicó él-. Estás preciosa esta noche, vestida de blanco. De hecho, resplandeces.
Tenía un brillo extraño en los ojos… burlón, tal vez.
– ¿De alegría? -inquirió-. Nunca resplandezco de alegría. Sería vulgar. Seguro que te refieres a mis joyas. -Levantó la mano izquierda-. El diamante del dedo corazón fue un regalo de bodas. En su momento no creí que fuera de verdad. No sabía que pudieran ser tan grandes. El que llevo en el meñique fue un regalo de cumpleaños. -Le enseñó ambas manos-. Recibí un anillo por cada cumpleaños después de ese, para los distintos dedos, hasta que me quedé sin dedos y tuvimos que empezar de nuevo, ya que me parecía un poco incómodo llevar anillos en los pies. Y también recibí un anillo por cada aniversario de boda y por un sinfín de ocasiones memorables.
– ¿Y por Navidad? -le preguntó Constantine.
– Siempre recibía un collar y unos pendientes por Navidad -respondió-, y una pulsera para el día de San Valentín, que el duque siempre celebraba, el muy tonto. Era muy generoso.
– Como todo el mundo puede ver -señaló él.
Hannah bajó las manos a su regazo y volvió la cabeza para mirarlo de frente.
– Las joyas están pensadas para que los demás las vean, Constantine -repuso-. Al igual que la belleza. No pienso disculparme por ser rica o guapa.
– ¿O vanidosa? -añadió él.
– ¿Decir la verdad me convierte en vanidosa? -preguntó-. He sido guapa desde la infancia. Seguramente seguiré siendo guapa cuando envejezca, si vivo hasta entonces. Me han dicho que tengo una buena estructura ósea. No presumo de ser responsable de mi belleza, de la misma manera que un actor o un músico no presume de ser responsable de su talento. Pero todos tenemos la responsabilidad de usar los dones con los que hemos venido a este mundo.
– ¿La belleza es un don? -quiso saber Constantine.
– Lo es -le aseguró-. La belleza debería ser fomentada y admirada. Hay demasiada fealdad en la vida. La belleza puede reportar alegría. ¿Por qué decoramos nuestras casas con cuadros, jarrones y tapices? ¿Por qué no escondemos todas esas cosas en armarios oscuros para que no se estropeen con el tiempo?
– Detestaría que te escondieras en un armario oscuro, duquesa -replicó él-. A menos que yo pudiera esconderme contigo, por supuesto.
La respuesta estuvo a punto de arrancarle una carcajada. Pero la risa no formaba parte de su personaje público y no le cabía la menor duda de que era objeto de muchas miradas.
– La función está a punto de comenzar -dijo Constantine, de modo que ella se concentró en el escenario.
No se había explicado bien, ¿verdad? El duque la había enseñado a no maldecir su belleza, a no desconfiar de ella, a no intentar ocultarla. Y a no negarla. Cosas que hacía en mayor o menor medida cuando se casó con él. La había enseñado a ensalzar su belleza y a celebrarla.
Y la había celebrado. Durante diez años había sido la niña de sus ojos, y eso había bastado.
O casi.
En ese momento se preguntaba cuánta alegría había reportado su belleza. A su duque sí le había reportado alegría. Pero ¿a alguien más? ¿Importaba que no hubiera sido así? El duque era su marido. Había sido su deber y su gozo proporcionarle alegría a él.
¿Cuándo fue la última vez que experimentó verdadera alegría? Ese tipo de alegría que llevaba a la gente a girar con los brazos extendidos y la cara hacia el sol entre la hierba y las flores del campo. Ese tipo de alegría que llevaba a la gente a echar a correr por la playa con el viento alborotándole el pelo.
¿La belleza era un don como el talento musical?
¿Y de dónde procedían esos pensamientos tan deprimentes cuando estaban representando una comedia en el escenario? Los espectadores se rieron al unísono y ella se abanicó la cara.
Había disfrutado muchísimo en el dormitorio de Constantine la semana anterior. Pero ¿había experimentado alegría?
Esa noche lo haría. Tal vez se quedara con él toda la noche. Le resultaría raro dormir con un hombre. Despertarse a su lado. Y…
– Duquesa -susurró él y su cálido aliento le rozó la oreja-, ¿estás soñando despierta?
– Constantine -murmuró sin apartar la mirada del escenario-, ¿me estás observando en vez de ver la obra?
Constantine no le contestó.
Con había mantenido una breve conversación con Monty en el palco antes de regresar al vestíbulo para esperar la llegada de la duquesa y de la señorita Leavensworth. Mientras tanto, Katherine estaba hablando con el señor y la señora Park y con el hermano de esta, que también formaban parte del grupo.
– Deja que lo adivine, Con -dijo Monty-. La señorita Leavensworth, ¿verdad? No está mal, cierto, pero… ¡Qué vergüenza! Creo recordar que está comprometida. Con un vicario.
– La señorita Leavensworth no, Monty, como muy bien sabes -replicó él.
El aludido retrocedió, fingiendo sorpresa.
– No irás a decirme que se trata de la duquesa, ¿verdad? -le preguntó-. ¿Después de lo que dijiste en el parque cuando te miró de arriba abajo pero no te tendió la mano para que se la besaras?
– Un hombre está en su derecho de cambiar de opinión de vez en cuando -adujo.
– De modo que la duquesa va a ser tu amante durante esta temporada social. -Monty sonrió y meneó la cabeza-. Peligroso, Con. Peligroso.
– Creo que soy capaz de sortear los peligros que me ponga en el camino -aseguró.
– ¡Ah! -Exclamó Monty arqueando las cejas-. Pero ¿podrá ella sortear todo lo que tú pongas en el suyo, Con? Va a ser una primavera muy interesante.
Sí, lo sería, pensó Con al final de la velada mientras su carruaje seguía al de la duquesa hasta Hanover Square, ya que ella había insistido, como era lógico, en regresar a Dunbarton House con su amiga. Se subiría a su carruaje en cuanto llegaran allí.
Sí, sería una primavera interesante. Al menos sería gratificante desde el punto de vista sensual, no le cabía la menor duda. La espera desde la semana anterior se le había hecho interminable, y estaba convencido de que su apetito sexual por la duquesa de Dunbarton quedaría saciado antes de que llegara el momento de que cada uno regresara a sus respectivas casas campestres para pasar el verano.
No retomarían su aventura al año siguiente, por supuesto. Ninguno de los dos querría hacerlo.
Pero ¿estaba cometiendo un error ese año?
Era guapa, deseable y vanidosa. Era rica, arrogante y deliciosamente superficial.
Hasta ese momento no se tenía por un hombre capaz de obviar ese tipo de consideraciones en aras de la lujuria. Sin embargo, la lujuria era el único motivo por el que había aceptado a la duquesa por amante.
Aunque también lo movía cierta fascinación. Una fascinación que compartía con la mitad de la población masculina de la alta sociedad, por supuesto, y también con una gran parte de la mitad femenina, aunque por distintos motivos.
No obstante, solo conocía un hecho muy interesante sobre ella: que había llegado a los treinta años de edad sin mantener relaciones sexuales.
Todavía le costaba trabajo creerlo.
Su carruaje se detuvo detrás del de la duquesa, y vio cómo las dos damas entraban en la casa. La puerta se cerró. El carruaje de la duquesa desapareció, de modo que el suyo se acercó más a los escalones de entrada.
La puerta principal permaneció cerrada durante dieciocho minutos. Se recostó en el asiento y se preguntó cuánto tiempo tendría que esperar y cuántas personas lo estarían observando ocultas tras las cortinas de las ventanas a oscuras de toda la plaza, preparadas para convertirlo en el hazmerreír del día siguiente.
La idea le hizo gracia en vez de ponerlo furioso.
La duquesa no iba a cederle ni un ápice de control, ¿verdad?
Se preguntó si al difunto duque lo habría llevado por la calle de la amargura. Eso sí, no le había sido infiel.
¿Cuánto tiempo iba a esperar?, se preguntó.
Al cabo de dieciocho minutos la puerta de Dunbarton House volvió a abrirse y la duquesa salió, ataviada con la capa blanca de la semana anterior y con la cabeza cubierta por la capucha.
¿Se había cambiado de ropa?
Salió del carruaje, le tendió una mano y la ayudó a subir. Se subió tras ella y se sentó a su lado. El cochero cerró la portezuela y el carruaje se ladeó un poco cuando el hombre regresó al pescante. Acto seguido se puso en marcha, rodeando la plaza y enfilando una calle.
Se giró para mirarla en la oscuridad. Ninguno había hablado. Extendió las manos para desabrocharle la capa, tras lo cual le quitó la capucha y le apartó la prenda.
Otra vez llevaba el pelo suelto, que mantenía apartado de la cara con unos pasadores cuajados de piedras preciosas colocados por encima de las orejas. El vestido era de color oscuro, azul o púrpura, quizá. Azul marino, vio cuando un rayo de luz procedente de una de las farolas lo iluminó al pasar junto a ella. Tenía un escote muy pronunciado y el talle alto. Los diamantes habían desaparecido de su cuello y de sus orejas.
Era una mujer preparada para recibir a su amante.
Inclinó la cabeza y la besó. Sus labios estaban cálidos y ligeramente entreabiertos, rendidos.
Le pasó una mano por la espalda y la otra bajo las rodillas para levantarla y colocársela en el regazo.
Volvió a besarla y ella lo abrazó.
«¡Sí!», pensó. Había lujuria de sobra.
¿Y tal vez algo más?
Sus intentos por racionalizar lo que sucedía eran los culpables de que estuviera imaginándose cosas. La relación con la duquesa no se basaba, aunque fuera de forma parcial, en el compañerismo, como solía suceder con sus aventuras. En su caso era pura lujuria.
Sexo.
Algo de lo que iban a disfrutar con vigor en cuestión de una hora. Con eso bastaba. El verano, el otoño y el invierno habían sido largos. De modo que no sería tan descabellado que sintiera un poco de lujuria desatada durante la primavera.
No habían intercambiado una sola palabra desde que salieron del teatro.
No la iba a llevar en volandas a su dormitorio y a tirarla sobre la cama sin más, descubrió Hannah cuando entraron en su casa y Constantine le dijo al mayordomo que se retirase por esa noche, ya que no lo iba a necesitar.
Constantine la cogió del codo y la llevó a la misma estancia donde cenaron la semana anterior. La mesa estaba puesta una vez más, con fiambre, queso, pan y vino en esa ocasión. Una solitaria vela brillaba en el centro de la mesa. Y el fuego crepitaba de nuevo en la chimenea.
Era un alivio y una decepción a la vez, pensó. Aunque no tenía mucha hambre. Ni necesitaba una copa de vino. Y llevaba deseándolo con locura toda la noche. Apenas había podido concentrarse en la representación, una de sus preferidas. Además, el deseo se había desatado en el carruaje, sobre todo después de que la sentara en su regazo.
Qué maravillosamente fuerte tenía que ser para haberla levantado sin más, sin jadear siquiera por el esfuerzo. Al fin y al cabo, no era lo que se dice una pluma.
Se alegraba de que el deseo no hubiera prevalecido del todo. Una idea muy extraña. Porque estaba haciendo todo eso por lujuria, ¿no? Esa primavera era libre para buscarse un amante, había decidido buscar uno con toda deliberación y había escogido con sumo cuidado a Constantine Huxtable.
Solo para descubrir que la lujuria no bastaba en sí misma.
¡Qué irritante!
Una persona debería ser capaz de tomar una decisión con respecto a un objetivo en concreto y seguir trabajando inexorablemente hasta conseguirlo, sobre todo una vez que se había elegido dicho objetivo y se había puesto un empeño diligente y cuidadoso en su consecución.
Su objetivo era disfrutar de la persona de Constantine Huxtable hasta que el verano la instara a volver a Kent y a él lo llevara a regresar a ese punto indeterminado de Gloucestershire donde se emplazaba su hogar.
¿Qué gran secreto ocultaba ese lugar que Constantine se negaba a hablarle de él?, se preguntó.

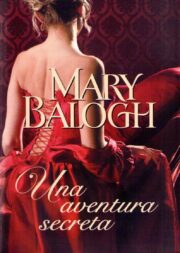
"Una Aventura Secreta" отзывы
Отзывы читателей о книге "Una Aventura Secreta". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Una Aventura Secreta" друзьям в соцсетях.