Una Aventura Secreta
5° de la Serie El Quinteto de los Huxtable
A Secret Affair (2010)
CAPÍTULO 01
Hannah Reid, duquesa de Dunbarton, era libre al fin. Libre de la carga de un matrimonio que había durado diez años y libre del interminable tedio que había supuesto el año de luto posterior a la muerte del duque, su marido.
Era una libertad que llevaba esperando mucho tiempo. Una libertad que merecía una celebración.
Se casó con el duque cinco días después de conocerlo. Su Excelencia, impaciente por celebrar la boda, compró una licencia especial en vez de esperar a que corrieran las amonestaciones. Hannah tenía diecinueve años y el duque, setenta y tantos. Nadie lo sabía exactamente, aunque algunos aseguraban que se acercaba peligrosamente a los ochenta. En aquella época, la duquesa poseía una belleza encantadora, una figura delgada y esbelta, unos ojos azules que rivalizaban con el cielo estival, un rostro alegre siempre presto a esbozar una sonrisa, y una melena larga y ondulada tan rubia que casi parecía blanca. Un rubio platino lustroso. El duque, por el contrario, tenía un porte y un rostro que mostraban los estragos del paso del tiempo y de la mala vida que posiblemente había llevado. Además, sufría de gota. Y de una dolencia cardíaca que hacía que su corazón no latiera con un ritmo estable.
Hannah se casó con él por su dinero, por supuesto, ya que esperaba convertirse en una viuda muy rica en cuestión de un par de años como mucho. Ya había conseguido ser una viuda rica, increíblemente rica, de hecho, aunque había tenido que esperar más de lo que pensaba en un principio para obtener la libertad y disfrutar de dicha riqueza.
El anciano duque había adorado hasta el suelo que ella pisaba, tal como rezaba el manido dicho. Le había regalado tanta ropa costosa que si alguna vez se le ocurriera ponérsela de golpe, acabaría asfixiada bajo su peso. A fin de acomodar todas las sedas, los satenes y las pieles, además del resto de las prendas y accesorios, muchos de los cuales solo se había puesto una vez o dos antes de descartarlos por otros nuevos, se habían visto obligados a convertir en un segundo vestidor el dormitorio de invitados adyacente a su vestidor de Dunbarton House, la residencia ducal emplazada en Hanover Square, en Londres. El duque había mandado construir no una ni dos ni tres, sino hasta cuatro cajas de seguridad en las paredes del dormitorio ducal para custodiar las joyas que había ido regalándole a su amada a lo largo de los años, si bien ella gozaba de la libertad de abrirlas y cerrarlas a su antojo para elegir las piezas que deseaba ponerse en cada ocasión.
Había sido un marido devoto e indulgente.
La duquesa siempre vestía de manera impecable. Y siempre iba cubierta de joyas, ostentosas y grandes. Normalmente cuajadas de diamantes. Llevaba diamantes en el pelo, en las orejas, en el escote, en las muñecas y en más de un dedo de cada mano.
El duque mostraba su trofeo allá por donde iba, sonriendo orgulloso y mirándola con adoración. En sus años mozos debió de ser más alto que ella, pero la edad lo había encorvado, necesitaba bastón para caminar y pasaba la mayor parte del tiempo sentado. Su duquesa se mantenía cerca de él siempre que estaban juntos, aun cuando se tratara de una fiesta y abundasen las parejas de baile. Hannah lo atendía con una característica media sonrisa en sus preciosos labios. Proyectando la imagen de la esposa devota en esas ocasiones. Nadie podía decir lo contrario.
Cuando al duque le era imposible salir, una situación cada vez más frecuente según pasaban los años, otros caballeros acompañaban a su duquesa a los actos en los que la alta sociedad se entretenía siempre que recalaba en la capital. Había tres caballeros en particular que le servían de acompañantes: lord Hardingraye, sir Bradley Bentley y el vizconde de Zimmer. Los tres eran guapos, elegantes y simpáticos. Era evidente que los tres disfrutaban con la compañía de la duquesa y viceversa. Y nadie dudó nunca de lo que incluía dicho «disfrute». La única duda que albergaba la alta sociedad (y se le preguntó con frecuencia, aunque jamás se obtuvo una confirmación tajante) era si el duque estaba al tanto o no de lo mucho que disfrutaba su esposa.
Incluso había quien se preguntaba si el duque había dado su beneplácito a la situación. Sin embargo, por delicioso que resultara el escándalo en caso de ser cierto, casi todos sentían simpatía por el duque, sobre todo porque dada su edad despertaba la lástima de sus pares, y preferían creer lo anterior antes que verlo como a un pobre anciano cornudo. Esas mismas personas gustaban de referirse a la duquesa como la «buscadora de oro cargada de diamantes», a menudo con la coletilla: «que va de cama en cama». Dichas personas solían ser mujeres.
Y de repente la deslumbrante vida social de la duquesa, sus escandalosos amoríos y el espantoso encarcelamiento que suponía su matrimonio con un hombre anciano y enfermo llegaron a su fin una mañana temprano con la inesperada muerte del duque, que sufrió un ataque al corazón. Sin embargo, no fue tan temprano como ella esperaba cuando accedió a casarse con él, claro. Por fin tenía la fortuna que ansiaba, aunque había pagado con creces por ella. Había pagado con su juventud. Cuando el duque murió, Hannah había cumplido los veintinueve años. Y tenía treinta cuando abandonó el luto, después de pasar las Navidades en Copeland, su residencia campestre emplazada en Kent. Un regalo que el duque le había hecho a fin de que no se viera obligada a marcharse cuando su sobrino tomara posesión del título y de las propiedades vinculadas al ducado. Su nombre completo era Copeland Manor, una mansión en toda regla, rodeada por una extensa propiedad, y no una residencia más modesta como dicho «Manor» daba a entender.
Y de esa forma, a los treinta años, pasada la flor de la juventud, la duquesa de Dunbarton obtuvo por fin la libertad. Y una fortuna inmensa. Estaba deseando celebrar dicha libertad. Tan pronto como pasó la Semana Santa se trasladó a Londres, dispuesta a disfrutar de la temporada social. Se instaló en Dunbarton House, ya que el nuevo duque era un hombre agradable de mediana edad que prefería vivir en el campo contando sus ovejas a estar en la capital y ocupar su lugar en la Cámara de los Lores, donde tendría que escuchar los interminables discursos de sus pares sobre esos asuntos que tal vez fueran cruciales para el país o incluso para el mundo, pero que a él no le interesaban lo más mínimo. Los políticos eran unos pelmazos de tomo y lomo, solía decirle a cualquiera que sacara el tema de conversación. Y puesto que era un caballero soltero, no tenía a nadie que le señalara que sus obligaciones en la Cámara Alta no eran la única razón para trasladarse a Londres en primavera. De modo que la duquesa podía instalarse en Dunbarton House y celebrar todos los bailes que quisiera con su beneplácito. Así se lo hizo saber. Siempre y cuando, especificó, no le enviara las facturas.
El último comentario era fruto de su tacañería. La duquesa, por supuesto, no necesitaba enviarle las facturas a nadie. Tenía una inmensa fortuna a su nombre. Ella misma podría pagarlas.
Ciertamente había dejado atrás la flor de la juventud, los treinta era una edad espantosa para una mujer, pero seguía siendo guapísima. Nadie podría discutir ese hecho, aunque a más de una le habría gustado. En realidad, a esas alturas de la vida era más guapa si cabía que a los diecinueve. Había ganado peso durante esos años y dichos kilos se habían asentado en los lugares precisos. Todavía era delgada, pero poseía unas curvas generosas. Su rostro, menos alegre y confiado que antaño, contaba con una estructura ósea y un cutis perfectos. Sonreía con frecuencia, si bien era una expresión algo arrogante, algo seductora y muy misteriosa, como si sonriera por algún motivo personal que no tuviera nada que ver con el mundo que la rodeaba. Su mirada tenía una expresión casi sensual que sugería alcobas, sueños y secretos. Y su pelo, gracias a las manos de los mejores expertos, siempre lucía a la última moda, con unos recogidos desenfadados y algo alborotados que más bien parecían estar a punto de deshacerse en cualquier momento. El hecho de que jamás sucediera suscitaba aún más curiosidad.
El pelo era su mejor rasgo físico, decían muchos. Salvo quizá por sus ojos. O por su figura. O por sus dientes, que eran muy blancos y bonitos.
Así era como la alta sociedad veía a la duquesa de Dunbarton, su matrimonio con el anciano duque y su regreso a Londres convertida en una viuda rica que por fin era libre.
Pero nadie sabía nada, por supuesto. Nadie había compartido su matrimonio ni sabía si había funcionado o no. Nadie salvo el duque y ella, claro estaba. El duque se había recluido cada vez más en su casa, sobre todo durante sus últimos años de vida, y la duquesa contaba con una horda de conocidos, pero se ignoraba que tuviera amistades de verdad. Se había contentado con esconderse tras la fachada de lujo y misterio que proyectaba.
La alta sociedad, que jamás se había cansado de especular sobre ella durante los diez años de su matrimonio, volvió a hacerlo después del intervalo de un año. En realidad, se convirtió en el tema de conversación preferido en los salones y durante las cenas. La alta sociedad se preguntaba qué iba a hacer la duquesa con su vida una vez libre. Nadie había olvidado que cuando pescó al duque de Dunbarton y lo convenció de que por fin se casara, no era nadie. Nadie la conocía.
¿Qué haría a continuación?
Alguien más se preguntaba qué iba a hacer la duquesa con su futuro, pero ese alguien lo hizo en voz alta y se lo preguntó directamente a la única persona que podía satisfacer su curiosidad.
Barbara Leavensworth había sido amiga de la duquesa desde que eran niñas, porque ambas vivían en la misma localidad de Lincolnshire. Barbara era la hija del vicario y Hannah era la hija de un terrateniente medianamente acaudalado y de buena familia. Barbara todavía vivía en el mismo pueblo con sus padres, aunque hacía un año que habían dejado la vicaría después de que su padre se jubilara. Ella acababa de comprometerse con el nuevo vicario. Se casarían en agosto.
Las dos amigas de la infancia habían seguido manteniendo esa estrecha amistad, pese a la distancia. La duquesa nunca había vuelto a su hogar natal después de la boda, y aunque Barbara había recibido numerosas invitaciones para pasar largas temporadas con ella, no solía aceptarlas a menudo. Y las pocas veces que había aceptado, sus visitas habían sido mucho más cortas de lo que a Hannah le habría gustado. Barbara se sentía intimidada por el duque. De modo que habían continuado con su amistad por correspondencia. Se enviaban unas cartas larguísimas, al menos una vez a la semana, y fueron constantes durante once años.
En ese momento Barbara había aceptado una invitación para pasar una temporada en Londres con la duquesa. Hannah la había convencido asegurándole que adquirirían su ajuar en el único lugar de Inglaterra donde merecía la pena comprar. Cosa que a Barbara le parecía perfecta, tal como reconoció mientras leía la carta meneando la cabeza, siempre y cuando se tuviera tantísimo dinero como tenía su amiga, que no era precisamente su caso. Sin embargo, Hannah estaba sola y necesitaba su compañía, y a ella le apetecía pasar unas semanas visitando iglesias y museos a placer antes de establecerse en su nuevo hogar. El reverendo Newcombe, su prometido, la había animado a que aceptara, a que se lo pasara bien y a que le brindara su apoyo a su pobre amiga viuda. Y después, cuando por fin decidió ir, insistió en que aceptara una asombrosa cantidad de dinero con el que comprarse unos cuantos vestidos bonitos y tal vez un par de bonetes. Y sus padres, que eran de la opinión de que pasar un mes con Hannah (a quien siempre le habían profesado un enorme cariño) sería maravilloso para su hija antes de que comenzara una vida sería como la esposa del vicario, también le ofrecieron una generosa suma de dinero.
Barbara se sintió escandalosamente rica cuando llegó a Dunbarton House, después de un viaje durante el cual había tenido la impresión de que se le descoyuntaban todos los huesos del cuerpo.
Hannah la estaba esperando en el recibidor, donde se abrazaron entre chillidos y alegres exclamaciones durante unos minutos, hablando a la vez pero sin escucharse, y riéndose por la alegría de volver a estar juntas. La alta sociedad no habría reconocido a la duquesa de haberla visto, un error justificable dado el caso. Tenía las mejillas arreboladas, los ojos abiertos de par en par y brillantes, una sonrisa de oreja a oreja, y una voz aguda por la emoción y la alegría. El aura de misterio había desaparecido por completo.
Hasta que reparó en la silenciosa presencia del ama de llaves, que aguardaba a cierta distancia, y dejó a Barbara en sus competentes manos. Se entretuvo paseando nerviosa de un lado para otro del salón mientras su amiga era conducida a su dormitorio para que se aseara, se cambiase de vestido, se peinara y empleara a su gusto la media hora que faltaba hasta que se sirviera el té.

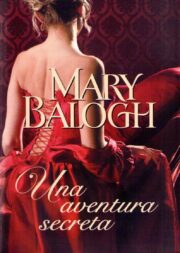
"Una Aventura Secreta" отзывы
Отзывы читателей о книге "Una Aventura Secreta". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Una Aventura Secreta" друзьям в соцсетях.